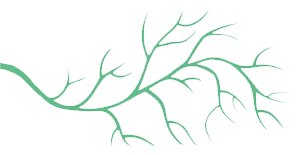Varela Ortega, Preston y la neutralidad de España. Un ensayo de Pío Moa. Primera entrega.
Compartir
Primer capítulo de una serie de tres del historiador Pío Moa, en la que con aplastantes argumentos y citas desmonta la leyenda de que la España de Franco fue un escenario de ruina, hambre y desgobierno. Un tema muy espinoso, del que Moa sale sin un rasguño.
Segunda entrega. Tercera entrega.
En Galería de charlatanes olvidé incluir una serie crítica en “Más España y más democracia” a las versiones de Varela Ortega, exponente de la historiografía anglómana en España. Primer artículo: “Varela Ortega y la neutralidad de España”. Dado el interés del ensayo de Varela Ortega como representación de unas corrientes historiográficas muy comunes, le dedicaré una buena serie de comentarios a partir del anterior, como apartado particular de la batalla cultural. Animo a mis lectores a darle máxima difusión, ya que sin debate no hay vida intelectual.
Me pasa un amigo un ensayo de José Varela Ortega titulado Una paradoja histórica. Hitler, Stalin, Roosevelt y algunas consecuencias para España de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una explicación de la SGM, que quiere explicar también por qué el régimen de Franco no fue liquidado, como pensaba casi todo el mundo, al terminar la guerra mundial: una “paradoja” a juicio del autor. Varela Ortega es uno de los discípulos españoles de Raymond Carr, cosa que se percibe contantemente, pues tanto su visión de la guerra mundial como de la postura de España y valoración de Franco es justamente la elaborada por la historiografía anglosajona, en gran medida propagandística. El ensayo, muy sintético y en el que no faltan datos apreciables, consta de 178 páginas, además de otras 32 dedicadas a la bibliografía, con cerca de mil títulos y muchos cientos de autores. Esa abundancia bibliográfica puede impresionar al lector ingenuo, pero el método es realmente demencial: consiste en sacar constantemente frases de uno u otro autor, sin el menor análisis crítico. Con ellos compone un curioso vestido de retales que viste, como dije, la versión anglosajona de la guerra y del franquismo, adoptada como el credo.
La obra constituye una muestra más de la batalla cultural de la que venimos hablando, con versión hispanófoba plenamente interiorizada por el sector anglómano de nuestros historiadores y en general intelectuales y políticos; y coincidente en gran medida con la versión comunista (no se olvide la deuda de gratitud de Inglaterra con Stalin). Así que merece la pena tratarlo con cierta extensión, para lo que empezaremos por el final.
Recogiendo a autores como Preston, el autor español afirma: “La comparación con el auge económico que experimentó España durante la Primera Guerra Mundial y la que puede hacerse entre los resultados económicos de nuestro país y los de los países neutrales durante la Segunda, resulta enojosa por lo apabullante y reveladora. Suecia, por ejemplo, creció en el período ¡6 veces más que España! Y también lo hicieron de manera significativamente mayor países como Irlanda o Turquía; sin irse más lejos, hasta la situación económica y el abastecimiento del propio Portugal salazarista fueron mucho mejor que los de la España franquista. El equipo de gobierno falangista impuso una política económica ultranacionalista que llegó a darse costosas bofetadas en la propia cara, rechazando los créditos ofrecidos por los aliados, dejando en consecuencia, a la agricultura española sin abonos (… ) Y, en efecto, sucedió así porque, como temía Churchill, “los españoles no son razonables y (fueron) capaces de apretarse el cinturón para resistir la presión extranjera” –posiblemente porque no se trataba del cinturón de unos políticos que podían prescindir a la opinión para perpetuarse en el poder—. La cuestión es que el experimento económico autarquico provocó una catástrofe sin precedentes en la historia económica española, ilustrada en hambre (la talla de los reclutas disminuyó entre 2 y 3 centímetros en los años 40) y enfermedades que nos hicieron retroceder a situaciones del siglo XIX: la mortalidad de 1941 (18. 6/000 hab.) era casi tres puntos mayor que en 1935 (15,7/000 y “la infantil se disparó” 33 puntos, de 109,4 en 1935 a 142,9 en 1941. De esta suerte no solo se despreció la oportunidad económica que ofrecía la neutralidad (y que otros países europeos supieron aprovechar) sino que se ahondó el retraso de nuestro país: el PIB per cápita español cayó en más de 8 puntos durante los años 40 en comparación con 1929 y en su relación media con el alemán, en francés, británico e italiano”.
Como en esta larga cita está condensada toda una visión política y económica de pura propaganda, conviene compararla con una historiografía seria.
Empecemos por la comparación con otros países neutrales, luego por estadísticas que parecen más fundadas, y finalmente por un análisis de la autarquía.
Un historiador, si lo es, no puede comparar la posición de España con las de Suecia, Irlanda o cualquier otra, por dos razones: porque ninguno de estos llegó a los años 40 con medio país devastado por los desastrosos experimentos del Frente Popular. No tenían que enfrentarse a una ímproba tarea de reconstrucción en circunstancias muy difíciles, a las que no era ajena la política de Londres. En segundo lugar, la posición de España no tenía nada que ver con la de Suecia y demás, ni con la española de la I Guerra Mundial. Suecia pudo beneficiarse extraordinariamente de su colaboración con la Alemania nazi, a la que suministraba una alta proporción de los elementos necesarios para su industria de guerra: hierro, aceros especiales y productos industriales refinados como los rodamientos a bolas, aparte de permitir la circulación de tropas alemanas por su territorio (hacia Noruega y Finlandia), cosa que España nunca permitió. La posición de Suecia fue en ese sentido muy similar a la española en la PMG, pero en sentido contrario: entonces España pudo beneficiarse a fondo del comercio con Francia e Inglaterra, no con Alemania, de la que estaba aislado. Irlanda, Turquía, incluso Portugal –que no sufrió el acoso y chantaje que sufrió España por sus ventas de volframio a Alemania– sí se parecían a la España en la PMG. Si olvidamos circunstancias de este calibre, el análisis y la propia historia se convierten en un chiste.
En cuanto a la neutralidad española, se encontraba entre una frontera francesa ocupada por las divisiones alemanas y un mar dominado por los aliados. La España de entonces tenía una deuda importante con Alemania, no solo material, también moral, de gratitud por haberle ayudado a librarse de la disgregación y de un régimen soviético; con los anglosajones no solo no tenía tal deuda, sino que estos ocupaban una parte estratégica del territorio español en Gibraltar. Las circunstancias no podían ser más difíciles. Al mismo tiempo, Franco detestaba una guerra en el oeste de Europa que solo podía beneficiar a la URSS. La decisión de Franco, desde muy al principio, había sido no pagar la deuda a los alemanes entrando en una contienda que habría destruido por mucho tiempo la posibilidad de reconstrucción de España (lo trataré también en esta serie), y por tanto la presión hitleriana pendía como una amenaza constante; y a su vez la presión anglosajona utilizaba su dominio del mar para mantener la economía española a medio gas, escatimándole el petróleo, los abonos, los plásticos y otros productos básicos. Así, hablando de “autarquía”, que las circunstancias hacían inevitable, Varela Ortega y sus maestros ingleses “olvidan” el sabotaje permanente de Londres como un factor de gran peso en la pobreza española de entonces.
Algo más: el régimen de Franco buscó y obtuvo algunos créditos de los anglosajones, pero rechazó aquellos con los que Usa pretendía dictar la política española. A esto llama nuestro anglómano “darse costosas bofetadas en su propia cara”. Se ve que mantener a los españoles al margen de las atrocidades de aquella guerra y defender la independencia del país –salvo que sea la inglesa—cuentan poco o nada para estos peculiares historiadores. Y es importante señalarlo, porque precisamente el fondo de toda esa propaganda es denigrar o menospreciar todo lo español, por lo que la independencia y la reconstrucción del país no entran en sus llamativos análisis. Pero esta es precisamente la cuestión, es lo que se jugaba España en aquellos tiempos bajo amenazas, chantajes y sabotaje permanentes. Para la escuela anglómana, todo lo que no sea seguir los análisis anglosajones y someterse a sus intereses en política práctica, sería un disparate.
Y mañana abordaremos los datos terroríficos que ofrece sobre los años 40. Ya los he tratado en varios artículos de este blog y Libertad digital y en Años de hierro, pero, como se ve, estos historiadores repiten sus leyendas con total desenvoltura. Desgraciadamente estos estudios han sido poco difundidos, porque la gran afición divulgativa y proselitista de la izquierda no es compartida por la derecha, que prefiere reducirlos a una ilustración personal sin mayor alcance. Por eso, y ante la fobia de los historiadores españoles al debate intelectual, ruego a mis lectores que hagan lo posible por alimentar la batalla por la cultura española haciendo llegar estos artículos al mayor número posible de personas. Es muy importante que en España se desarrolle una historiografía seria tanto sobre el propio pasado como sobre la II Guerra Mundial, en la que la posición de España, aunque secundaria en conjunto, pesó de modo muy considerable y en algunos momentos nada secundariamente; y que a su vez pesó en la evolución interior española.
Mañana, como digo, hablaremos del hambre, enfermedades, miseria y demás plagas de los años 40.
La mayor catástrofe para España, según Varela Ortega
Dado el interés del ensayo de Varela Ortega como representación de unas corrientes historiográficas muy comunes, le dedicaré una buena serie de comentarios a partir del anterior, como apartado particular de la batalla cultural. Animo a mis lectores a darle máxima difusión, ya que sin debate no hay vida intelectual.
Varela Ortega afirma que la política española en los años 40 fue tan catastrófica que se produjo un fuerte retroceso con respecto a la república y a los demás países europeos, mientras el hambre y las enfermedades se enseñoreaban de la población –no de los políticos, informa– y la estatura media de los reclutas bajó entre dos y tres centímetros. Como su método consiste en copiar frases de tales o cuales autores sin el menor análisis crítico, el panorama que traza es perfectamente arbitrario, como ya vimos en sus comparaciones con otros países neutrales; pero no por ello se ha divulgado menos.
En 2005 los economistas Alberto Carreras y Xavier Tafunell coordinaron para la Fundación BBVA un monumental estudio en tres tomos Estadísticas históricas de España, siglos XIX y XX. El estudio venía precedido por otro menos extenso de 1989. Estos trabajos constituyen hoy por hoy, y con diferencia, junto con el Instituto Nacional de Estadística en que se basa el estudio, la mejor fuente de datos respecto al tema tratado a su modo por Varela, y que como veremos, le desmienten por completo.
Hay que decir que la versión de Varela está extendidísima y es la que se intenta hacer canónica desde la totalitaria ley de memoria histórica. Y también que ni Carreras ni Tafunell ni los demás colaboradores de la obra tienen nada de franquistas; al contrario, a veces la retórica de sus explicaciones queda contradicha por los datos que con más honradez ofrecen. Son también importantes a estos efectos los datos ofrecido por Ramón Salas Larrazábal, basadas en el INE y en su publicación anual Movimiento Natural de la Población, tan a menudo ignorados tanto por la historiografía lisenkiana como por la anglomaníaca. Por mi parte, he publicado varios artículos en este blog y en Libertad digital, en Años de hierro y en Los mitos del franquismo me he extendido al respecto.
Empecemos por la estatura media de los reclutas. En 1935 era de 165,8 cms. En 1941 de 166,5; en 1945 de 167,4, y en 1950, fin de la década, de 168,6. Vemos, por tanto, que, lejos de disminuir, la estatura media aumentó en casi tres centímetros. ¿Cómo se explica esto, si aquella década quedó marcada por el hambre masiva, la enfermedad y una mortalidad extraordinaria, incluyendo la mortalidad infantil? Pues quizá se deba a que los datos suministrados por Varela y tantos otros correspondan a una historiografía más cercana a la propaganda que al rigor intelectual.
Sobre la mortalidad infantil cabe recordar que en su primer discurso de fin de año, Franco señaló su reducción como una prioridad del régimen. La tasa en 1935 (el mejor año de la república, bajo gobierno derechista), era de 115,3 por mil nacidos vivos En 1939 llegó a 140,6, lo que se explica por ser el último de la guerra. Pero en 1940 había bajado por debajo de 1935, a 113,7. En 1941, el peor año de la posguerra, subió nuevamente a 148,6, pero a continuación bajó ya de modo acelerado: 1942 registró 108,5, ; en 1945 era del 90,1; y en 1950 del 69,8. Un descenso realmente espectacular y sin precedentes en la historia de España. Como la esperanza media de vida al nacer se vincula a la mortalidad infantil, que en la república era de 50 años, una de las más bajas de Europa, al final de la década de los 40 alcanzaba a 62 años, según el INE, un salto igualmente espectacular (y al final del franquismo era la más alta de Europa después de Suecia, como sigue siendo hoy). Y dado que estos avances están muy relacionados con otros muchos datos socioeconómicos, como la higiene, la variedad en la alimentación y el consumo, etc., se entiende perfectamente que la estatura de los reclutas creciera de forma consistente.
El hambre es otro de los tópicos propagandísticos desmentidos por los datos reales. Los muertos por esa causa, en torno a 200-300 durante la república, crecieron naturalmente en la guerra civil, pero casi exclusivamente en la zona del Frente Popular, que registró el mayor número del siglo, con 1,111. Otro repunte, hasta 1093 se produjo en el nefasto año 1941, para bajar en 1944 al nivel de la república y remontar de nuevo a 1120 en 1946, año del cierre de la frontera por Francia y de un boicot internacional. Sin embargo las medidas tomadas fueron tan eficaces que al año siguiente, las cifras habían vuelto al nivel republicano, para desaparecer en los años 50. Y aunque las cifras sean similares a las de la república, las causas son muy distintas, porque el franquismo sufrió graves restricciones comerciales, inexistentes antes, a manos de los anglosajones. Se trató, por tanto, de una hambre poco mortífera, mucho más llevadera que la experimentada por la zona del Frente Popular, cosa que también suele olvidarse. Por lo demás, en casi todo el resto de Europa hubo un apretamiento casi generalizado de los cinturones, con las correspondientes hambres. Y con una diferencia esencial: los españoles podían estar bien contentos al librarse de los bombardeos, destrucciones, deportaciones y asesinatos masivos que padecía la mayor parte del continente.
Puede decirse, por tanto, que hubo en los años 40 un hambre bastante extendida, porque para que una persona muera por esa causa ha de haber muchas otras malnutridas. Por tanto, sería lógico que la mortalidad debida a enfermedades carenciales hubiera aumentado, como dice Varela, “a niveles del siglo XIX”. Es más, cabría admitir un descenso de la población por esas causas, cosa que no hace Varela, pero sí implica. La realidad, sin embargo, vuelve a desmentirle. Según el estudio del BBVA, la población total, que era de 24,8 millones en 1936, había subido a 25,7 en 1940 , a 25,9 en el 41, a 26,8 en 1945 y a 27,8 en 1950. La tasa de crecimiento natural, tradicionalmente entre el 7 y el 11 por mil (10,0 en 1935), experimentó durante la guerra un semiestancamiento con ligeros retrocesos en 1938 y 39 –contra lo que suele creerse, la guerra civil no fue muy sangrienta comparada con conflictos parecidos en otros países en el siglo XX, un tema que trato en Los mitos del franquismo–, para recuperarse con cierta rapidez desde 1943 (9,7) y posteriormente hasta el 10 y más. Así pues, ni la guerra, ni el hambre ni las enfermedades ni la autarquía provocaron un descenso, ni siquiera un estancamiento de la población, y muchísimo menos “una catástrofe sin precedentes en la historia económica de España”, como asegura Varela. Este hace además una pequeña trampa al referir gran parte de su argumentación al año 41, año especialmente difícil, sugiriendo que los demás años de la década se le parecieron. En el hambre del 41 tuvo gran influencia el auténtico sabotaje comercial de Inglaterra vulnerando los derechos de neutralidad.
Aunque las estadísticas mencionadas reflejan claramente la evolución económica, trataremos esta más precisamente en la próxima entrega. Para concluir por el momento, los españoles no pasaron mayores dificultades que la mayor parte de Europa, con la inmensa ventaja de no sufrir las atrocidades de la guerra continental, un aspecto vital que nunca interesa destacar a la corriente lisenkiana ni a la anglómana, notablemente concordes en estas y otras cuestiones.
Los espléndidos años 40
Como habrá podido comprobar el señor Varela Ortega, su visión de los años 40 en España necesita correcciones de fondo, por haberse fiado de los “datos” de una historiografía propagandística en la que coinciden curiosamente la rama lisenkiana y la anglómana. Bastarian estos dos hechos: el aumento, moderado pero real, de la estatura media y el muy considerable de la esperanza de vida al nacer, para hacerle reconsiderar su enfoque de la cuestión. Y aun debiera hacerle reflexionar más el hecho de que tales avances –que resumen muchos otros– se produjeron en una década de extraordinarios obstáculos y dificultades para España, primero por la guerra mundial y luego por el aislamiento internacional combinado con una guerrilla comunista. Vistas las cosas en su contexto, la reconstrucción del país en aquellos años resulta una auténtica proeza histórica.
Suele decirse que, debido a la supuestamente caótica economía autárquica falangista, España no recuperó el nivel de renta de la república hasta 1952, incluso hasta 1956 y más tarde. Los índices vistos revelan otra cosa, pero lógicamente hay muchos más. Como en Los mitos del franquismo he reseñado los datos, extraídos de Carreras y Tafunell y otras fuentes, lo citaré aquí con alguna extensión.
Ante todo es preciso entender las enormes dificultades con que chocaba la reconstrucción, nada que ver con las absurdas comparaciones con otros países neutrales, tan “reveladoras” a juicio de Varela y Preston. Debido a la guerra y el caos –este sí—creado por el revolucionario Frente Popular, España había perdido 250.000 casas, casi la mitad del parque automovilístico y ferroviario, cientos de fábricas, puentes, un cuarto de millón de toneladas de barcos hundidos o retenidos en puertos soviéticos u hostiles, etc. La mitad del país ocupado por el Frente Popular había perdido extensos cultivos por abandono, la mayor parte de su ganadería, sacrificada sin control, y amplias áreas de bosque consumido para leña o menesteres bélicos. La fuerza humana había descendido por las bajas bélicas, en su mayoría jóvenes, más unos 50.000 mutilados, 270.000 prisioneros a la espera de ser depurados, más medio millón de exiliados de primer momento (aunque más de dos tercios de ellos retornaron el mismo año 1939). El ejército alistaba a un millón largo de hombres, y aunque se desmovilizaron tres cuartas partes, la guerra europea obligaría a mantener un numero excesivo sobre las armas. Fue preciso asumir las deudas del Frente Popular, además de las contraídas con Italia y Alemania, con lo cual Francia ascendía a primer acreedor de España. Todo ello con mínimas reservas financieras.
Dificultades aumentadas muy pronto, no debe olvidarse, por las restricciones comerciales impuestas por Inglaterra. Pese a los cual… Veamos algunos datos económicos significativos de aquella década “perdida” según la propaganda: el número de teléfonos en 1950 se había duplicado en comparación con 1935; el tráfico aéreo en compañías españolas había pasado de 1,2 millones de kilómetros volados, a 8 millones. Los turistas habían saltado de 171.000 a 457.000. Y así otros índices. Más significativo como conjunto, el consumo bruto de energía en toneladas equivalentes de petróleo pasaba de 8,37 millones en 1935 a casi 10 millones en 1943, llegando a 12, 40 en 1950. Dentro de ese índice, la producción hidroeléctrica subió de 3.645 millones de kWh anuales en 1935 a 6.916 en 1950; y la de hulla y antracita subió de 6.9 millones de toneladas en 1935 a 8,8 millones ya en 1940 y a 11, 1 millones en 1950. La de hierro dulce y acero pasó 595.000 toneladas en 1935 a 695.000 ya en 1940, y a 780.000 en 1950. La producción de maquinaria y material de transporte, sobre una base 100 en 1913, era de 162 en 1935, con una bajada en los primeros años 40 para subir a 178 en 1948 y a 208 en 1950. La producción de cemento pasó de 1, 1 millones de toneladas en 1935 a 2,065 en 1950, superándose en prácticamente todos los años la producción de preguerra, debido a que la construcción de viviendas fue otra prioridad del régimen expuesta por Franco en su discurso de fin de año de 1939. La de fibras artificiales y sintéticas dio un salto extraordinario, de 3. 400 toneladas en 1935 a 24.500 en 1950. La de algodón, aunque con fuertes oscilaciones, fue de 1.933 toneladas en 1935 y llegó a 6.503 en 1949. Naturalmente las exigencias de petróleo aumentaban con rapidez y a pesar de las fuertes restricciones anglosajonas durante la guerra, también su importación y consumo creció, de modo que en 1950 triplicaba ampliamente los de preguerra. Sin esas restricciones, el crecimiento habría sido bastante más rápido.
Estos datos bastan para percibir que la industria española no solo superó netamente a la de 1935, sino que en algunos aspectos dio un gran salto. Más dificultades hubo con la agricultura, al coincidir las devastaciones de la zona roja con las restricciones a la importación de fertilizantes y largas sequías. Sin embargo ello no motivó el hambre mortífera que suele decirse, como vimos en la entrada anterior, sino más bien escasez e insuficiencia alimentaria, mejor o peor paliadas por el racionamiento y las mejoras sanitarias e higiénicas, que redujeron la mortalidad general. Cabe decir que la pesca (el pescado, como los huevos, las verduras y otros productos, no estaba racionado) creció constantemente sobre la de 1935, desde el mismo año 1940.
El conjunto de estos datos demuestra que la renta per capita española no solo no pudo bajar, sino que creció muy consistentemente en aquella década, superando muy pronto, probablemente desde 1943, la de la república, como ha señalado el economista G. Fernández de la Mora y Varela. Los economistas han estimado de forma muy diversa los índices de crecimiento del PIB en aquella década: desde el 1,1 por ciento anual (Prados de la Escosura) al 1,7 (Carreras), a 2.0 (Alcaide Inchausti) y 3,8 (Naredo) Vistos los índices señalados, la tercera cifra parece la más ajustada a la realidad. Una vez más, parece que la “economía autárquica falangista” distó mucho de ser tan caótica y contraria a la libertad de mercado o al comercio como pretende el señor Valera y tantos otros de la corriente anglómana. En la próxima entrega expondremos sus líneas generales.
Para concluir, aquellos fueron años felices para un país que logró mantenerse al margen de las devastaciones y crímenes de la guerra europea y reconstruirse con sus propias fuerzas en ímprobas condiciones. Yo diría que hay razones para estar orgullosos de aquella valerosa y esforzada generación, en lugar de denigrarla combinando la falsedad de los datos con jeremiadas y una conmiseración no menos falsa.
Varela Ortega y la División Azul
Antes de entrar en la cuestión de la autarquía haremos un inciso sobre la División Azul, otra manifestación típica del espíritu prevalente en España por entonces, y que permitió al país mantener la neutralidad contra todas las tentaciones y presiones, reconstruirse con sus propias fuerzas y derrotar al maquis y al aislamiento. Según Varela, Hitler fue reacio a la participación de extranjeros en su guerra (se ve que no tuvo éxito en ello, pues participaron hasta dos millones entre italianos, rumanos, húngaros, bálticos y finlandeses, aparte de unidades menores de voluntarios franceses, holandeses, noruegos y otros, unidades de caucásicos y musulmanes, más los rusos de Vlásof y los auxiliares rusos y ucranianos (hiwis, quizá hasta un millón). Varela da a entender que Hitler solo apreciaba a los finlandeses, y entre los demás cuenta a la División Azul “en parte voluntaria” (tan “en parte” que bastantes voluntarios tuvieron que quedarse al no haber plaza para ellos, y no faltaron oficiales que debieron luchar como simples soldados).
La intervención de la DA habría sido por lo demás “irrelevante”, dice Varela, lo que parece lógico en una guerra en que las divisiones de un lado y de otro se contaban por centenares. Pero esa lógica falla. Los españoles no solo lucharon de modo destacado contra fuerzas soviéticas muy superiores, sino que contribuyeron decisivamente a frustrar una de las mayores ofensivas soviéticas, en torno a Leningrado. Esta ofensiva, diseñada a imitación de la de Stalingrado por Zhúkof –probablemente el general más exitoso de la guerra en cualquiera de los ejércitos– debía liberar la asediada ciudad cercando a grandes fuerzas alemanas mediante una tenaza desde los arrabales de Leningrado al norte y desde el Vóljof al este. A la DA le correspondió frenar, en Krasni Bor, el brazo norte de la tenaza, soportando el bombardeo más intenso de la guerra en un sector estrecho (5 kms.). Y lo frenó, en condiciones casi imposibles. El brazo del Vóljof lo frenaron los alemanes, que no tuvieron que aguantar allí un ataque tan terrorífico. De tener éxito, la ofensiva habría causado un desastre de grandes proporciones a la Wehrmacht. Como fue uno de los pocos fracasos de Zhúkof, los soviéticos procuraron olvidarlo, pero lo referente a esta ofensiva está bien estudiado. Así que el papel de la DA fue algo menos irrelevante de lo que quiere suponer el señor Varela Ortega.
Aunque abundaron los roces entre españoles y alemanes (estos solían encontrar a los hispanos poco disciplinados y propensos a tratar con demasiada familiaridad a judíos y civiles rusos), Hitler desde luego apreció el esfuerzo de la DA, a la que concedió privilegios que no tenían otras fuerzas extranjeras. Su jefe, Muñoz Grandes obtuvo una de las condecoraciones más valiosas, recibiendo la tropa una lluvia de cruces de hierro y otras medallas. Además, la DA tuvo un comportamiento ejemplar con la población civil rusa, y ningún intento de achacarle crímenes de guerra se sostuvo. Fue probablemente la unidad de su tipo más humanitaria de las que lucharon en el este o el oeste. En años aún recientes ha habido encuentros entre veteranos soviéticos y españoles, y del aprecio alemán cabe destacar el abrazo de Helmut Kohl en el alcázar de Toledo, a “un miembro de aquella heroica división”. Un ex divisionario, hace bastantes años, me comentó que había viajado por Alemania a finales de los años 50. No sabía alemán, pero al declarar que había estado en la Blau División, le multiplicaban las atenciones.
La DA juró fidelidad a Hitler “para derrotar al bolchevismo”, no para construir la Gran Alemania a costa de los rusos, objetivo que por lo demás desconocían. Fueron, cortesmente, a “devolver la visita” que la URSS había hecho a España en la guerra civil. Contra diversas versiones, Franco envió la DA como una retribución por la ayuda recibida en la guerra civil, pensando, como casi todo el mundo entonces, que apenas llegaría para desfilar por la Plaza Roja. Luego la situación varió radicalmente, y por fin, tras Stalingrado y Kursk, el temor a que pudiera quedar cercada y aniquilada como tantas otras divisiones alemanas, lo cual sería un golpe muy duro para el régimen, decidió retirarla, en octubre de 1943 (quedó una representación simbólica). Hasta ahí llegaba su compromiso con Hitler.
No entro aquí en las disquisiciones rebuscadas y embrolladas de Preston, Núñez Seixas y tanto otros, a quienes Varela da un crédito francamente excesivo, sobre los motivos de la división, por lo demás clarísimos y fáciles de entender. Cabría recomendar a Varela más respeto por aquella “heroica división” y menos por las interesadas interpretaciones inglesas (aunque desde hace años hay estudios de expertos militares ingleses muy favorables a la DA). Cabe recomendar aquí la reciente obra, prácticamente definitiva, del máximo especialista en el tema, C. Caballero Jurado: La División Azul, de 1941 a la actualidad, con una aguda sección de comentario bibliográfico.