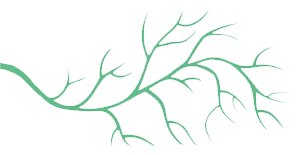Valera Ortega, Preston y la neutralidad de España (Segunda entrega del ensayo de Pío Moa)
Compartir
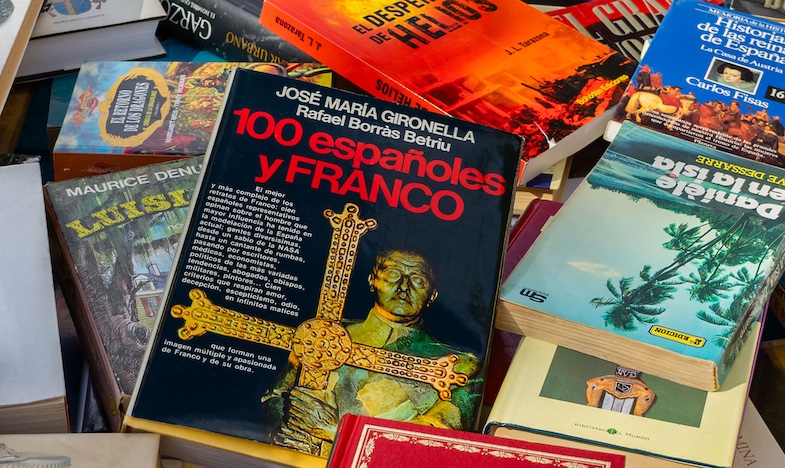
Segunda entrega del ensayo de Pío Moa rebatiendo la visión de la España de Franco del historiador Varela Ortega.
Pío Moa
En este enlace el lector puede encontrar la primera entrega.
En este enlace el lector puede encontrar la tercera entrega.
El secreto de la autarquía: Maiski y Plymouth
Durante la guerra civil, el representante soviético ante el Comité de No Intervención, Maiski, trataba de asustar al inglés, lord Plymouth, con las catastróficas consecuencias estratégicas que la victoria de Franco, aliado de Alemania, tendría para Inglaterra. Plymouth, hombre práctico, no se dejó impresionar: “Gane quien gane –vino a decir– el país quedará devastado y para reconstruirse necesitará dinero. Ni Italia ni Alemania pueden dárselo, porque no lo tienen, así que Franco o quien gane tendrán que recurrir a Londres, y sabremos negociar los préstamos en condiciones favorables a nuestros intereses”. En otras palabras, los ingleses podrían imponer a España una política “conveniente” mediante préstamos que inevitablemente tendrían que pedir los ganadores de la guerra.
Aquella posibilidad no escapaba a Franco, aunque por entonces pensaba que no se materializaría, ya que durante la guerra civil el bando nacional aseguró un abastecimiento suficiente con mercado libre, mientras que en el contrario el hambre aumentaba cada año, pese al racionamiento. Al terminar la guerra se anunció la abolición del racionamiento impuesto por el Frente Popular, pero este había destrozado la economía de tal forma que fue inevitable volver a él y enfrentarse con la dura realidad de medio país semiarrasado, no solo por la guerra sino, más aún, por unos demenciales experimentos revolucionarios.
La prioridad absoluta de Franco fue entonces la reconstrucción junto con la idea optimista de convertir a España en una gran potencia, que asegurase su independencia en un mundo cargado de amenazas bélicas. Para ello se diseñó un plan grandioso de construcciones navales y aéreas, que el más elemental realismo condenó enseguida al abandono. En cambio, Franco señaló en su discurso de finales de año tres prioridades muy diferentes: la construcción de viviendas, de las que había un enorme déficit, por la guerra y porque “más del treinta por ciento de las viviendas españolas son insalubres”; la erradicación de la tuberculosis, una plaga que afectaba sobre todo a la población más empobrecida y que resultaría muy cara porque las 7.000 camas en los sanatorios eran “solo una quinta parte de las necesarias”; y la lucha contra la mortalidad infantil, cuyas cifras “son igualmente espantosas (…) por descuidos y abandonos evitables”, si bien su remedio, anunció, sería “mucho menos costoso” gracias a la extensión de la higiene y de cuidados elementales. En estos tres campos iba a destacar la Falange, más sensible a esos problemas que los otros partidos o familias del régimen. Y la independencia de España en los años siguientes no podría asentarse en un gran poder militar sino, sobre todo, en la diplomacia.
Unos días antes, Franco había refundido numerosos informes económicos en unas orientaciones económicas generales típicamente conservadoras: asegurar la estabilidad de los precios, nivelar la balanza de pagos y afrontar las cuantiosas deudas externas mediante negociaciones y aumento de la producción. En cuanto al imprescindible comercio exterior, consideraba tres posibilidades: basarse en empréstitos extranjeros, liquidar las reservas de oro disponibles, o aumentar las exportaciones aun a costa de apretarse el cinturón temporalmente. La primera salida, si bien la más cómoda, le disgustaba, porque condicionaría políticamente al país; las reservas de oro resultaban muy exiguas (las que se había recuperado de Francia y campañas de donativos de la población). La tercera opción le parecía la mejor. Por supuesto, se recurrió también a préstamos de Inglaterra y Usa –se rechazaron los demasiado onerosos políticamente– y se consumió el escaso oro. Y se diseñó una estrategia de industrialización y aumento de la energía que, como vimos y veremos, no estaba tan mal enfocada como pretenden los anglómanos. Y la economía siguió siendo básicamente liberal, según recordaba Julián Marías, aunque más o menos intervenida en función de las necesidades políticas en una época muy turbulenta en toda Europa.
¿Tuvo éxito o no la autarquía?
Como hemos visto, fueron muy relevantes los éxitos de la política “autárquica” a lo largo de los años 40, pese a los boicots anglosajones primero y anglosajones y soviéticos después. Varela Ortega, en cambio, hace sus peculiares análisis prescindiendo de la tremenda presión exterior, que después de la SGM puede calificarse de criminal. Y da a entender que las penurias y estancamiento de los primeros años de posguerra civil se extendieron a toda la década. Así, los villanos de esa peculiar historia serían los autores de la política autárquica.
Viene al caso, por tanto, recordar otro factor decisivo en las miserias de los primeros tres años de posguerra y descartado frívolamente por los anglómanos: la herencia del Frente Popular, una gran parte del país económicamente desarticulada y en gran parte arrasada. La historiografía anglómana, coincidente en eso con la lisenkiana, tiene a bien dejar de lado este condicionante, pero su peso lo ponen de relieve las dificultades que Alemania Occidental tuvo para absorber y equilibrar la parte comunista tras la reunificación. Dificultades muy grandes y prolongadas durante varios años, a pesar de que se afrontaron con un país opulento, el más rico de la UE y sin ninguna presión exterior o situación de guerra. Creo que esta comparación basta para poner en su sitio las narraciones impresionistas de la miseria en España entre los años 39 y 42. Julián Marías recuerda: “En Madrid, la pobreza inicial era extremada (…) En los barrios obreros la pobreza era angustiosa. Sobre todo mujeres y niños hambriento, demacrados, vestidos con harapos, a veces con prendas militares; yo vi (…) mujeres vestidas con un saco que tenía tres agujeros para sacar la cabeza y los brazos (…) Todo esto fue mejorando, pero así empezó” (recogido en Años de hierro) La descripción podía abarcar seguramente a casi toda la zona que había sufrido el Frente Popular, y en parte se iría extendiendo al resto, por las imposiciones de la guerra europea.
Para afrontar tal miseria, vienen a decir los anglómanos, el gobierno de Franco preconizaba apretarse el cinturón o embarcarse en proyectos militares tan grandiosos como irreales, y practicar una autarquía económica que solo podría producir estancamiento y caos. En realidad, las primeras medidas del gobierno consistieron en recuperar la flota izquierdista llevada a Túnez, más 59 mercantes amarrados en puertos extranjeros, más 40 toneladas de oro remanentes de las depositadas por el FP en Francia, y recuperar los enormes tesoros artísticos llevados criminalmente por las izquierdas a Francia y Suiza, con propósitos desde luego muy alejados de la pretensión de salvarlos de bombardeos, con que se justificaron. Asimismo fue preciso, y se realizó con éxito, recomponer la unidad de la peseta, rota por la guerra (Ley de Desbloqueo), ya que la peseta del Frente Popular había perdido todo su valor por una inflación salvaje. Se estabilizaron los presupuestos y se racionalizaron los impuestos mediante una Ley de Reforma Tributaria. Estas medidas, del ministro José Larraz, se presentan a veces como opuestas a las directrices de Franco, lo que es por completo contrario a la realidad. Larraz dimitió por disconformidad con Serrano Súñer, al parecer (aunque pudo ser por alejarse de la política y dedicarse a ocupaciones intelectuales), e hizo muy a posteriori algunas apreciaciones despectivas sobre los conocimientos económicos de Franco. Pero los jefes de gobierno –el mismo Churchill, que tiene frases mordaces sobre los economistas– muy a menudo están en el mismo caso que el Caudillo, por lo que recurren a expertos. Y las normas de Larraz se mantuvieron.
Tan pronto como octubre del 39, recién comenzada la guerra europea, se aprobó un Plan de Reconstrucción Nacional, que preveía liquidar en diez años el déficit comercial y cuyo punto clave sería la construcción de una vasta red de embalses que suministrarían gran cantidad de energía eléctrica para el abastecimiento civil y fabril, y aumentarían la productividad agraria extendiendo los regadíos. Siguió la creación de un Instituto Nacional de Colonización ideado como alternativa a la fracasada reforma agraria de la república. Se presentó asimismo un ambicioso plan de repoblación forestal. Una Ley de Protección y Fomento de la Industria Nacional y el posterior Instituto Nacional de Industria subvencionarían las industrias consideradas más urgentes y crearían otras cuando la iniciativa privada fuera insuficiente. Todos estos planes estaban realmente bien concebidos, no contrariaban la iniciativa privada ni la economía de mercado, aunque fuera preciso establecer regulaciones fuertes, control sindical y racionamiento (como en Inglaterra).
Aquellos proyectos, muy racionales, no se dejan anular con frases simplistas o frívolas ajenas a la realidad histórica. Ciertamente fue muy difícil ponerlos en marcha ya que, apenas estallada la guerra en Europa, Inglaterra y en segundo término Usa, se apresuraron a racionar drásticamente a España el vital petróleo y la importación de cereales y otros productos, dejando al país a medio gas. Pero los boicots, presiones y chantajes fueron progresivamente sorteados con notable habilidad y prudencia. La red de pantanos, planeada desde la dictadura de Primo de Rivera pero nunca cumplida, iría cambiando el paisaje agrario español, junto con una repoblación forestal de las más exitosas del mundo. También se construyeron industrias antes inexistentes, que, aunque poco competitivas inicialmente en el ámbito internacional, una vez derrotado el aislamiento apoyaron el desarrollo de los años 60-75, y sin las cuales este habría sido menos espectacular. En las condiciones de los años 40, la autarquía era inevitable, y dio un resultado calificable de excelente si se tienen en cuenta las tremendas contrariedades de aquel tiempo.
Franco y Churchill
Para enfocar debidamente la talla histórica de Franco debemos empezar por los hechos evidentes, que pueden resumirse así: venció siempre a todos sus enemigos militares y políticos, incluso partiendo de una situación prácticamente desesperada que habría disuadido a casi cualquier otro. Venció indirectamente a Stalin en España. A continuación evitó entrar en la guerra mundial y luego derrotó a un criminal aislamiento impuesto desde el exterior por regímenes comunistas, democráticos y dictaduras varias. En pleno aislamiento venció asimismo a una peligrosa guerrilla comunista interior. Tanto la neutralidad en la SGM como la derrota del aislamiento fueron dos batallas diplomáticas cruciales, libradas con éxito en las más arduas circunstancias; y en otra hazaña diplomática humilló en la ONU a Inglaterra a propósito de Gibraltar. Y presidió la época de mayor prosperidad y con mayor ritmo de crecimiento que haya vivido España antes o después.
Por encima de cualquier matiz, detalle o revés secundario, basta mencionar estos éxitos indudables, alcanzados en las más desfavorables y a menudo peligrosas circunstancias, para concluir que la talla de Franco como estadista y militar descuella ampliamente sobre cualquier otro español en varios siglos.
Sin embargo la pintura que de él traza Varela Ortega y los anglómanos en general, coincidentes en esto (y en otras cosas) con los lisenkianos, es la de un personaje intelectualmente irrisorio, de “carencias culturales estridentes”, “cursilería provinciana”, ”equipaje cultural rancio y raquítico”, que ”no hablaba idiomas (inglés, claro) ni apenas había viajado fuera de España”, aficionado para más inri a “pintorescas incursiones literarias”. Se destaca asimismo su mediocre estatura, su voz “atiplada” y cierta pronunciación que “delataba, ante cualquier gallego culto, sus orígenes aldeanos no superados”. Varela, como Preston y los anglómanos en general, le concede inteligencia, pero muy limitada, poco más que una astucia aldeana o “gallega”.
De economía no solo lo ignoraba todo, sino que además tenía ideas fantásticas o pueriles al respecto. Y del mundo exterior algo parecido, de ahí sus ilusiones respecto a Hitler, o sus supuestos deseos de entrar en la SGM, aunque pidiendo demasiado, o sus propuestas ridículas proponiendo al final de la guerra en Europa una alianza con Inglaterra frente al expansionismo soviético. A esta última propuesta habría respondido Eden, según Tusell, otro historiador anglómano: ”Lástima que el general Franco tenga una idea de la realidad internacional tan desenfocada”. Lo cita con mofa Varela porque “ilustra las limitaciones de nuestro dictador”. En realidad ilustra las grandes limitaciones de Eden y del gobierno inglés, que imaginaban garantizar la estabilidad europea mediante el acuerdo entre Londres y Moscú, y poder barrer a Franco sin apenas dificultad. Ilustra también las graves limitaciones intelectuales de los propios Varela, Tusell, Preston, Moradiellos y tantos más.
En otro párrafo, Varela cita al más ecuánime Paul Johnson, que tiene a Franco por “una de las figuras políticas más exitosas del siglo”, pero le añade la coletilla: “exitosa en la medida de sus intereses, que eran mandar sin restricciones y durar sin limitaciones”. Al parecer, lo único que ocurrió en los cuarenta años de franquismo fue el mando omnímodo del “dictador”, que mantuvo su poder gracias a su “astucia aldeana”. En fin, no es difícil percibir que en la figura mediocre, gris y aldeana como ven a Franco estos historiadores hay más una proyección inconsciente de sí mismos que un verdadero retrato político del propio Franco.
Entre tanto, vale la pena comparar a Franco con Churchill venerado con absoluta falta de sentido crítico por la literatura anglómana, Moradiellos en particular. De que era más viajado y más culto y un poco más alto que Franco, no cabe duda; también de que estaba muy alcoholizado, etc. Pero estos aspectos son irrelevantes en cuanto a su significación histórica y política. Ciertamente la influencia mundial de Churchill fue también muy superior a la de Franco, porque Inglaterra era hasta 1939 la primera potencia mundial con un imperio gigantesco, mientras que Franco partía de una España inferiorizada por más de un siglo de profunda decadencia muy agravada por el Frente Popular. Nunca tuvo Churchill, como Franco, que afrontar una guerra partiendo de una situación de inferioridad material desastrosa, debiendo además improvisar al mismo tiempo un nuevo estado y un nuevo ejército. Pero Churchill sufrió en su carrera graves derrotas militares y políticas, y aunque vencedor en la SGM, dejó a su país prácticamente en quiebra, endeudado hasta las orejas y con racionamiento. Siendo él mismo un producto típico del imperialismo inglés, tuvo que presenciar el comienzo de la disolución del imperio, la sumisión de su país a la tutela useña, a menudo humillante, muy condicionado también por el poderío soviético; y además fue expulsado del poder en las elecciones hacia el final de la contienda. Si los medimos por el modo de conducir la guerra, resultó sin duda bastante más cruel que el español.
Si comparamos a las dos figuras por sus logros políticos y económicos, no parece difícil concluir que, salvando la diferencia de escala de uno y otro en cuanto a proyección mundial, Franco no solo tuvo que afrontar mayores y más difíciles retos, sino que también tuvo un éxito mucho mayor en todas sus empresas políticas y militares. Claro que para los anglómanos, todos los fallos, incluso crímenes, de Churchill, quedan disculpados porque era demócrata y Franco no. Por eso es necesario un comentario al respecto.
Qué desgracia: siendo Franco tan insignificante, siempre le protegió la suerte. Y Churchill.
Varela Ortega no tiene más remedio que constatar que Franco fue, efectivamente, uno de los militares y políticos más victoriosos del siglo XX en Europa o América, quizá el más notable teniendo en cuenta las dificultades, los enemigos, las hostilidades que por un tiempo parecieron casi universales, que hubo de superar. ¿Cómo explicarlo, si al mismo tiempo resulta ser, según los anglómanos, un ser mediocre, bruto, sanguinario y hasta cursi? Obviamente, esta interpretación destruye cualquier explicación racional, y si algo demuestra es la mediocridad intelectual y espíritu cutre de tales análisis. El único mérito que adjudican al Caudillo, una inteligencia primaria, propiamente astucia mezquina, aldeana o gallega, solo útil para asegurar su poder a toda costa, no le habría hecho llegar muy lejos.
Es precisa otra explicación, y la encuentran: ¡la suerte! Franco habría sido un personaje esencialmente pasivo y opaco, a quien, misteriosamente, la suerte le sonreía una y otra vez sin que él realizara acción alguna digna de recordarse (aparte de sus torpezas y crímenes, se sobrentiende). En la guerra civil, tuvo la fortuna de que sus enemigos al parecer no valían nada y él pudo haber acortado la lucha todo lo que quiso, pero la prolongó por gusto de hacer sufrir al país. Luego quiso meter a España en la guerra mundial, pero de un modo u otro el propio Hitler se lo impidió. Su momento más crítico fue al terminar dicha contienda, cuando los vencedores habrían podido barrerle con un soplo… ¡Ah, pero entonces vuelve a intervenir la baraka!: los vencedores empiezan pronto a enemistarse entre sí y gracias a eso Franco sobrevive. Naturalmente, sobrevive condenando al pueblo a una miseria espantosa debido a sus ideas económicas infantiles. No obstante, la guerra fría vuelve a sacarle del apuro: cede unas bases militares a Usa, que no solo le concede algunos préstamos sino que, más importante aún, va empujando al régimen a liberalizar la economía, de modo que Usa vuelve a salvar a Franco, pero de manera muy positiva, “civilizando” por así decir, su régimen, modernizándolo económicamente (una versión parecida la sostiene el franquismo servil de, por ejemplo, Luis Suárez). Y así, Franco puede morir en la cama pero con su régimen en trance de pasar a la democracia. Y colorín colorado.
Esta es en suma la versión de Varela y de tantos otros historiadores de ese nivel, muy útiles para los políticos de tres al cuarto que venimos sufriendo tantos años, y que han precisado de una ley totalitaria para intentar garantizar la “veracidad” del cuento. Ya volveré sobre la iniciativa y el protagonismo, realmente intenso, de Franco en los sucesos que le dieron tanta “suerte” pese a ser tan anodino y vulgar.
Pero cambiando a medias de tema, y en relación con Churchill, he leído en Revista de libros un interesante artículo de Luis M. Linde, “La traición de Churchill, España, Cataluña”. Se trata de una amplia reseña de Meditacions en el desert. 1946-1953, de Gaziel (el periodista Agustín Calvet, director de La Vanguardia durante unos años). Las citas extraídas por Linde muestran la semidemencia del catalanismo, incluso moderado como era el de Calvet, que no llegaba al separatismo, aunque en parte lo suponía, y que merecerá comentario aparte. El caso es que Calvet, que, como Cambó, había apoyado a Franco durante la guerra, le cobraría luego un odio apasionado, así como a España misma, en la que ve una anomalía de Europa frente a una Cataluña definida como parte de la tradición europea según él la entiende. Pero ahora viene al caso por sus comentarios sobre Churchill y Usa a quienes ve como autores de una “gran traición”… ¿A quienes? A los “demócratas españoles” y en especial, claro, a los catalanes, que en la práctica serían los únicos auténticos. Ya hablaremos de esos “demócratas”, a quienes me he referido también en Por qué el Frente Popular…
Se supone que la traición habría consistido en no invadir España al terminar la guerra mundial e imponer una democracia liberal bajo las orugas de los tanques y de los aviones useños e ingleses. La complacencia con el franquismo habría comenzado ya con el discurso de Churchill en el Parlamento inglés, el 24 de mayo de 1944, poco antes del desembarco en Normandía. En él, Churchill expresó su gratitud por la neutralidad de España, defendió a Franco contra ”quienes creen inteligente, incluso gracioso, insultar y ofender al gobierno español”, y se refirió a España como necesaria para conservar la paz y el equilibrio en el Mediterráneo al acabar la guerra (transcribo abajo los párrafos dedicados al asunto en Años de hierro) . Linde considera que el discurso adelantaba lo que sería la política de los Aliados hacia el régimen de Franco después de la guerra, pero en mi opinión no fue así. Roosevelt se mostró complaciente y respetuoso con Franco en vísperas de la Operación Torch por razones obvias, para cambiar poco después a una actitud ofensiva y chantajista; y lo mismo ocurriría con Inglaterra después del discurso de Churchill, a pesar de lo mucho que debían a la neutralidad de España. Todo dependía de las conveniencias en las cambiantes situaciones de la guerra.
Por lo que respecta a Franco, sabía muy bien lo que valían aquellas promesas y respetos, y lo señaló a un ingenuo y servil Don Juan cuando este creía que los tanques anglosajones iban a llevarle en triunfo a Madrid: “No hagáis caso de lo que en el extranjero puedan insinuaros; las promesas a Polonia, al rey Pedro de Yugoslavia, al de Grecia, a Víctor Manuel, a Giraud y a tantos otros se esfumaron ante las realidades”. ”Las naciones se guían por su propio interés y no por sentimentalismos, pesan las realidades y no las ficciones”. Es cierto que Churchill simpatizó en cierta medida con Franco y su régimen, pero no sería esta ni mucho menos la actitud dominante entre los anglosajones, más parecida a la de los soviéticos, incluso en historiografía.