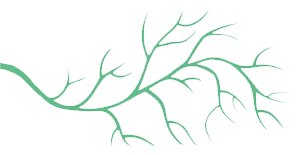“Ayer”. Los años de posguerra vistos por un general de Franco
Compartir
Los capítulos seleccionados del libro de memorias del libro señalado en el título son un apasionante testimonio de esos que los periódicos publican como hallazgos formidables. Carlos Martínez de Campos llegó a ser teniente general en el ejército de Franco, y desempeñó destacados papeles en la historia militar y diplomática en un periodo europeo muy agitado entre 1939 y 1945. Publicamos un resumen de cuatro capítulos en dos partes, para uso y disfrute de los amigos de la Historia.
Fernando Bellón
Hice la mili en el Regimiento de Artillería de Información y Localización de Ciudad Real. En aquella época la mili se hacía “en casa”, en la ciudad en la que uno residía, con pase pernocta, que suponía un ahorro para la intendencia. Pero yo tenía ficha policial, y en ese caso se alejaba al posible subversivo y se le enviaba a un cuartel sin importancia ni táctica ni estratégica.
La impresión que me dio el ejército español en aquellas circunstancias fue penosa. Nos recibió en el Campamento de Instrucción de Reclutas (CIR) de Alcalá de Henares un capitán que nos comunicó a voces que los huevos debíamos dejarlos en la puerta del recinto militar. Esto provocaba una reacción de rabia o resignación en el recién llegado. Nunca he entendido qué pretendía el que pronunciaba esta frase idiota, al parecer común en la milicia.
En el Regimiento de Artillería de Ciudad Real me tocó una batería (en Artillería a las compañías se les denomina o denominaba baterías), cuyo capitán recibía el alias de “Huevazos”, un tipo tripudo con cara y andares de foca, que llevaba siempre las manos en los bolsillos de los pantalones.
En el Partido Comunista la consigna para los que nos íbamos a la mili era aprender costumbres y tácticas militares para prepararnos… ¿a qué?
Ni el comunismo organizado ni el ejército español anticomunista de los años 60-70 entendieron jamás qué hacer con el joven atrapado en la milicia. O quizá les daba igual, era un trámite durante el cual los chavales se convertían en rebaño, y pasaban año y medio en un purgatorio ajeno a la realidad social común y corriente.
Hoy los soldados rasos son de oficio, ya no hay recluta. En unas condiciones de paz generalizada (sólo en países privilegiados), el ejército profesional es más práctico que el de leva, más económico.
Tengo la sensación de que el ejército español de hoy en día es práctico, está preparado para sus misiones, bien organizado y comandado, y muy alejado del estereotipo grotesco en el que había derivado una vez que pasó a segundo término y a residuo de la dictadura. ¡La democracia! Sostendrán algunos. Pues es algo discutible, porque el ejército español de los Austrias y de los primeros Borbones fue eficaz y temible.
Sin embargo, esto no quiere decir que el ejército español del tardo franquismo fuera un desastre sin paliativos. En Sidi Ifni se batió con eficacia, y si abandonó la colonia fue porque sostenerla era una ruina. Del mismo modo que el ejército se retiró del territorio de Río de Oro ante la Marcha Verde porque enfrentarse a ella habría ocasionado una crisis para la que el país no estaba preparado. Parece lógico admitir que el Estado Mayor del Ejército y su oficialidad estaban instruidos y capacitados para su trabajo. Quizá con menos experiencia que el ejército portugués, involucrado en una larga guerra colonial. En el resumen que sigue pueden encontrarse las causas del triste escenario del Ejército español acuartelado durante el franquismo.
“Ayer”
Viene a cuenta la introducción para el asunto de este artículo, el resumen en dos entregas de cuatro capítulos del libro Ayer (1931-1953), la segunda parte de las memorias del teniente general Carlos Martínez de Campos, Duque de la torre, publicado en 1970 por el Instituto de Estudios Políticos.
Es un documento valioso para los historiadores. Ignoro si lo conocerán muchos del gremio. Yo lo encontré o en las casetas de la Cuesta de Moyano de Madrid, o en alguna feria de libros viejos.
El duque de la Torre fue un militar monárquico que sirvió en la España franquista en varios cargos importantes del cuerpo de Artillería. Debió de ser un hombre culto y con experiencia diplomática y militar en diversos países. Además, escribía bastante bien, y los capítulos que voy a resumir son una muestra que ilustra la historia de España entre 1939 y 1945, un tiempo lleno de zozobra en el mundo, y sobre todo en Europa.
España había adoptado la neutralidad en la Guerra Mundial, aunque no ocultaba sus buenas relaciones con Alemania, y colaboraba con ella en lo que podía, en contrapartida al auxilio militar y tecnológico de la Wehrmacht al ejército de Franco.
Carlos Martínez de Campos intervino en la Guerra Civil en el ejército llamado nacional. Al terminar la guerra, los jefes militares se dedicaron a recorrer España y a planificar su recuperación, antes de ceder, más de un lustro después, su papel a los civiles capacitados, que eran bastantes. Mientras duró la Guerra en Europa, la vida económica y social de todos los países estaba en manos militares o se debía a la defensa nacional de nación.
Los capítulos que vamos a reseñar llevan por título “Los primeros años de paz 1939-1941”. “Cádiz (1941-1942)”. “Adolfo Hitler (1043)”. Y “Frentes bélicos (1943)”. Son un relato de vivencias profesionales y vitales del autor. Una narración viva y casi reporteril. Su lectura ilustra muy bien la vida política y militar española de la época, desmiente fantasías y estereotipos, y demuestra que el país no estaba dirigido por una banda de psicópatas rencorosos.
Los primeros años de paz. 1939-1941
Los seis capítulos previos del libro los dedica el autor a evocar con datos y apuntes de campo los años de la República y la Guerra Civil, hasta entrar en Madrid. Coloca muy pocos adjetivos ideológicos, si no es para acompañar a descripciones que los hacen necesarios, y para distinguir las acciones del ejército “nacional” y del ejército “rojo”.
Es preciso insistir en que el Conde de la Torre fue monárquico, y lo subraya en el capítulo quinto, cuando dice que a principios de 1939 el clima en el ejército de Franco estaba movido ante la inminencia del fin de la guerra. Los monárquicos esperaban que, en el momento adecuado, Franco llamara a don Juan como heredero legítimo de la corona. No lo hizo, pero sus generales monárquicos lo aceptaron, aunque no les gustara. No estaban las cosas para una disputa dinástica entre los vencedores.
Luego se vio que sí había disputas políticas. Martínez de Campos no se hace eco de ellas en sus memorias. Se limita a asuntos profesionales, y lo hace con un sentido crítico muy diplomático.
Tras la entrada del ejército nacional en Barcelona, recorre Carlos Martínez de Campos todo el Principado en compañía de Juan Vigón, otro monárquico (también era monárquico Franco, pero no se fiaba de los Borbones) uno de los soldados pilares de la sublevación, del arma aérea. Es un viaje de inspección, para conocer el estado de la industria y las obras públicas fundamentales.
Desde el edificio en que se hallaban los dos mil quinientos técnicos y funcionarios que integraban la Dirección de Industria, instalada en Barcelona, pasamos a las colas infinitas que duraban todo el día en Barcelona, en Sabadell, en Manresa y en Tarrasa; y, desde la catedral de Vich (cuyos famosos frescos ya no estaban), saltamos a las centrales, a pantanos y a muchísimos rincones en que había soldados nuestros –moros, legionarios…– capaces de causar mala impresión entre la gente que esperaba, impaciente y preocupada, la llegada de una hueste que unos decían “liberadora” y otros “facciosa”.
Dice Martínez de Campos que “se habla” de que Inglaterra ha presionado para evitar la intervención de Italia y Francia en las islas Baleares. Ironiza sobre el asunto. Gibraltar es, en efecto, una posesión británica por la misma razón que ahora Mahón o Cartagena habrían podido serlo, de galos o rusos… Por otra parte, los italianos andan reacios para cuanto se refiere a no inmiscuirse en la política en España. Esta frase parece equívoca, no sé si a propósito.
Se traslada de nuevo al frente de Madrid. El Generalísimo pretende que yo quede cerca de él para ejercer el mando de las fuerzas artilleras nacionales. Hago presente que este puesto me situaría en una posición muy delicada. Queda en segunda fila.
Entra en la capital el día 28 de marzo, por entre gente que no cesa de gritar y de agitar banderas nacionales, llego a Hermanos Bécquer, 8, para abrazar a mi hijo.
El general Varela, ministro del Ejército, le nombra jefe del nuevo “Estado Mayor del Ejército”, en esencia el Estado Mayor de Franco durante la guerra, porque el Estado Mayor “antiguo” fue el que se mantuvo en Madrid con la República. Le acaban de ascender a coronel. Acepta, deja ver, porque se cree capacitado gracias a su conocimiento de los ejércitos de medio mundo, que ha recorrido en los años anteriores a la Guerra, en Europa, en Asia, en África y América. También porque conoce la institución por haber trabajado en ella durante la República.
No obstante, pronto me di cuenta de que había obrado cuerdamente al renunciar –desde un principio– al título de “Jefe del Estado Mayor Central”. En efecto, las dificultades aumentaron enseguida…. Y es que el “firme” comenzaba a hundirse; la guerra se olvidaba y los viejos criterios renacían… Tuve energía, pero esta se estrelló contra el modo de .pensar de los que se decían renovadores.
Carlos Martínez de Campos hace un balance muy cuerdo de las dificultades en las que naufragó su buena voluntad. Explica de un modo genérico las causas de los problemas, de un modo que entienden mejor los soldados que los civiles. Constreñidos a los detalles, dice, este método condujo a un resultado sistemático; dio a luz a lo prolijo, y la idea fundamental quedó en la sombra… La transformación podía efectuarse en cualquier otro momento; y, sin embargo, se recurrió a los viejos argumentos sobre lo no fundamental en cada asunto… Llegué a pensar que la corriente establecida no pasaba por la mesa en que yo mismo trabajaba; y, sin embargo, estaba ya centrada aquella mesa y tenía un abolengo extraordinario. Había sido la misma mesa de militares acreditados desde el siglo XIX.
No había logrado nunca aceptar la idea de que el soldado en filas se ocupara de labores familiares, ni de que los oficiales trabajaran por las tardes en destinos no castrenses. Todos necesitaban, ciertamente, facilidades para estar acompasados con la gente de su tiempo; (ponga atención el lector en este discurso, que revela mucho más de lo que dice) pero si estas facilidades no se constriñen al recinto psicológico del buen aficionado a la carrera de las armas, tiene lugar algún “desbordamiento”, y los medios disponibles suelen ser insuficientes para contener la “inundación”. Ahóndese en las palabras entre comillas, que tienen mucho fondo.
Se remite el autor a la historia de la milicia, y establece comparaciones interesantes.
Hay un abismo, dice, entre “educación castrense” propiamente dicha y “preparación para ejercer un cierto y exclusivo empleo en la milicia”.
Se refiere a las escuelas especiales de cuerpos y armas que había empleado Alemania para recuperar su fuerza armada tras la Primera Guerra y estar preparada para la Segunda. La primera oficialidad creada en serie fue la alemana destinada a intervenir en la Segunda Guerra Mundial. La urgencia dominaba y hubo que abreviar todo lo previo; y el solo medio de abreviarlo –sin detrimento de misiones– consistió en especializar.
Eran cursillos dirigidos a hombres con carrera o que la habían comenzado con brillantez. Se les instruía en un arma sola.
El sistema dio excelentes resultados; mas sólo se adoptó por no haber tiempo suficiente para dar a jefes y oficiales una preparación global… La guerra da lugar a una relajación de las costumbres militares… En plena guerra es suficiente obedecer, saber tirar y, sobre todo, estar dispuesto a dar a vida; pero esto no basta en época de paz.
Cuando el autor visitó Alemania en 1939 pudo admirar los resultados conseguidos mediante cursos abreviados cuyos programas habían sido redactados concienzudamente. Algunos de los militares que acompañaron a Martínez de Campos regresaron convencidos de que este esquema sería aplicable en España, con un ejército falto de oficiales, y que podría verse implicado en la guerra que sobrevenía. La “mecanización” de la preparación de los cuadros militares españoles no gustaba a Martínez de Campos, que prefirió siempre una educación completa. Recuerda que durante la guerra civil española se preparó a toda prisa un plan para cualificar a “alféreces de complemento”, pero que el mismo Franco cambió el nombre por el de “alféreces provisionales”, para que no quedara duda de que lo eran. Pero esto fue olvidado por los que organizaron la enseñanza acabado el conflicto. Se procedió a la unificación de métodos formativos sin distinción de arma.
Otro problema con el que se enfrentó el ejército fue la acumulación de un material bélico abigarrado, es decir heterogéneo, y muy desgastando por la contienda. Modernizar ese material o simplemente repararlo era incompatible con la fabricación o adquisición de otro distinto. Las comisiones de trabajo no se hallaban preparadas, la desconexión con los fabricantes de armas extranjeros era otro problema.
Cuando se formó la Junta destinada a fijar las bases para dotar a nuestro Ejército, en vez de resolver, sencillamente, sobre la adopción de los fusiles automáticos, la proporción de ametralladoras… las características de la futura pieza contra tanques, la posibilidad de fabricar un carro de combate algo apropiado a las circunstancias… se estudiaron los detalles solamente.
La desorientación se impuso, y los desacuerdos resultantes rebasaron los umbrales de la Junta de Armamento y llegaron a la Junta de Defensa (presidida por Franco y otros generales). Y así cuando llegó al hora de tener radares, cohetería y cargas especiales, nos vimos obligados a armarnos solamente de… paciencia.
Debían preparase para una invasión desde Francia o desde las costas peninsulares. Mas, al hacerlo, nos olvidamos de que los carros que cruzaban libremente toda Francia no podían internarse en la zona agreste y sin caminos de las varias cordilleras españolas.
Martínez de Campos apostilla que las corporaciones se impusieron y la labor fue ineficaz. Y también dice, las divisiones que cubrían la frontera norte no tenían órdenes concretas.
Asegura que había proyectos para todas las contingencias, pero ninguno se traducía en instrucciones determinadas. Las relaciones con los alemanes que habían llegado a los puestos fronterizos de los Pirineos y de Fuenterrabía eran buenas, pero no se había divulgado qué hacer si pasaban la frontera. Y pone el ejemplo de una excursión de soldados alemanes en camiones a Bilbao. Iban sin armamento, sin cascos, como turistas. Nadie había advertido de ello, y al cabo de las horas llegó un “cifrado” diciendo que se había dado permiso a 600 soldados para ir a la capital vizcaína a pasar el día.
Conviene subrayar que estas críticas manifiestas al funcionamiento del aparato militar se publicaron en 1970, lejos ya de los peores años, pero con Franco todavía en ejercicio de sus capacidades.
Tuve que ir a Vitoria, a Pamplona, al Pirineo, a Marruecos y a la frontera portuguesa. Pero el Peñón de Gibraltar era la base principal de las negociaciones que llevábamos a cabo con las huestes hitlerianas. Había habido varios viajes oficiales a Alemania y algunos viajes alemanes a Madrid. El Almirante Canaris –Jefe Supremo de Información– dio, en esa época, muchísimo que hacer. Celebró diversas conferencias. Una tuvo lugar en el Alto Estado Mayor recién creado. Se habló de métodos, de medidas, de ayuda, de coordinación de esfuerzos. El asunto tuvo resonancia , y originó mucho trabajo. El Campo de Gibraltar estuvo concurrido, y mis antiguos artilleros de la guerra cooperaron al esfuerzo que yo mismo dirigí a pesar de mi convencimiento de que sólo se trataba de un ensayo pacífico.
Deja claro Martínez de Campos que la posibilidad de una entrada del ejercito alemán hacia Gibraltar o apoyada por mar en puertos españoles estaba descartada. Dice tener más información que ofrece en otra parte del libro que yo todavía no le alcanzado a leer. Es el caso que confiesa haber fracasado en su tarea de abarcar en conjunto las reformas necesarias en la construcción de un ejército español a la altura de las circunstancias, una modernización inaccesible a todos, dice. Se enteró por la prensa de su destitución.
Lamenta que nunca se le señalara el motivo de su cese. No lo aclara él mismo. Pero deja caer algo.
En la sazón aquella trabajé para la guerra, porque ese era mi deber: los uniformes, la doctrina, el armamento, los camiones… Y, sin embargo, mi fracaso consistió en no haber luchado solamente en pro de una época de paz: el uniforme, los honores, el auto y las plantillas.
Cádiz
Los años “cuarenta y uno” y “cuarenta y dos” de nuestro siglo fueron, sin duda, los más difíciles de la época reciente. La Segunda Guerra Mundial nos originó un corte de comercio casi absoluto con Francia, con Inglaterra y con los Estados Unidos… Los productos más precisos no pasaban la frontera. Mas, que no vinieran armas ni tejidos, máquinas ni acero, tenía sólo importancia relativa. Lo más grave era la falta de trigo norteamericano, de carne argentina, de carbón británico y de petróleo asiático; y era igualmente grave lo referente al tráfico, a la pesca, a nuestras comunicaciones con Canarias y la zozobra resultante de una amenaza bélica exterior.
Señala su indignación ante los “placet” británicos que eran indispensables para navegar entre la Península y sus Islas adyacentes. El comercio hispano quedaba reducido a lo que toleraban los aliados, lo que se traducía sobre todo en la alimentación.
Fue preciso entonces, controlar y distribuir; mas como el resultado era muy parco, las ciudades acudían al campo. Se organizaban expediciones destinadas a comprar allende, en que las entidades, los mercados, los propios alcaldes y hasta los regimientos se enfrentaban entre sí y contra las disposiciones que dictaba el “Comisario General de Abastos”. No había más límite al desorden que el impuesto por los cupones de aceite y gasolina. Pero hubo enredos hasta con los combustibles, y, de resultas, los camiones oficiales y privados se entrecuzaban con frecuencia, originando un desbarajuste que redundaba en perjuicio de toda solución. Miseria y negocio se coordinaron desastrosamente. Madrid absorbía más de la cuenta. En Barcelona se vendía pescado gallego. En los autos había siempre contrabando, y en los féretros se transportaban comestibles.
Estas imágenes resultan increíbles a los jóvenes de hoy, pero deben conocerlas.
Las cosas se arreglaron con el tiempo, como se arregla todo –bien o mal– en este mundo. La buena voluntad bastó para evitar mayores daños; pero hasta al fecha en que esto ocurrió, la angustia subió de tono diariamente.
Es oportuno recordar que en estos años los perdedores de la Guerra Civil más organizados prepararon una invasión de guerrilleros por el Valle de Arán, y que los maquis operaban en todas las montañas de la Península. Si no obtuvieron éxito no se debió sólo a la represión y a las acciones de un ejército debilitado, según nos cuenta el duque de la Torre. La gente estaba harta de guerra, y ni siquiera el hambre era combustible suficiente para una rebelión de los más audaces. De ahí que la obsesión más imperiosa del gobierno de Franco fuera no intervenir en la guerra europea. No está claro que de haber cruzado la Wehrmacht los Pirineos o invadido las costas española los ingleses, la población se hubiera levantado en armas, entre otras cosas porque no las tenía, o hubiese acogido a los británicos con alegría.
Martínez de Campos fue nombrado gobernador militar de Cádiz, provincia clave por Gibraltar. Comenta que en las cárceles quedaban pocos presos políticos, y que las condenas a muerte afectaban a reos sociales, muchos de ellos ajenos al conflicto anterior, aunque provocados por las precarias condiciones de vida.
Relata una curiosa anécdota. Se dice preocupado por la última cena de los condenados a muerte, que no podían disfrutar de nada extraordinario. Cuenta que cedió al reo parte de su cena de gobernador, que debía ser menos frugal, y hasta le llevaron café. Luego le contaron que el preso no agradeció el convite, no por despecho, sino porque la cena servida le había hecho darse cuenta de la realidad presente. Poco antes de la muerte se había sentido revivir; y él hubiera preferido continuar sumido en su previa semi-indiferencia para ser conducido al sitio en que otra vida le aguardaba.
Una de las misiones del ejército español era la defensa del Estrecho de Gibraltar, es decir, vigilar el paso constante de naves militares extranjeras, “por si acaso”. Se hacía con bases artilleras que se formaban de aquella manera. La falta de elementos auxiliares y la ausencia de radiogoniómetros, de lanza torpedos, de defensa submarinas… inducía, según las circunstancias, a contrapesar los pareceres más opuestos.
El mayor problema en estos momentos de carestía es el miedo a la responsabilidad, que tanto abunda por el mundo. Temor a la responsabilidad y pereza son factores que se enlazan disimuladamente.
Con discreción (para no levantar alarmas o sospechas infundadas) se trasladaron baterías instaladas en otros puntos de la costa española al Estrecho. Se felicita el autor por la eficacia de los trabajos efectuados, es de suponer, por individuos que no temían la responsabilidad.
Simultáneamente, los abastos mejoraron. En prisiones y en hoteles, en el Gobierno y en las casas privadas comenzaron a olvidarse las penurias de los meses anteriores. España encontró recursos a pesar de que la Guerra batía su pleno… Había residuos de nuestra previa lucha en muchos sitios, y era preciso ir a recogerlos.
Termina este capítulo con una referencia a sus buenas relaciones con el vizconde de Gort, gobernador del Peñón de Gibraltar. Este caballero había dirigido la retirada británica de Dunquerque, cuando los alemanas invadieron Bélgica y Francia a velocidad galopante. La catástrofe se ha convertido en heroico rescate de tropas, exaltado como gesta en novelas y películas. El vizconde, cuando el Peñón estuvo seguro, fue enviado luego a Malta, donde se las vio de nuevo con los alemanes.
Es sabido que los monárquicos, militares y civiles, tuvieron y siguen manteniendo buenas relaciones con Gran Bretaña.
En la próxima entrega haremos un resumen de los capítulos “Adolfo Hitler (1043)”. Y “Frentes bélicos (1943)”, de estas interesantes memorias del Duque de la Torre tituladas Ayer.