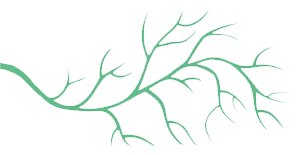El nacimiento de Al Ándalus (Dos. La teoría negacionista)
Compartir
Una serie de Waltraud García
Emilio González Ferrín es el autor de Europa entre Oriente y Occidente, publicada como Historia General de Al Ándalus, en 2006, Cuando Fuimos Árabes (Editorial Almuzara, Sevilla, Enero 2018), y unos pocos libros más sobre este asunto enrevesado del papel del Islam (civilización) y del islam (religión, según terminología del autor mencionado) en España y en Europa.
Es profesor de Islamología en la Universidad de Sevilla. Compara el Islam con otras religiones y culturas, y defiende a capa y espada un concepto o disciplina utilizado por Ortega y Gasset y recogido por Américo Castro (de quien se confiesa alumno) llamado Historiología que se ocupa en “determinar la estructura, las leyes y las condiciones de la realidad histórica”. En otras palabras, y según Wikipedia, una “disciplina que dota de principios epistemológicos a la Ciencia de la Historia (disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados), en un marco interdisciplinar (las Ciencias Históricas), y a la Historiografía, que se encarga del estudio y escritura de la historia, para lo que resulta indispensable conocer sus fuentes y metodología.”
González Ferrín tuvo la osadía de poner en cuestión algo sagrado: la irrupción musulmana en Hispania. En pocas palabras (enseguida entraremos en materia), que no hubo invasión ni conquista musulmana, y mucho menos árabe, en la primavera del 711 en España.
No niega sin embargo la mayor, que Alándalus fue un territorio donde el Islam (civilización) y el islam (religión) dominaron con vigor, aunque acabaron expulsados ocho siglos después de la fecha fatídica por el poder de reyes y eclesiásticos cristianos. El origen de estos tenaces resistentes es tan oscuro como el de quienes cruzaron el estrecho de Gibraltar. Pudieron ser visigodos del aula regia o corte de la monarquía con capital en Toledo, vascones y cántabros jamás dominados ni siquiera por Roma, o una mezcla de ambos. El caso es que cincuenta años después de la discutida batalla de Guadalete, un posible godo, Pelayo, ha establecido en un pueblo asturiano la capital de un nuevo estado de rasgos visigodos y cristianos. Mientras, en el resto del territorio, un Omeya sirio exiliado se dice a sí mismo emir de las tierras hispanas desde la importante ciudad de Córdoba. Estos son hechos que nadie discute, pero que González Ferrín interpreta de un modo coherente con su negación de la invasión y conquista.
Los argumentos son aceptables, aunque el punto flaco sigue siendo cómo demonios la población hispana aceptó una religión islámica inconcreta, pues tardó siglo y medio en constituir su libro y su cuerpo jurídico y canónico; es decir, que en el 711 era una religión monoteísta más, todavía en formación, frente al politeísmo cristiano (Tres Personas, una Sustancia Divina). Contaba, sin embargo, con la complicidad de las diferentes “herejías” que negaban la divinidad de Cristo (arrianismo, monofisismo, nestorianismo, priscilianismo), algunas de ellas nacidas y arraigadas en la península ibérica.
Viene a decir González Ferrín que el islam llega a predominar sobre las otras corrientes heréticas, frecuentes en Hispania (el reino visigodo arriano se convierte al cristianismo romano en 587), porque ha empezado a hacerse fuerte en Oriente con el califato de Damasco y luego de Bagdad. Esta corriente mahometana consigue muy poco a poco establecerse como civilización (Islam) contrapuesta al cristianismo de Roma, de Constantinopla y a los restos culturales del imperio persa, que ha sucumbido al ímpetu árabe; esta vez sí está bien empleado el término, porque fueron las tribus de Arabia las que se impusieron en el Oriente Medio.
Pero hay muy pocos testimonios, prácticamente ninguno, que avalen la tesis del éxito fulminante del islam y del Islam en Hispania. En esto, a los representantes de la hipótesis canónica no les duelen prendas: los musulmanes y los árabes conquistaron Hispania, triunfó al islam porque derrotó a los visigodos y ocupó la península en cosa de diez años, es decir, eran musulmanes (beréberes recién convertidos y árabes de pura cepa), e impusieron su religión novísima y su cultura también novísima. Como hemos dicho en el capítulo anterior, ningún historiador serio ha desplegado razones y documentos que expliquen una avalancha civilizadora fuerte y rápida como el rayo, «fulmínea» la llamaba Sánchez Albornoz.
Es curioso cómo el punto débil de la invasión se convierte en el punto débil de la tesis de González Ferrín: la ausencia de testimonios coetáneos. Y a la vez adquieren fuerza sus argumentos «negacionistas»: que el islam y el Islam se imponen poco a poco, y gracias al arraigo entre la población hispano romano gótica de herejías monoteístas.
Cuando fuimos árabes es otro libro libro heterogéneo y heterodoxo, fiel a la decisión de González Ferrín de introducir en la disciplina Historia un elemento ajeno o nuevo en las cátedras: la historiología. Esto le obliga a desviarse por territorios en los que buscar argumentos para justificar el cientifismo del fenómeno. González Ferrín es un buen retórico, pero tantas revueltas y tantas citas emplea que hacen difícil entender el método historiológico. Sin duda con el propósito de hacer su discurso más claro, arranca el libro con una minuciosa autobiografía de sus estudios, tanto en España como en un muy extenso extranjero. He tenido que leer el libro dos veces para empezar a aclararme.
Al parecer, el punto de arranque de la nueva visión de González Ferrín se sitúa en Londres, donde conoce los estudios de John Wansbrough sobre Early Islam. “Tal sistema religioso emerge de un entorno sectario, como reacción a otros modos de entender el monoteísmo” (pág.112). La ruptura de Wansbrough es el paso de una lectura creacionista del islam (profeta, libro, comunidad) a una lectura evolucionista. En otras palabras, la religión fundada por Mahoma no nace sólida y construida, sino que el Corán tarda siglos en transformarse en un canon irrefutable, del mismo modo que los Evangelios cristianos no se escribieron por inspiración divina en cosa de días. Para empezar, Mahoma era probablemente analfabeto, según sostiene Watt en su estudio sobre el Profeta.
Asegura Ferrín: “El islam surgió de un entorno judeocristiano y en el seno de ciudades de Oriente Medio fuertemente romanizadas. Por tanto, el islam parte de nuestras mismas fuentes culturales; no viene de fuera” (pág. 140).
En relación con el tema de esta serie, Alándalus, el heterodoxo académico argumenta que establecer la invasión musulmana el año 711 es una consecuencia de la segunda fecha en este periodo, 1492, el final de Alándalus. Donde hay un final, tiene que haber un principio, así que las invasiones en la península Ibérica desde África a inicios del siglo VIII vienen de perlas.
Algo imposible si atribuimos estas invasiones al Islam (civilización) pues «hasta el año 800, el islam no pudo hacer nada, porque precisamente lo que estaba haciendo era el islam. Entonces, ¿quién podría tildar de islámico a algo ocurrido noventa años antes de la puesta en escena clara del Islam” (pág. 150).
González Ferrín escribió luego otro libro. “Se trata de La angustia de Abraham, mi percepción de la historia del islam en tanto que decantación de sistemas religiosos y culturales próximo-orientales, descritos no al estilo clásico de una biografía de fundador seguida de un corpus dogmático, sino precisamente al contrario: destacar la que considera el arma esencialista de la historia, la narración retrospectiva contempla la historia de los sistemas religiosos como precisamente eso, narraciones desde un presente que pretende ubicar una pureza inicial, relacionada con la figura del fundador; pureza inicial que no creo que se corresponda con la realidad histórica” (págs. 153-154).
Cuando Ferrín dice “esencialista” interpreto que quiere decir “falsear la realidad” en virtud de una esencia construida evolutivamente, no por decreto divino. Entiendo que esta es la base de su principal argumento, que no pudo haber invasión musulmana, porque lo musulmán empezó a tomar cuerpo en el siglo IX, casi cien años después.
Es preciso recalcar el concepto de historiología, instrumento clave en las investigaciones de González Ferrín. Se apoya en otro historiador británico, Lytton Strachey. La historia es una exploración, rama de las humanidades, y un arte. “Los hechos del pasado, cuando se recogen de forma no artística, no personal, no libre, resultan meras recopilaciones”. “La historia no es lo que ocurrió, sino lo que después escribimos que ocurrió: historia como resultado, producto”. “Esa historia como producto codificado y personal, esa tortilla resultante, queda contenida en un registro concreto, legible y cuestionable: narración”. “Una metodología creada sobre la marcha, aplicada ante la incertidumbre de no poder recoger con fiabilidad el sentido exacto de las cosas” (pág. 172). Más adelante González Ferrín dirá que la historiología es “contemplar la historia, por ejemplo, a través de las obras literarias del tiempo en cuestión” (pág. 238)
Recuerdo a este efecto las reflexiones del profesor Jonatan M. Hall sobre la Historia, que mencioné en la serie “¿De dónde salieron los griegos?”. También decía que la historia es una narración. Y que el propósito de su libro (A History of the Archaic Greek World) no era averiguar qué pasó en el periodo de la Grecia Arcaica, sino cómo sabemos lo que (creemos que) pasó.
Más adelante, el negacionista manchego (Ferrín trabaja en Sevilla, pero nació en Ciudad Real), subraya: “Porque el Damasco del 700, del siglo VIII, no existía como Estado más allá de Oriente, y no conquistó Hispania. Tampoco era, por añadidura, ese Damasco, concretamente el del año 711, un Estado islámico. Y lo cierto es que el más eminente intelectual de esa ciudad, Juan Damasceno, aún años después, escribiendo en griego, porque Damasco no había incorporado aún el árabe como lengua culta, no acertaba a llamar ´islam` a determinada herejía que contempla entre un grupo social, que no religioso, los ismaelitas” (pág. 206)
A continuación explica Ferrín que hay historiadores que basan en las “razias de moros”, desde épocas romanas, la mayoritaria caracterización norteafricana de nuestro ADN, y asegura que “en modo alguno, debería considerarse al islam como el sustento ideológico de una cadena de invasiones que clausuró la Antigüedad Tardía, dando paso a la Edad Media” (pág. 213). Más concretamente, las guerras entre los imperios Romano Oriental y el Sasánida o persa. “El desmantelamiento de las grandes líneas defensivas trae consigo lo que podemos denominar paz caliente, en que numerosas tribus nómadas ya no responden a la disciplina imperial. En las crónicas sobre estos pueblos de salteadores… aparecerán ismaelitas y árabes, al igual que asirios y otras muchas denominaciones” (pág. 215) Es un escenario similar al de las tribus germanas que desbordan las fronteras del Imperio Romano en Occidente desde el siglo IV, pero tal situación no tiene nada que ver con el islam, zanja Ferrín. La religión no es causa, sino consecuencia de la invasión, ni el islam ni el Islam se expandieron por conquista.
A partir de todo esto, se mete González Ferrín en dos jardines que considera necesario pisotear: el de la tradición académica que sostiene la invasión musulmana, y el de las nuevas aportaciones de esa tradición que hablan de monedas escritas en árabe contemporáneas a la invasión y de ciertos restos arqueológicos que abonan la idea de la invasión. Yo reconozco que algunos de los argumentos de Ferrín se me escapan, quizá porque los cita para sacudir la badana a los ortodoxos sin entrar en detalles que requerirían ensayos especializados.
Hay sin embargo una afirmación suya que comparto, salvo las implicaciones e ironías que Ferrín saca de ella. Dice: «Al fin y al cabo, este asunto de la conquista islámica inducida constituye no sólo el tronco fundacional de una esencialista España nacional-católica, nacida frente al Islam, sino el presupuesto inicial en la mayor parte de los trabajos sobre la misma historia del Islam» (pág. 233). Dejo a un lado la segunda parte del razonamiento, y me centro en la primera. Le guste o no le guste a González Ferrín, la España cristiana que culmina con el matrimonio de Isabel y Fernando y la unión de Castilla y Aragón, llega a serlo precisamente porque expulsa al islam y al Islam de la península, del territorio hispánico. Ferrín denuncia la España nacional-católica, que es un verdadero mito del progresismo académico e intelectual español. Los reyes cristianos expulsan a los islámicos a finales del siglo XV, al mismo tiempo que expulsan a los judíos. Y un siglo después, un tataranieto de los Reyes Católicos, Felipe III de Habsburgo, decreta la expulsión de los moriscos. Estas decisiones pueden debatirse desde todos los puntos de vista, pero es obvio que la España de hoy sería muy distinta de no haber establecido el catolicismo como religión única. Entre otras cosas libró al país de las furiosas y devastadores guerras religiosas de los siglos XVI y XVII en centro Europa, que los turcos estuvieron a punto de invadir en varias ocasiones, detenidos una y otra vez por los católicos ejércitos del Imperio Austriaco y, antes, por la católica armada española en Lepanto.
De González Ferrín me ha llamado la atención su alineamiento progre, del que reniega. Atribuye a la que él llama la droite divine (por oposición semántica e ideológica a la gauche divine francesa del 68, cuando ser de izquierdas era chic), el odio o repudio del islamismo: “Ponerse facha es chic al hablar del Islam” (pág. 131).
Yo admito las hipótesis negacionistas de Ferrín, me parecen bien argumentadas, bien documentadas. Pero cuando habla de los nacional-católicos creo que pierde el oremus. Sobre todo cuando reúne a “los tres Gustavos”, Gustavo de Arístegui, Gustavo Suárez Pertierra y Gustavo Bueno, este último porque «definió la esencia española como ´cristiana atea`, y cuyo peso en la fachísima izquierda española es impresionante” (pág. 131). La posición de los dos primeros gustavos sobre el islamismo presente es contundente, pero no me parece “nacional-católica”, sino basada en un análisis del desarrollo y la presencia del Islam en el mundo actual. Y sobre el tercer Gustavo es evidente que Ferrín no le conoce bien: básicamente porque Gustavo Bueno defiende la tesis de que España afortunadamente es hoy cristiana y católica, y que el Islam fue derrotado y expulsado para fortuna de las generaciones españolas futuras, y sin embargo, admite que la tesis de Ferrín sobre el éxito del islam en Alándalus puede ser correcta, el sustrato herético monoteísta.
La debilidad del estado visigodo
Y ahora entremos en su interpretación del hecho debatido aquí. Si no hubo invasión islámica en 711, sino desembarcos aleatorios y sucesivos que saquearon el territorio hispánico y se instalaron en él, ¿cómo es posible que bandas de salteadores acaben con la monarquía visigoda en un suspiro?
“Desde dos siglos antes que ese icono del 711 se venían produciendo intervenciones de norteafricanos en la península ibérica, así como mil y una formas de religiosidad y cultura orientales desde el oriente mediterráneo, cualquiera de ellas asumible como paleoislámica o judeocristiana indistintamente” (pág. 239).
Asegura Ferrín que San Isidoro de Sevilla, que vivió a caballo entre los siglos VI y VII, «se ve obligado a citar a los hijos de Agar, llamados agarenos y últimamente sarracenos. Ya se está conceptuando una alteridad, un cambio social progresivo desde mucho antes de 711, sin que intervenga en ello una religión nueva. Es mero nomadismo salteador. Oleadas de inmigración desorganizadas” (pág. 244) Y apunta que el mito del beduinismo no casa con el Islam civilización.
El argumento del colapso de la monarquía visigoda lo utiliza Ferrín, como los que le llevan la contraria en lo de la invasión musulmana. Si estos se instalan con facilidad en Hispania es porque “Hispania y el norte de África participaban, antes de la supuesta invasión, en un mismo proyecto cultural” (pág. 81 de Historia general de Al ándalus).
Las debilidades del reino visigodo de Hispania las he tomado de Orígenes de la Nación Española. El Reino de Asturias, de Claudio Sánchez Albornoz, denostado por Ferrín. Vecina y empadronada en la Franconia bávara, no dispongo de los libros que abundan en España, y me tengo que conformar con los que hallo aquí, los que encargo y los de la biblioteca de mi padre. Mi padre solía recitarme de niña la lista de los treinta y tres reyes godos, una proeza nemotécnica que le dio fama en sus años de bachillerato en Madrid. Aquellos nombres germánicos me causaban una impresión mágica, y me inclinaban a sentirme heredera de ellos como alemana y española a la vez.
Es el caso que Sánchez Albornoz dedica los dos primeros capítulos de su libro a poner en evidencia el origen y desarrollo de los godos hispanos. Se centra, como objeto de su libro, en la cornisa cantábrica: más o menos las actuales Asturias, Cantabria y Vasconia. Pondera con entusiasmo la ferocidad, la voluntad indomeñable y la resistencia que empeñaron contra la dominación romana. Sugiere que su tozudez bélica llegó casi intacta al momento de la invasión de los visigodos desde la actual Francia, empujados por los francos (que dan nombre a la región alemana en la que vivo, distante cosa de mil kilómetros de los Pirineos).
Recoge Sánchez Albornoz una idea de un historiador alemán: la monarquía visigoda osciló casi cuatrocientos años entre la arbitrariedad y la impotencia.
Para empezar, seguía la costumbre germánica de ser una monarquía electiva. Los conflictos internos de la aristocracia eran interminables, con castigos, venganzas, persecuciones, y un agravante externo, la intervención de la Iglesia confirmando a unos, excomulgando a otros, y ejerciendo su poder civil en los rincones del reino, porque estaban obligados a administrar la religión al pueblo. ¿Qué religión? La cristiana en todas sus variantes. Los visigodos tardaron siglos en convertirse al catolicismo, eran arrianos, concepción que niega la divinidad de Cristo, y por tanto niega la Santísima Trinidad, en otras palabras, su fondo es monoteísta, como nos ha prevenido por activa y por pasiva González Ferrín. Es decir que hay dos iglesias en una nación en la que el poder central está siempre en el aire. Y además de eso, hay otras herejías, el priscilianismo, el monofisimo, y para acabar de arreglar el asunto, lo que hoy es Murcia, Almería y Málaga (más o menos) era territorio del imperio bizantino, católico, pero no romano. Cuando Recaredo (el converso al cristianismo romano) y sus sucesores consiguen reunir las distintas partes de la península, expulsando a suevos de Galicia y a bizantinos de la costa mediterránea, el estado visigodo está sembrado de minas religiosas y civiles.
Copio unas líneas de Sánchez Albornoz como muestra: “Asombra el registro de revueltas que padeció el reino godo durante el siglo VII. Contra Recaredo (587-601) se alzaron en la Septimania el obispo Ataloco y los condes Granista y Vildigerno; conspiraron en la Lusitania el obispo Sunna y los Condes Segga y Viterico y se sublevó en 590 el duque Argimundo al frente de un grupo de palatinos. Liuva II (601-603) fue derrotado y muerto por Viterico. Este (603-610) fue asesinado en un banquete. Suíntila (621-631), contra quien fue desleal su hermano Geila y acaso se alzó Judila, quien llegó a acuñar moneda, fue depuesto por Sisenando, apoyado por Dagoberto. Tulga (636-638) lo fue por Chindasvinto, viejo conspirador que había participado en numerosas conjuras. Recesvinto (652-670) vio alzarse a Froia que, secundado por los vascones, llegó a sitiar Zaragoza; y quizá hubo de enfrentar otros alzamientos, pues el reino padeció una confusión babilónica…” (pág. 73). La retahíla llega al año 702, con la deposición de Egica.
Y he aquí el momento de citar a los vascones. Las crónicas cristianas y musulmanas más antiguas que hablan de la invasión están escritas bastante después de 711. Coinciden en que a don Rodrigo, esclavo de la lascivia, le coge el «desembarco musulmán» en territorio vascón, aplastando la última sublevación de ese pueblo montaraz. Cuando llega a enfrentarse al invasor, los hijos de Vitiza le traicionan y se pasan al bando de los moros, y muere en Guadalete.
Puede deducirse que el lío del sur es uno más de los incendios en los que se consumía el reino visigodo, fueran quienes fueran los invasores. El avance de los supuestos sarracenos o caldeos sorprende todavía a los historiadores, incapaces de explicarlo por falta de fuentes, y que González Ferrín, administrándose la dispensa de la historiología, niega porque no existía ni el islam ni el Islam. El propio Sánchez Albornoz afirma: “El parangón entre los dos siglos que tardaron los romanos en dominar a Hispania y lo fulmíneo del avance de Tarik y Muza a través de la Península suscita en verdad un interrogante de difícil respuesta» (pág. 69).
Acabo este capítulo con una mención al conde don Julián, el responsable accidental de la “pérdida de España”. Para González Ferrín, que no para de ironizar, encendiendo a los historiadores ortodoxos, “los cronistas, siglos después —porque, y esto es esencial dejarlo claro, no tenemos documentación de la época— ya están hablando desde una realidad tan diferente, que la única explicación no mágica en el cambio de Hispania a Al Ándalus es la del rapto de Hispania, la pérdida de España” (pág. 163 de Historia General…) Ferrín, según su método historiológico, encuentra la traición de don Julián una repetición literaria de otras anteriores.
Una es la atribuida al conde Bonifacio a lo que quedaba del imperio romano, a quien representaba en el norte de África, cuando el vándalo Genserico salta de la península ibérica al actual Magreb, para quedarse en él con sus cincuenta mil soldados, en el 438, y arrasar la misma Roma en el 455.
La traición del conde Bonifacio es otro estereotipo, basado en la del general romano Geroncio, que en 409 propiciaría, según la leyenda, el paso de las tropas germánicas por los Pirineos.
El conde don Julián pudo haber sido un godo, pero también un magrebí (dicho desde el presente), un norteafricano romanizado, que hablaba alguna variedad del latín y además era cristiano. Aunque lo más probable, sugiere Ferrín, es que no existiera, que fuera un protagonista necesario para la leyenda de la pérdida de España.
En conclusión, los argumentos del profesor de la Universidad de Sevilla, todos basados en documentación muy bien estudiada a lo largo de décadas, son tan prolijos que resulta imposible resumirlos. Yo lo he intentado porque soy una atrevida. Pero animo a los lectores verdaderamente interesados en el asunto a que lean su Historia General de Al Ándalus, hagan una especie de surfeo o regateo en su prosa desbordante de ironía, y se queden con lo esencial. Merece la pena.
(La fotografía de presentación corresponde a las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, donde se conjugan todas las leyendas sobre la conquista y la reconquista.)
Post Sriptum.
Redactada esta entrega, la segunda mujer de mi padre me sorprende con novedades muy significativas. Está leyendo La España mágica. Epítome de Gárgoris y Habidis, de Fernando Sánchez Dragó. Se enteró del trabajo que estoy publicando en esta revista, y me ha proporcionado dos nombres citados y glosados por Dragó, que no recuerdo haber leído en los libros de González Ferrín.
Se trata de Rodolfo Gil Benumeya y Javier Oliver Asín, ambos arabistas y coetáneos. Las biografías de ambos se pueden consultar en la Red, así que voy derecha al grano. Cada uno de ellos adelanta la hipótesis de González Ferrín, si hubo invasión en el 711, no fue musulmana; y la expansión explosiva del dominio de los invasores es algo todavía por explicar.
Ferrín no oculta su deuda con Ignacio Olagüe y su La revolución islámica en Occidente, en la que su autor asegura que los árabes no invadieron jamás España. De Olagüe se desprecia su cualidad de historiador, no por su heterodoxia sino porque, al parecer, fue falangista. No consta que fuera arabista, pero sí un hombre con un criterio propio basado en razones y no en banderías.
Rasgos comunes de los tres citados es la edad, nacieron con el siglo XX, y su instalación con comodidad en las instituciones de la España franquista. Javier Oliver Asín, sobrino del arabista Asín Palacios, llegó a ser miembro de la Real Academia de la Historia. Sus dudas sobre la invasión musulmana no parecen haber causado escándalo entre sus colegas. En resumen, lo que advertía Oliver Asín era que la mayoría de quienes saltaron de África a la península ibérica en 711 no pudieron ser sino habitantes de una zona romanizada, que hablaban posiblemente latín y que, como mucho, acompañaron a los invasores musulmanes. El mayor énfasis de Oliver Asín está en dudar de la expansión fulmínea musulmana por Hispania. Es lo que subraya Dragó, según me ha leído la segunda mujer de mi padre.
El personaje más curioso de los tres es Rodolfo Gi Benumeya, que se decía descendiente de un caudillo morisco de sangre real, por parte de madre. Este hombre, periodista e historiador, vivió, estudió y trabajó en el protectorado español de Marruecos, en instituciones académicas cairotas y en Argel. En 1942 se instaló en Madrid, y colaboró con el Ministerio de Asuntos Exteriores español en temas árabes, además de realizar actividades relacionadas con sus conocimientos islámicos.
La Wikipedia asegura que Gil Benumeya era nacionalista andaluz. Se basa en el empeño de Benumeya en la identidad de lo andalusí. Ignoro si oponía lo andalusí a lo español, aunque me permito dudarlo, siendo “persona del Régimen”. Otra cosa es que luego se le haya vestido con esta indumentaria, algo tan peregrino como considerar a mosén Jacinto Verdaguer un independentista furibundo como los que pueblan hoy el Principado.
En lo que sí coinciden Benumeya, Oliver Asín y Olagüe es en destacar los vínculos geopolíticos, más que históricos, de España (Hispania, Al Ándalus) con el otro lado del estrecho de Gibraltar. Compartían primero romanidad, luego ocupación “bárbara” y bizantina, y más tarde presencia musulmana en ambas orillas.
Esta vinculación hispano-marroquí, por sintetizar el fenómeno, era bienquista en el franquismo, quizá por razones coloniales, y desde luego estratégicas. Pero estaban basadas en hechos incontrovertibles. Una teoría que sustentan historiadores de postín es la de que, de no haber descubierto América Colón, el reino de España habría continuado su expansión al norte de África, por razones de interés natural.
Intentaré enterarme de si González Ferrín ha indagado en esas heterodoxias de Sánchez Dragó.