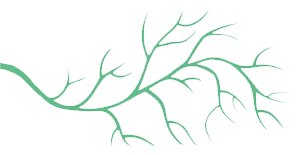Renau. Infancia en el paraíso. Capítulo 1
Compartir
Primera parte. Del Paraíso al Purgatorio
Una familia cabal y de derechas
José Renau nació en un momento de confianza en el futuro de la Humanidad, y durante su niñez se educó en esta sensación gratificante. Una niñez que pasó en una casa modesta situada en el barrio del Cabañal, entonces un pintoresco poblado marítimo de la ciudad de Valencia, frente al azul luminoso del Mediterráneo.
Pepito Renau tuvo la fortuna de criarse en una playa paradisíaca.
Hace cien años, la perspectiva dominante en el mundo que conocieron los ojos y los oídos de Pepito Renau era punto por punto la inversa de la que hoy domina entre nosotros.
La visión que las revistas ilustradas europeas y americanas daban de la primera década del siglo XX era vigorosa, risueña y optimista. Había medios, no necesariamente vinculados a las organizaciones políticas obreristas, que expresaban un punto de vista sombrío, rebelde y hasta apocalíptico. Pero hay que tener en cuenta que eran muy pocos, y que apenas llegaban a una fracción de los lectores. Así pues, la inmensa mayoría de la población más o menos ilustrada, para formarse una opinión sobre el sentido de su vida sólo contaba con su propia experiencia cotidiana, y con lo que le decían los jocundos periódicos ilustrados de la época, equivalentes a la televisión de hoy, con basura estética o moral semejante a la que vemos hoy en las pantallas.
Esta sensación de confianza en el porvenir era tan sólida que lo que hoy nos parecen incomodidades domésticas insoportables, entonces se veían como el marco natural de una existencia que el trabajo y el tiempo acabarían mejorando.
Stefan Zweig evoca en sus memorias el panorama optimista de su juventud, una generación anterior a la de Renau, pero que sentó la base de un sentimiento que todavía duraba.
Se miraba con desprecio a las épocas anteriores, con sus guerras, carestías y revueltas, como tiempos en que el mundo, simplemente, no estaba aún maduro ni suficientemente advertido. Ahora en cambio, ya no era sino cuestión de unos decenios superar definitivamente los últimos restos de maldad y violencia… el progreso general resultaba cada vez más visible, más rápido, más multiforme. En las calles brillaban de noche, en vez de pobres luces, lámparas eléctricas… gracias al teléfono podía hablarse ya de hombre a hombre a grandes distancias, y el individuo recorría estas distancias en coches sin caballos, con mayores velocidades, y pronto se elevó por los aires, realizando así el sueño de Ícaro. Las comodidades pasaban de las casas distinguidas a las burguesas; ya no había que ir a buscar el agua en el pozo o en la fuente común, ni que encender trabajosamente el fuego en el hogar; se extendía la higiene, desaparecía la suciedad… También se progresó en lo social; de año en año concedíanse nuevos derechos al individuo; manejábase la justicia más suave y humanamente, y hasta el problema de los problemas, la pobreza de las grandes masas, no parecía ya insuperable; se concedía el derecho de votar a círculos cada vez más amplios, dándoseles así la posibilidad de defender legalmente sus intereses.
Por su parte, uno de los que después Renau tuvo por maestro, George Grosz, rememora de un modo grato su adolescencia, contemporánea casi con la niñez del valenciano. Grosz nos da esta impresión de las revistas populares ilustradas y de las ferias ambulantes:
Hoy sigo creyendo que aquella forma de unir el arte con el reportaje de atrocidades, por llamarlo de alguna manera, era acertada y hasta ideal dentro de sus límites. Me parece que esas imágenes respiraban la vieja y saludable tradición de una enseñanza visual destinada a las masas, enseñanza que, en cierto modo, conservaba todavía algún rasgo artístico aunque, en la actualidad, en nuestra época de imágenes distorsionadas –como las del cine— , ha perdido todo sentido y es difícil que resucite… Lo que hoy llamamos arte pop(ular) alentaba en aquellas polvorientas y olvidadas ilustraciones de caseta de feria… Aquellos eran cuadros para el pueblo, y ese pueblo no tenía necesidad de que le ofrecieran elevados conceptos artísticos; lo que esperaba del arte era un relato fiel y comprensible. Las ilustraciones eran toscas y burdas. Quien las fabricaba es probable que no tuviera la intención de realizar un ejercicio artístico. Pero precisamente porque no pretendían ser enigmáticos, los cuadros de feria poseían un no sé qué de auténtico y humano, algo conmovedor, como se ve en el trabajo de ciertos aficionados con talento.
Las obras plásticas de nuestra época, en que cada pintor necesita que una panoplia de críticos y algún que otro historiador del arte expliquen su trabajo, ironiza Grosz, contrastan con aquellos cuadros que no se basaban en ninguna teoría, no expresaban ninguna idea elevada ni anémica.
La sangre solía tener gran importancia en la mayoría de ellos. Casi con seguridad, los pedagogos modernos de la juventud las habrían rechazado. Pero no olvidemos que entonces había un régimen que velaba con severidad por la moral pública, y que era de mal gusto mostrar sin tapujos todo lo que oliera a sangre y crueldad… Lo que vemos ahora convertido en una espantosa realidad no se manifestó hasta que llegó la guerra, y después la posguerra. La brutalidad de la vida pública, que hoy nos parece tan natural, estaba reprimida por un gobierno aristocrático que la amortiguaba y la suavizaba. Aún quedaba en pie algo del antiguo humanismo santificado por los grandes poetas y pensadores, todavía no se había iniciado la época de los campos de concentración, de los fusilamientos en masa, del odio racista y clasista… Estábamos en 1910 y la humanidad todavía no se mostraba enfurecida y cínica.
En la ciudad de Valencia la furia y el cinismo estaban por completo ausentes. Contaba con luz eléctrica desde 1882 y el año siguiente se instaló el primer teléfono. La naranja se exportaba desde hacía décadas y era una fuente de riqueza. La pequeña industria empezaba a cuajar. Artesanos de todos los oficios se establecían en los barrios urbanos. Una época de prosperidad sucedía al descalabro de la pérdida de Cuba y Filipinas, que tuvo en lo esencial un efecto más psicológico que económico.
Ese amargo sabor de boca se veía compensado por un momento de esplendor y renacimiento (la Renaixença) de las artes y las letras valencianas, que proyectaban al exterior, a Europa y a las Américas, la creatividad de personas como Joaquín Sorolla y Vicente Blasco Ibáñez. Ambos fueron nombrados comendadores de la Legión de Honor por el gobierno de la República Francesa en 1906.
En la ciudad de Valencia se organizaban ferias regionales en la misma dirección expansiva y dinamizadora del progreso que las universales de París o Chicago. Era una época de proselitismo progresista en el sentido más amplio y no sólo en el político. Las ferias y exposiciones, universales, nacionales y regionales se celebraban en Europa y Norteamérica desde mediados del siglo XIX, y habían contribuido a difundir una visión positiva de la existencia presente y de la futura.
De ese tiempo procede un tópico muy antipático a los apóstoles del pesimismo de entonces y de hoy, el «Levante Feliz», la Valencia productora de toneladas de fruta, artesanía, música y artes plásticas y decorativas.
Aunque la inercia de los sombríos a considerar que Valencia albergaba en la encrucijada de los siglos XIX y XX una sociedad somnolienta y provinciana ha echado raíces académicas, no deja de ser un empeño muy particular de ver las cosas, no un hecho. Las expectativas que deparaba la vida en aquella Valencia no eran muy diferentes que las que disfrutaban o padecían los ciudadanos de Lyon, de Florencia, de Hannover o de Amberes. El tópico de la decadencia española se interpone como una pantalla opaca entre los observadores de la época y la existencia real de los ciudadanos de Santander o de Valencia, cuya calidad de vida no debía ser muy distante de la de muchas ciudades europeas, si no mayor.
De hecho, la aventura colonialista africana de los primeros decenios del siglo XX no habría podido emprenderse en un país arruinado y con una sociedad dividida. Otra cosa es que esa aventura contribuyese a dividir y a arruinar la sociedad de su tiempo, junto con otras fuerzas destructivas que se gestaron en esos mismos años en todo el continente europeo.
En este escenario prometedor nace José Renau Berenguer el 18 de mayo de 1907, de hacer caso a su partida de nacimiento. Él siempre creyó haber nacido el día 17. Vivían entonces sus jóvenes padres en la calle de las Comedias de la ciudad de Valencia, encima del Ideal Room, un café ya desaparecido, donde se dieron cita contertulios de todas las opiniones e inclinaciones durante las primeras décadas del siglo XX.
Ve la luz en el seno de una familia que podríamos considerar de clase artesanal por el lado paterno. Don José Renau Montoro era pintor restaurador de profesión, y había nacido en Pueblo Nuevo del Grao (hoy los barrios marítimos de Valencia) treinta y dos años antes, es decir, en 1875. Su padre, el abuelo Renau, con el mismo nombre propio, fue ebanista, después de haber abandonado un seminario, seducido por los atractivos de María Montoro.
Sin duda gracias a los sacrificios del ebanista, José Renau padre pudo educarse y formarse en la técnica de la pintura y la restauración, que ejercía en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. También restauraba obras clásicas de propiedad particular, en especial de instituciones eclesiásticas y de aristócratas. Gracias a ello pudo criar a su prole, cinco hijos que durante un tiempo fueron seis, hasta que el más pequeño murió de una meningitis.
El ascenso social de José Renau padre del estamento artesanal al de pequeño burgués de clase media indica que era hombre decidido a no mantenerse en el agitado océano proletario, y también que pudo salir de él, que no naufragó. Es decir, que aprovechó unas circunstancias objetivas de bonanza para desclasarse y situar a sus hijos en una posición de ventaja sobre la masa obrera de la que había salido.

La madre del biografiado, Matilde Berenguer y Cortés, procedía, según una leyenda doméstica, de la baja aristocracia rural de la provincia de Alicante. Su padre, Juan Bautista Berenguer Guardiola figura en la partida de nacimiento de su nieto como natural de Callosa de Ensarriá y sin profesión, es decir, hidalgo o rentista. Matilde también había nacido en Callosa y contaba veintiocho años al dar a luz a su primogénito.
Ese matrimonio es otra muestra de que la estanqueidad social no era tan rígida como suele pintarse, y prueba que el pintor restaurador José Renau no era un indigente, pues el hidalgo don Juan Bautista Berenguer no habría aceptado que su hija se casara con un hombre sin recursos.
José Renau apenas dejó testimonios de su niñez. Sus hermanos Alejandro y Juan sí hablaron de ella, en especial el último, que en Pasos y Sombras (Autopsia), libro editado en Méjico en 1953, la reconstruye con un despliegue minucioso de detalles, probablemente recopilados en su madurez gracias a amigos y familiares.
Alejandro se extendió menos en sus memorias mecanografiadas y nunca publicadas. Las llamó Hasta donde la memoria alcanza, y repartió copias entre toda la parentela.
Según este último texto, José Renau padre debió conocer a su futura esposa paseando por lo que hoy es la Ciudad Universitaria, a ambos lados de la actual avenida Blasco Ibáñez. La familia de Matilde Berenguer poseía terrenos y un caserío en la antigua huerta de Valencia.
Ninguno de los hermanos da detalles de la boda, pero todos insisten en situar el matrimonio en la clase media baja, y en que Matilde asumió su descenso social con naturalidad, resignación y diligencia: esposa y madre abnegada, con gran sentido práctico en lo tocante a la economía doméstica.
La impresión que dejó el padre en los recuerdos infantiles no es tan incondicional. Hacen de él un retrato de hombre exigente y de una gran severidad, aunque buen esposo y trabajador infatigable. Al parecer era grueso, de tez blanca, ojos claros y bigote rubio, casi calvo y muy tartamudo cuando le dominaban los nervios, rasgo que heredaron José y Juan.
Entre los progenitores, conservar las apariencias fue una obsesión. Para ellos era tan importante hacer ver que no eran unos menestrales o unos proletarios, aunque su domicilio y su forma de vida no distaran nada de ello, que no les importaba sufrir en silencio todo tipo de incomodidades domésticas. Al menos mientras vivieron en el Cabañal.
Dice Alejandro de su madre:
Con un presupuesto exiguo nos sacó adelante, y hay que valorar lo que esto representa. Su esposo, profesor. La sociedad de entonces exigía una presentación costosa de traje y corbata. Tenía que coser botones, voltear cuellos, remendar puños, amén de lavar y planchar trajes. Los trajes que ya no se podían llevar, los reducía para hacer ropa para nosotros. Tenía que zurcir calcetines y camisas, hacer camas y lavar sábanas a mano, tenía que traer diariamente la comida cargándola.
No obstante, una de las manifestaciones hacia la galería de que la familia no era proletaria es que mientras vivió en el barrio del Cabañal tuvo servicio: una muchacha de Teruel que había sido pastora y que convocaba a los hermanitos a pedradas a la hora de comer. Su puntería era olímpica. Les lanzaba cantos rodados de la playa que caían muy cerca de ellos, sin llegar a tocarles. La ex pastora se llamaba Faustina, recuerda Juan, y había aprendido esta forma de llamar la atención en la sierra turolense con el ganado.
Los hermanos Renau no eran unos corderitos, y tampoco nacieron en El Cabañal, que dista dos o tres kilómetros de la ciudad, sino en Valencia. José en el número 8 de la calle Comedias, en un humilde edificio que ya no existe. Alejandro cree recordar que en la calle de Cuarte o Quart. Juan, en la calle Corretgería, “a la sombra del Micalet”, la torre de la hermosa catedral gótica de Valencia.
El matrimonio tuvo tres hijos más. Una niña, Lola, nació en tercer lugar, entre Alejandro y Juan. Y Matilde, “Tildica”, fue la penúltima. Cuando la familia había regresado a Valencia desde el Cabañal, todavía nació un sexto retoño, Apolito, que murió a los tres años a causa de una meningitis.
Los Renau, pues, cambiaron constantemente de domicilio en la primera etapa de su vida de pareja. No podemos imaginar por qué, quizá en busca de una vivienda mayor a medida que aumentaba la prole. Quizá haciendo economías.
En 1913 habitaban un piso en la calle de Gracia, corta, estrecha y muy céntrica. La vivienda estaba situada encima de la tienda de géneros textiles de don José Monforte, casado con una hermana del restaurador de cuadros. Según Juan, el negocio se llamaba «El Gato Negro». Hoy esa calle lleva el nombre de Músico Peydró y conserva su tradición de comercios de ajuar, pequeños muebles y tejidos.
Monforte jugó un papel clave en la estabilidad económica de la familia Renau. Era socio de un industrial que poseía una pequeña fábrica en Alcira, al sur de Valencia. Con una generosidad próxima a la filantropía, subvencionó durante la infancia de los sobrinos la tambaleante economía familiar de su cuñado. A cambio, éste hacía retratos a la familia y le regalaba cuadros para decorar su vivienda de ciudadano emprendedor.

El hecho de que la vivienda de los Renau estuviera situada sobre la tienda de Monforte puede ser una casualidad. Pero también puede indicar lo contrario, que vivir allí les salía más barato.
Los recuerdos de los tres hermanos coinciden en esta historia: un buen día acudió a su modesta casa de Valencia un médico y diagnosticó a los chicos principio de tuberculosis. Al parecer su aspecto era alarmante, sobre todo por el pelo rapado al cero y por la palidez de su piel. En el caso de Pepito, Lolita y Juanino, la palidez estaba acentuada por el tono claro de su constitución. Los dos primeros eran rubios y tenían los ojos azules, como el padre. Cuenta Alejandro
Con este diagnóstico, el susto que debió llevarse mi padre sería mayúsculo. “¿Qué debo hacer?”, le preguntó. “Si usted no quiere que se le mueran, lléveselos a la orilla del mar”.
Juan lo relata de este modo:
Antes de acomodarnos en El Cabañal vivimos en Valencia, en un piso encima de la tienda de algodones e hilados de mi tío José Monforte. Las habitaciones eran muy húmedas, y siempre estaban constipados mis dos hermanos mayores, Pepito y Alejandro. Vino un médico que dijo que mis hermanos estaban tocados del pecho. Mi padre se asustó muchísimo y se mudó del piso de la calle de Gracia al Cabañal.
Una vez en el barrio marítimo, un vecino médico revisó a los chicos y modificó el diagnóstico. El doctor Mora, según Alejandro, o el doctor Vicente Mira, según Juan, aseguró que estaban sanos como garañones. Efectuado irremediablemente el gasto del traslado, el padre decidió permanecer en el Cabañal, a pesar del sacrificio que le costaba ir y venir a Valencia todos los días.
Lo hacía en el tranvía que en aquella época (y hasta la década de los 70 del siglo pasado) unía la Bajada de San Francisco (hoy plaza del Ayuntamiento) con los Poblados Marítimos. La distancia no debe sobrepasar los cuatro kilómetros, y el tiempo empleado en recorrerlos sería largo. Don José se desplazaba a la Escuela de Bellas Artes, en pleno barrio del Carmen, a un paseo de la cabecera del tranvía, donde estaba empleado como restaurador.
Por la tarde ejercía su pluriempleo con eclesiásticos, aristócratas y burgueses cultos o inversores en arte antiguo. También realizaba originales de carteles de fiestas y ferias no sólo valencianas (de donde se deduce el alcance de su buen nombre), o diseñando los adornos florales que se usan en Valencia para homenajear a la Virgen de los Desamparados. Por último tenemos constancia del trabajo artesano de don José en la confección de gigantes y cabezudos para la fiesta del Corpus, estandartes de Semana Santa y carrozas para la Batalla de Flores de la Feria de Julio de Valencia.
Hacía el viaje a la capital en el segundo vagón del tranvía llamado la “Perrera” por ir lleno hasta los topes. Era más económico que viajar en el primero, reservado a los pasajeros de economía saneada.
Cada vez que los Renau hablan de su infancia subrayan el sacrificio generoso de su padre. En la entrevista que realicé al pintor en su casa de Berlín en 1976, declaraba:
Mi padre tenía una camisa. Y mi madre, que la pobre era de origen ilustre y hasta noble, se la repasaba todos los días. Mi padre, además de restaurador, era profesor de la escuela de Bellas Artes. ¿Usted sabe lo que es un profesor de la escuela de Bellas Artes (con un sueldo de treinta duros al mes) con una sola camisa, con una sola chaqueta y con sus cinco hijos descalzos? Nuestra familia pertenecía a la pequeña burguesía valenciana… pero ya ve usted qué pequeña burguesía. Yo me he criado en la calle, con los hijos de los obreros, porque eran tan pobres como nosotros.
Los duros se componían de cinco pesetas, y una peseta fue durante algunos años el sueldo diario de un peón. De forma que el sueldo mensual de don José Renau no llegaba al Euro de hoy en día, sin tener en cuenta las diferencias del coste de la vida.
Puede que los chicos tuvieran un aspecto deplorable en su casa de la sombría calle de Gracia en Valencia. Quizá un médico torpe errara el diagnóstico. Pero no parece desdeñable que don José viera el cielo abierto en la mudanza al Grao, un barrio popular, donde convivían proletarios, pescadores, artesanos y pequeños comerciantes. Habría sido una manera de disimular sus dificultades económicas, además de paliarlas.
De haberse quedado en Valencia, el lastre de la prole y de su escaso sueldo, poco a poco se habría hecho visible su impostura de ejercer como pequeño burgués siendo un asalariado.
¿No pudo descubrir don José que el error médico le había hecho un favor, y aprovechar la distancia física entre su vida privada y su vida pública para ahorrar energía en su obsesiva apariencia de lo que tantos esfuerzos le costaba ser, un ciudadano de clase media?
La casa de los Renau en el Cabañal estaba muy próxima a la parroquia del Rosario, uno de los rincones emblemáticos del barrio entonces y hoy. La calle se llamaba Travesía de la Iglesia, y unía dos vías largas y paralelas al mar.

Pepito Renau y sus hermanos Juanito y Alejandro formaban parte de una pandilla de chiquillos distinguidos. Distinguidos en relación con la muchedumbre de niños que convivían con ellos. Así lo deja entender Juan, al señalar que una de las pandillas rivales y hasta enemigas, de la barriada próxima de Cantarranas, les llamaban “señoritingos y mariquitas”.
¿Por qué los denigradores les veían así? Sin duda porque las familias de los denigrados hacían todo lo posible para que se notara que no eran proletarias, mientras que los progenitores de los chicos que no se sentían «señoritingos» se encontraban a gusto en su clase, aceptaban su destino o no se atrevían a retarlo.
Los hermanos Renau y sus camaradas calzaban alpargatas de suela de esparto y empeine de lona, y vestían un delantal o bata a rayas que les tapaba las rodillas. Bajo el vestido, los más pequeños no llevaban otra cosa que la ropa interior y unas medias negras. Las cabezas, las llevaban lirondas y peladas, sin duda para evitar piojos y otros impertinentes inquilinos del cabello. En cuanto a la indumentaria de los mayorcitos, Juanito evoca una conversación después de la cena entre sus padres.
Sacaba unos pantalones de Alejandro y decía:
Mira, Pepe, estos pantalones de Alejandro ya no le vienen. Se le señala mucho la raya del culo, como un traje de baño. Los voy a remendar y quedarán como nuevos para Juanín. ¡Fíjate que ya los llevó Pepito todo un año, antes que Alejandro!
Además, los líderes de los «señoritingos» tenían bastante poco de señoritos.
Castelló, el forzudo jefe de estos tenía los brazos llenos de bultos gordos como patatas, de tanta fuerza. Una vez me dijo que le pusiera las manos en la junta del brazo. Yo la puse sin saber para qué quería hacer aquello. Entonces dobló el brazo con tanta fuerza, el animal, que se me pusieron los dedos amarillos, como de muerto, y la mano morada y negra como una berenjena.
En cuanto al lugarteniente de Castelló, un tal Bérnic, “cuando jugábamos, se ponía en medio del corro y con las manos detrás nos tumbaba a cabezazos”, recuerda también Juan.
La chiquillería del Cabañal y aledaños disputaba su territorio sin contemplaciones, a cantazos. Se citaban en un solar llamado la Platgeta (la Playita) hoy urbanizado, y se liaban a pedradas, que a veces ocasionaban bajas.
Un día, Pepito se presentó en casa con una brecha en el cráneo, que intentó disimular con hierbas y lodo. No pasó desapercibida a los ojos escrutadores de don José.
Al llegar a casa, mi padre le preguntó a Pepito cómo se había hecho aquel agujero. Pepito le dijo que… rascándose. Mi padre tartamudeaba mucho cuando se indignaba. Le salían unas burbujitas de saliva en las juntas de la boca, pero no le salían las palabras sino un poco después. [Entonces se arremangó el brazo derecho y dijo:] – Ven… a-a-aquí. Te-te-te… voy a rascar el culo, ya que to-to-todo te pi-pi-pica tanto.
Tanto Alejandro como Juan ilustran sus recuerdos infantiles con anécdotas estupendas. Vale la pena citar un par de ellas. La primera la cuenta Alejandro.
El cementerio era el lugar donde se reunían todos los fantasmas. Allí estaba el centro de ellos, y todo el mundo temía ese rumbo por la noche. ¡Decían que era cuando salían de sus tumbas! Para nosotros era un espanto. Cuando ya llegábamos a cierta edad había una prueba de valor que teníamos que pasar, so pena de quedar como maricas. ¡Y claro, eso, no! Antes voy a aclarar que en el cementerio había una gran barda alta, y también un gran portón de hierro forjado por donde entraban las carrozas, que siempre estaba cerrado. Ya de noche, aparecían bultos negros que se deslizaban por el borde y que parecían gatos negros, pero más grandes. Los niños, con mucho miedo, los habíamos visto. ¡Yo, también! Lo más probable es que algún sepulturero se divirtiera con ese jueguecito. Pero los niños teníamos otra idea.
La prueba de valor consistía en reunirse los de la pandilla y juzgarte. Ya oscuro tenías que acercarte a la verja, agarrarte fuertemente a ella y gritar con violencia: ¡Calces negres, calces blanques, me chue un duro que no m’alcances! (medias negras medias blancas, me juego un duro que no me alcanzas).
Creíamos que en ese momento salía un fantasma en pos de ti, y salías como una bala. Pasé la prueba, aunque con un gran trauma. Pero, qué tranquilo me quedé cuando ya podía mirar a los demás con suficiencia.
He seleccionado de Juan otra anécdota de fantasmas, que Alejando también cita. No obstante, la de Juan tiene una gran fuerza literaria. (Alejandro dejó de estudiar a los 13 años para ganarse la vida en el comercio, y llegó a ser un acaudalado hombre de negocios en México.)
Debían de estar ampliando la dársena del puerto o grao de Valencia. Y entre la casa de los Renau y éste, en el solar llamado la Platgeta, había una acumulación de bloques de cemento para reforzar diques.
[Entre ellos] había hierbajos y flores, chimeneas y ruedas de locomotoras llenas de orín rojo, vagonetas, quillas de barca y cables de alambre, negros y enrollados como serpientes durmiendo.
Por las tardes, después de la escuela, nos metíamos entre los bloques y hacíamos luchas de pieles rojas contra blancos. Los pieles rojas llevaban unos penachos de plumas de gallo y de pavo. Con palos y retales nos hacíamos puñales y hachas.
Todos le teníamos mucha envidia a Castelló porque se había hecho un arco y muchas flechas con varillas de un paraguas. Nadie se atrevía a pelear con él. Desde muy lejos clavaba las flechas en los troncos de los árboles.
Estos troncos estaban almacenados en los muelles, y llegaban en buques, de África o de Noruega. Algunos de esos barcos eran veleros. Todos estos elementos nos permiten imaginar el paraíso infantil en el que crecieron los Renau.
El vigilante de aquella parte del puerto era el Tío Coixo, un antiguo carretero de los condes de Trénor que había quedado mutilado en un accidente.
Al Tío Coixo no le gustaba nada que correteásemos por allí. Tenía muy mal genio y no sabía qué hacer para espantarnos.
Una tarde de aquellas, se nos hizo de noche […] Íbamos en fila, agarrándonos del hombro para no perdernos entre tanto bloque, de oscuro que estaba. Tropezábamos con todo y movíamos mucho ruido.
Al doblar la esquina de una calle de bloques por poco nos morimos del susto. Nos tiramos de cabeza entre los hierbajos. Yo no podía ni moverme ni correr, de tan espantado como estaba. En las tres o cuatro filas de bloques, delante de nosotros, había un fantasma larguirucho. Llevaba una sábana blanca y de la cabezota, redonda y negra, le salía la lumbre de los ojos.
El fantasma llevaba un farol de aceite colgado de una percha.
Delante de la linterna se veían las orejas negras y en punta de un perrazo; y los ojos como lucecitas, y todo rodeado de lo oscuro de la noche.
El fantasmón empezó a hablar con voz de muerto. Se sabía todos nuestros nombres, y nos decía con un vozarrón que parecía salir de muy adentro de la tierra:
– ¡Pepitooo… Berniiiic… Juaniiin…!
El perro gruñía cada vez más, como si estuviera rabioso, y tiraba de la cadena oliéndonos y con las orejas negras en punta.
– Ya voy, ya llego…! ¡Ya estoy llegandooo…! – gritaba el fantasma.
Castelló se arrastró a mi lado y se escondió detrás de un bulto. Le vi de reojo cómo sacaba el arco y ponía una varilla. Soltó la flecha, que salió zumbando, y se clavó en un ojo del perro como un alfiler en un globo. Lo de dentro se salió como una clara de huevo cuando se casca contra el borde de la sartén.
Cayó dando una voltereta en el aire, con las patas negras y peludas para arriba, moviéndolas muy seguido y pegando aullidos y echando babas. El fantasmón se enredó con la cadena, tropezó con el perro y rodó entre los hierbajos con el perol de la cabezota hecho cisco. Por entre el revoltijo de la sábana asomaba una pata de palo.
El Tío Coixo es uno en la multitud de personajes de las memorias infantiles de Juan. En ellas aparecen decenas de retratos de un pintoresquismo que en Alemania habría sido objeto de la inquieta curiosidad de George Grosz.
Pepito Renau, cuatro años mayor que Juan, sin duda se hizo una imagen más completa de aquellos seres casi esperpénticos. Acaso ayudó a su hermano a rescatar de su memoria escenas y tipos. Pero él mismo nunca los dibujó. José Renau se permitió en su vida pocos sentimentalismos.
En ocasiones, el estilo de Juan al evocar su niñez recuerda al Dickens de Tiempos Difíciles o de Grandes Ilusiones. Otras veces nos parece estar leyendo al Blasco Ibáñez de La Araña Negra. También ofrece tipos solanescos o barojianos, de rasgos físicos y morales deformes. O personas de una integridad beatífica, como don Luis Navarro, el párroco del Rosario. La otra cara de la moneda es su sacristán Chamuza, que se nos presenta como un egoísta mezquino, hábil explotador de la miseria de las pobres familias, sin que el párroco se entere. Un antiguo marino inglés, vejete y atildado, Míster May, parece un trasunto de Lewis Carol, entre la pederastia y el dandismo. Don Fernando es un Maestro Ciruelo ignorante y bestia, que contrasta con su padre, don Joaquín, un tranviario que a veces se dejaba caer por la escuela parroquial y echaba terribles broncas a su hijo por su pésima capacidad pedagógica, en presencia de los perplejos alumnos. El tío Pancha era un buzo de pecho a quien pagaban ¡quinientas pesetas! en 1916 por rescatar del fondo del puerto las anclas cuyas cadenas se habían partido. El ciego Batiste, lúbrico y salaz, recuerda a un tipo inspirado en una mezcla del Lazarillo y de su amo.
Juan describe con eficacia impresionista el hogar del Cabañal. “Una cortina amarilla, con ramilletes de flores azules y hojas negras separaba el comedor del salón”.
Así recrea un desayuno habitual, antes de ir a la escuela.
Mi madre entraba y salía del comedor mordisqueando medio tomate, gordo y rojo, con aceite y sal. Por los dedos le escurría el zumo del tomate con las pepitas amarillas. Sacaba un platón con seis u ocho rebanadas de pan tostado y un tazón de leche. Mi padre raspaba lo soflamado del pan con el canto de la hoja del cuchillo y lo untaba con capas gordas de mantequilla amarillenta. Metía el cuchillo en el azucarero y echaba el azúcar sobre la mantequilla dando golpecitos con el dedo en la hoja. Mojaba la rebanada en el tazón colmado con la nata. Con un pico de la servilleta se limpiaba los cuajarones de nata pegados a los bigotes y seguía mojando más y más tostada, hasta acabarlas.
Es preciso decir que previamente habían desayunado los niños “un tazón de chocolate con cachos de pan”.
Y de este modo cuenta Juan una cena extraordinaria.
Faustina puso el mantel blanco que caía en cuatro puntas. Colocó el quinqué en el centro y, en torno, los platos, los cubiertos y las servilletas. Mi padre graduaba la llama que se estiraba dentro del tubo de cristal como una lengua flaca de punta azul. Por la boca del tubo salía un hilo de humo retorcido y espeso que se perdía en el techo y olía a petróleo. Sobre las paredes del comedor, cubiertas de papel floreado, se movían las sombras grandotas de nuestras cabezas y manos. Llegaban casi hasta las vigas del cielo raso y parecían sombras de fantasmones que se reunían para algo malo.
Engullimos a bocado redondo, y sin parar, dos pataquetas [barras anchas, cortas y aplastadas muy apreciadas en Valencia] con la mezcla hecha de una pasta. La col, las longanizas y las morcillas rezumaban aceite y la corteza del pan se empapaba inflándose como una esponja. El aceite y el jugo del embutido frito se escurrían por los bordes de las pataquetas, por uñas y dedos clavados como tenazas en el pan.
El único libro no técnico que publicó Juan Renau tiene no sólo un valor testimonial para conocer su infancia y la de sus hermanos, sino también una calidad literaria que, o bien se agotó en él, o quedó en un inexplicable letargo.
He aquí la evocación de una tormenta de otoño, que describe los escenarios de la maravillosa infancia de Pepito Renau y de sus hermanos.
Sobre las montañas del Puig, que apenas se veían de tanta niebla, caían rayos. Un poquito más tarde los truenos hacían temblar todo el Cabañal. A la luz de los relámpagos todo se veía blanco: nuestras caras, las casas y las palmeras. Hasta el negro cielo se llenaba de luz blanca, como la que salía cuando soldaban la vía del tren. Me quedaba ciego.
Después de las primeras gotas gordas, empezaba a llover a mares con gotas más chicas, pero duras y pesadas como bolitas de agua que dejaban un hoyito en los delantales.
La gente corría dando gritos y riéndose. Las mujeres recogían la ropa tendida en cuerdas largas apoyadas en cañas y la metían a puñados en paneras grandes de mimbre entrelazado. Luego se metían corriendo en las casas con toda la faramalla de chiquillos.
Nos divertíamos mucho atravesando la calle, cuando arreciaba más la lluvia, y llegábamos empapados a la acera de enfrente, riéndonos con toda la boca y sacando la lengua para chupar los chorros de agua amarga que se escurrían desde la cabeza al bigote.
Las partes negativas de esta infancia eran la severidad del padre y la escuela.
La primera tenía indudablemente que ver con los esfuerzos de don José por asegurar a la familia en la clase media, aunque fuera baja.
Al regresar a casa, don José pasaba revista de policía a la prole, y al que tenía las manos sucias le largaba un papirotazo. Los chicos se criaban en un medio obrero que se desentendía del aspecto de su prole. Había que recordar a los retoños Renau que ellos no eran así, y que además no debían serlo.
El retrato de don José que hacen Juan y Alejandro difiere en la intensidad de su genio inflexible, más áspero en la pluma de Juan. Pero ambos coinciden en que era un católico a carta cabal. Igual que la madre, doña Matilde Berenguer.
Cada tarde se rezaba el rosario en casa, letanía que no tardaba en producir somnolencia a los chiquillos. El padre les despertaba dando una voz y a veces algún coscorrón, sin plegarse a la indulgencia de doña Matilde.
Sin embargo, el catolicismo de don José convivía con ese paradójico anticlericalismo íntimo español. Se manifestó de un modo indirecto, provocando el desconcierto de sus hijos y facilitando su radicalización posterior. Leamos una explicación de Juan.
Mi padre creía en Dios y en los santos, pero nunca iba a misa ni a nada de la iglesia. No le hacían gracia los curas y gruñía como un perro de presa cuando pasaba alguno cerca de él. No se atrevía a decirlo, pero yo sé que le gustaba muchísimo Blasco Ibáñez por la inquina que les tenía a los curas.
A mí me da la impresión de que Juan exagera. Pero a continuación ofrece la clave del sorprendente anticlericalismo de su padre.
La verdad es que le chupaban hasta el tuétano. Le encargaban estandartes y guiones de los que se llevan en la procesión. Los pintaba al óleo sobre lienzo o con anilinas sobre tela de seda. Estos últimos le costaban mucho más tiempo de pintar. Tenía que ir pintando hilito por hilito hasta que quedaban las caras completas de color carne. […] Le pagaban diez duros por cada uno. También le encargaban muchos cuadros para que los restaurase, y nunca le pagaban enseguida. Casi todo lo dejaban a deber y, cuando mandaba a Pepito a cobrarles, mi hermano se volvía a casa con sólo cinco duros.
La mención al recado de Pepito para cobrar los cuadros restaurados pertenece a la segunda infancia, cuando la familia vivía en Valencia. Volveremos a ella más adelante. Veamos ahora lo que cuenta Alejandro sobre el catolicismo de su padre.
Era profesor de la Academia de Bellas Artes de Valencia, entidad de gran prestigio en España. Pero los sueldos que se pagaban eran raquíticos. Tenía que ayudarse haciendo restauraciones de obras de arte, de lo que era gran experto gracias a los grandes conocimientos que tenía después de haber leído y de haberse documentado en las mejores obras publicadas sobre esta materia en España y en Europa, de uso en los más importantes museos. Este trabajo, también eventual y mal pagado servía de ayuda para el sueldo de la academia. Los clientes más importantes que tenía eran coleccionistas de arte, anticuarios y sobre todo obras en las iglesias, entre las que destacan la bóveda de San Nicolás, del maestro Palomino.
A pesar de ser un católico muy profundo, no simpatizaba con los curas de los que siempre decía que eran unos tales y unos cuales, que teniendo dinero de sobra, no pagaban, Y sufría mucho para cobrar, apretándole los precios a casi una miseria, y sin embargo ellos se daban una vida muy regalada engañando viejas.
Cabe dudar que don José fuera tan explícito, y más bien parece un desahogo filial de la madurez de Alejandro.
Por su parte, José Renau me describió en 1976 a su padre como “un católico profundamente anticlerical”.
La solidez de la fe católica del matrimonio Renau se manifestó en la decisión de llevar a sus hijos a la Escuela Parroquial. No era la única del barrio. Estaba también la Escuela Laica.
En 1915 ó 1916 la instrucción dada a los niños españoles de las clases bajas era tan deficiente como su escolarización. El ministerio de Instrucción Pública había sido constituido en 1900 con el objetivo de administrar la educación primaria y habilitar y pagar maestros. Ignoro si en el Cabañal este loable propósito causó efecto o se quedó en buenas intenciones.
En cualquier caso, la parroquia de la Virgen del Rosario disponía de una escuela de enseñanza primaria. El maestro se llamaba don Fernando, un tipo gordo, “miope, con lentes de cristal de botella, avejentado y con mejillas brillantes y sanguíneas”, recuerda Alejandro. La pintura que hacen de él los hermanos Renau es la de un hombre desgraciado y sin la más mínima vocación pedagógica.
El método que empleaba don Fernando era el de la memorización por la reiteración cantada, los palmetazos, y situar a los recalcitrantes de rodillas y de cara a la pared. A falta de otros mejores, suele ser eficaz. De hecho, los tres hermanos aprendieron a leer, a escribir y obtuvieron las nociones de aritmética necesarias para matricularse luego en la Escuela de los Maristas, ya en la ciudad de Valencia.
En descargo de don Fernando, se las tenía que ver con una grey de chavales astutos y curtidos en la dura competencia callejera. Dice Juan que muchas de las baldosas rojas del suelo de la escuela estaban sueltas, “de tanto como pesaba don Fernando, casi un quintal, y de tanto burrear nosotros”. A pesar de la violencia empleada por el maestro, los chicos no paraban de gastarle bromas pesadas, como ponerle grasa en el asiento. Y eso que los alumnos de la Escuela Parroquial debían pertenecer al sector señoritingo del barrio.
El padre de don Fernando era don Joaquín, un tranviario bigotudo y enjuto, todo lo contrario que su vástago. De vez en cuando, se presentaba en la escuela dando rápidas zancadas
…con el uniforme de rayadillo gris y la gorra con visera de charol. Llevaba un lápiz en la oreja derecha, una bolsa como la nuestra, para guardar el dinero que recogía en el tranvía, y un redondel de alambre gordo con bloques de billetes de colores ensartados.
Don Joaquín humillaba a su hijo ante los alumnos, que asistían a las broncas con fruición. Le llamaba “imbécil y maestrillo de mierda”, y le sustituía sin cambiar de método. Lo milagroso es que alguno de aquellos niños aprendiera algo de instrucción, a parte de familiarizarse con un procedimiento infalible para arruinar la autoridad.
No cuentan los Renau quién les instruía en la religión católica. Podemos deducir que sería don Luis Navarro, el cándido párroco. La base de la formación cristiana de los chicos eran las festividades religiosas que se sucedían (aún se suceden) a lo largo del año. San Antón en enero, con recuas y carros de bestias camino de la ermita de Vera, donde reciben la bendición en medio de una fiesta colorista. La Semana Santa Marinera, que transforma en melodrama popular la Pasión de Cristo, por medio de estupendos desfiles procesionales. El Corpus, en el que se representa todo un auto sacramental en la calle. Las festividades patronales y parroquiales…
Juan recuerda que en ciertos acontecimientos religiosos, la iglesia del Rosario, “a rebosar de gentío, olía a enramada de rosas y claveles, a forraje, a sobaquina y a esparto”.
En los Poblados Marítimos habitaban pescadores y trabajadores portuarios, estos últimos ya contaminados por la rebeldía política, en especial por el anarquismo. Hasta nuestros días ha llegado la fama de un estereotipo local de hace cien años, el Valent, un equivalente al chulo madrileño de zarzuela, que ilustró el músico valenciano Vicente Peydró en la pieza Flamencos y Peteneras.
Otro nutriente de la contestación política era el blasquismo, un republicanismo pequeño burgués muy arraigado en las clases medias valencianas.
En esa época anterior a la revolución soviética, que transformó tantas relaciones sociales a lo largo y ancho del planeta, dentro de las clases populares valencianas convivían el catolicismo, conservador por tradición, con el anarquismo y el republicanismo, puntas de lanza del progresismo militante.
Entre medias estaba la vida cotidiana y sus zonas de sombra de ecos sicalípticos.
En una novela picante de los años 30 de Rafael Martínez Gandía se recuerda que «El Tulipán» era, poco antes de estallar la guerra europea, el café concierto más escandaloso y frecuentado de Valencia. Ni siquiera eran comparables con él los cafés del puerto, donde mujeres semidesnudas bailaban ante los grupos de marineros borrachos sus danzas obscenas.
Recuerda Alejandro
Era la época en que se leía mucho a Blasco Ibáñez pero había también una casta de beatas y carcas manejadas por los curas de mente negra. En verdad no había término medio, unos eran tragacuras y otros, de golpe en pecho diario. Recuerdo una vez un caso que ya entonces me dio que pensar. Jugando en la plaza de la iglesia, el cura nos dijo: “Miren, niños, cuando pasen por el número tal de la calle Cap de Pont, santígüense, que allí vive un anarquista.”
La Escuela Laica del Cabañal estaba situada junto a la acequia del Gas, así llamada porque despedía olores nauseabundos. Al director le llamaban el Moreno. Las beatas aseguraban que tenía el demonio en el cuerpo y que estaba embrujado. Para conjurarle, le daban la espalda y se santiguaban. También tenía fama de ser masón.
El ‘Moreno’ se pitorreaba de los que iban a misa llamándoles carcundas y beatorros. Todos los chicos que iban a su escuela eran hijos de los anarquistas que ponían bombas y que hacían huelgas cuando se cansaban de trabajar.
La descripción es de Juan Renau y está teñida deliberadamente de una falsa ingenuidad infantil. Quizá para justificar la anécdota que relata a continuación.
Paseaban don José y sus tres retoños varones por las inmediaciones de la Escuela Laica a la salida de los chicos, con el director observando a su politizada grey desde la puerta. Entonces, algunos de los niños laicos empezaron a cantar unos versos sacrílegos.
Mi padre se puso rojo y blanco de rabia. Le temblaban los labios y los bigotes. Nos apartó de allí a empujones. [Cuando llegaron a casa, comentó con su mujer:] “¡Es un crimen! Sí, un crimen, lo que ese tío mala leche les enseña a los pobres chicos de su escuela. Si no fuese porque uno tiene demasiada dignidad y una posición, la emprendería a hostias con ese bandido sinvergüenza… Pero, ¡qué se le va a hacer! Otros tienen la obligación de taparle la boca y no lo hacen…”
Las convicciones íntimas de don José, las que intentaba transmitir a sus hijos, eran nítidas y contundentemente católicas. Quizá si los curas que le contrataban para restaurar sus cuadros y frescos le hubieran pagado con prontitud y justicia, los hermanos Renau habrían sido unos conservadores de tomo y lomo. La vida está llena de paradojas.
En un momento de su infancia, Pepito Renau conoció a Joaquín Sorolla.
Sorolla solía pintar en la playa del Cabañal, frente al antiguo Balneario Las Arenas, hoy sustituido por un hotel. Sus modelos eran los pescadores que recogían del mar sus barcas ayudándose de yuntas de bueyes, quizá esos famosos valents zarzueleros. Esas imágenes y las de los niños del sanatorio del Carmen, se han hecho famosas en el mundo entero.
Don José Renau a veces paseaba con sus vástagos por la orilla del mar. Las tardes que Sorolla pintaba, la familia Renau le observaba a distancia, con reverencia y respeto, porque el pintor valenciano era ya un fenómeno intercontinental.
Juan hace una impresionista descripción del trabajo del célebre artista en la playa ante sus propios ojos infantiles. La familia Renau observaba de lejos porque “Sorolla tenía un genio de todos los demonios y no le gustaba ni pizca que alguien se le acercase demasiado y, ni mucho menos, que le hablasen cuando estaba con prisas, porque le distraían”.
Pero siempre hay alguien cerca que se cree con bula. Este era el caso del “tío Batiste, un labrador que metía las narices en todo lo que no le importaba”. Se acercó al maestro y como si fuera un torero empezó a piropear su faena.
A Sorolla se le quemó la sangre de aguantar tanto piropo. Dejó la paleta, tiró el pincel en la arena y se fue hecho un marrajo, con los mechones cayéndole sobre la frente llena de gotas gordas de sudor y bramando, hacia el tío Batiste:
– ¡Y a usted qué leches le importa lo que hago!
Pero la respuesta del interpelado fulminó el mal humor de Sorolla. Le contó una historia bufa y legendaria sobre sí mismo, una tarde que salió con unos amigos a cazar patos al mar, les arrastró una tormenta, les llevó a América, donde Batiste se lió a tiros con una bandada de loros, y uno que caía le dijo ¡Xe, Batiste ja m’has mort! (¡Che, Batiste, me has matado!)
Sorolla recogió el pincel y, aguantando la risa, lo limpió para seguir pintando.