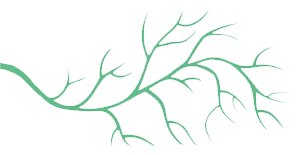España y los godos
Compartir
Recogemos un ensayo de Pío Moa en el que critica y debate la interpretación de la historia de España por parte de Josep Pérez. Moa es autor de varios libros sobre la historia de España ajena a la Guerra Civil y a la República, su tema más extenso. Hegemonía española, La reconquista y España, Nueva historia de España. Los argumentos de Moa forman un punto de vista muy interesante, que a veces contrasta con una serie que hemos publicado en Agroicultura-Perinquiets: “El nacimiento de Al Ándalus”, que cuenta con una “subserie” dedicada al reino visigodo.
Un debate con las propuestas del hispanista Joseph Pérez.
Pío Moa
Escribe el señor J. Pérez: El imperio romano había sometido la Península a una autoridad única, pero no había borrado los diferentes pueblos; no existía una entidad hispánica –a pesar del culto imperial, del cristianismo, de una lengua de comunicación, el latín–, sino unas provincias administrativas autónomas. Esta entidad sería creada por los visigodos: el reino de Toledo es desde ahora un país dirigido, administrado y organizado con un jefe único, un rey, lo mismo que hubo un césar en Roma y un emperador en Bizancio. Se comprende que el reino de Toledo haya dejado en la historia una fuerte impronta después de la invasión árabe. La idea de una Hispania o Spania como entidad política unificada es, pues, anterior a la invasión musulmana del 711. En caso contrario, carecería de sentido la referencia a la ruptura o “pérdida de España” (…) En la España del siglo XVII el recuerdo de los godos cobró la dimensión de un mito: (…) se acudía a la tradición visigoda para justificar reivindicaciones territoriales y la influencia política de España, también como modo de gobierno distinto del absolutismo (…) ¿Quiere decir esto que Hispania se ha transformado en una nación llamada España? Todavía no. Desde un punto de vista político, no cabe duda de que los visigodos han transformado la Península en una realidad sustantiva. Son los creadores de la unidad política, no de la unidad nacional. Esta no aparece sino después de la invasión musulmana: los cristianos que no quieren ser moros van a ser considerados, desde fuera, como españoles” Y sigue después con una digresión algo extraña sobre Francia y los francos y sobre la “Francia eterna” o la “España eterna”, conceptos huecos, para volver a Américo Castro: “Para que haya españoles, es preciso que exista España y esto, a juicio de Castro (y evidentemente de J. Pérez) no se produce sino después de la invasión árabe”
He aquí un verdadero galimatías impropio del historiador solvente que en otros libros resulta J. Pérez. Haré algunas observaciones elementales sobre el asunto:
1.- Contra lo que dice Pérez, Roma borró evidentemente, en el curso de seis siglos, los pueblos anteriores de la península, así como sus lenguas, que no reaparecen más: ni íberos ni celtas ni sus subdivisiones. La única excepción, parcial, fue el vascuence, que se mantuvo en las montañas –hay pruebas de que la costa y los llanos fueron romanizados—y que al caer el Imperio volvió a extenderse sobre los otros territorios, de modo similar a como ocurrió en las Mauritanias y Numidia.
2.- Tanto fue así que no hay el menor rastro de otro idioma que no fuera el latín o el latín vulgar en la época visigoda. Roma no aportó solo la religión y la lengua, también el derecho, la literatura y sin duda un sinnúmero de costumbres y actitudes, técnicas y conocimientos de todo tipo que sustituyeron a los anteriores. Aparte de nuevas ciudades y una red de calzadas por las que circuló tanto el comercio como la nueva cultura.
3. Roma forjó, por tanto una comunidad cultural bastante homogénea (con lógicas diferencias en intensidad). No queda claro qué entiende J. Pérez por “unidad política” y “unidad nacional”, pues no lo explica, y su digresión sobre Francia solo consigue embarullarlo. La única descripción adecuada para una nación es la de una comunidad cultural dotada de una unidad política o estado propio. Y eso es precisamente lo que aparece en España a partir de los visigodos. Una nación de cultura latina, no germánica, y, muy en contraste con Francia, de intensa y tenaz vocación unitaria y no dispersiva.
4.- Pérez se acerca a la verdad cuando hace amago de señalar que sin el reino visigodo no habría sido posible la Reconquista, para desdecirse a continuación cuando afirma que los españoles solo existieron después de la invasión árabe. ¿De dónde saldrían? En fin, el embrollo de los datos más elementales se presenta a veces como historia “científica” y de atención a la “complejidad”, y no pasa de eso, de simple embrollo. Simplemente a muchas gentes (separatistas, marxistas, islamófilos, etc.) les disgusta profundamente la continuidad histórica de España, y tratan de borrarla o difuminarla en aras de sus percepciones y propósitos ideológicos. Me ocuparé en otro momento de un pedantesco artículo sobre el mismo tema en Libertad Digital
En Nueva historia de España abordé el problema, que resumo aquí:
La estancia de los visigodos en España duró casi tres siglos, y puede dividirse en tres períodos: de 415 a 507, cuando se extendieron sobre gran parte de Hispania y de la Galia, con el centro de gravedad en esta última y capital en Toulouse. Tras su derrota por los francos, en un segundo período, los godos se asentaron en Hispania, reteniendo una pequeña parte de la Galia, y con capital oscilante entre Barcelona, Sevilla, Mérida y Toledo. Por entonces seguían formando una casta conquistadora ajena a la población indígena y al propio territorio, del que podían haber emigrado como antes lo habían hecho de tantos otros. Existía un poco estable reino godo, no hispano-godo, aunque aumentó la identificación de los invasores con el territorio y una asimilación cultural a la población políticamente dominada.
El reinado de Leovigildo, a partir de 573, marcó un nuevo período muy diferente, que duraría unos 140 años hasta la extinción del estado, en torno a 714. Leovigildo constituyó un reino hispano-godo renunciando a gran parte de las tradiciones bárbaras, y Recaredo completó la reforma, en un proceso muy probable de disolución de la etnia germánica en la hispanorromana. El poder político y militar permaneció en manos de la oligarquía goda, si bien debió de haber una interpenetración creciente con la oligarquía hispanorromana, según sugieren nombres como Claudio, Paulo o Nicolaus (tampoco es imposible que hispanorromanos adoptaran nombres germánicos, y viceversa). Simultáneamente la organización cívico-religiosa romana — el episcopado– adquirió peso y representación creciente en el poder político. Esta tercera fase marca la constitución política de la nación española con tinte germánico pero sobre la base cultural heredada de Roma y el catolicismo (aun si persistían restos marginales de paganismo y pequeñas zonas montañosas apenas latinizadas).
Así, políticamente dominadores, los visigodos fueron culturalmente dominados: no fundaron Gotia, sino España, no impusieron el arrianismo, sino que adoptaron el catolicismo, ni extendieron las costumbres germanas, sino que se asimilaron cada vez más las romanas. Y no prevaleció su lengua original, que debió de disolverse pronto.
La “Pérdida de España” lo fue en gran medida, y pudo serlo por completo, porque España no es sino el nombre que caracteriza una evolución político-cultural en la península durante más de nueve siglos, desde los comienzos de su latinización y luego cristianización, hasta su conversión en una entidad política independiente. Esta evolución quedó truncada cuando la invasión musulmana se extendió por toda la península, y pudo haber borrado todo el proceso anterior, como lo hizo en la mayor parte de los lugares donde se impuso. Con frecuencia leemos opiniones despectivas sobre la herencia visigoda en España, reduciéndola a un puñado de palabras y negando cualquier influjo significativo sobre la historia posterior, dentro de la tendencia semitizante de Américo Castro u otras. Tales opiniones, expresadas con más emocionalidad que fundamento, tienen poco que ver con la realidad más evidente.
Los godos dejaron muy poco léxico en las lenguas peninsulares, pero este fenómeno revela lo contrario de lo que se pretende: la rápida aculturación tervingia o visigoda en el mundo latino-español. Hasta los nobles — seguramente los más renuentes– abandonaron su religión y muchas de sus costumbres, y documentos como la Institutionum disciplinae indican cómo en la formación de sus jóvenes pesaba más la tradición católica y clásica que las reminiscencias germánicas, aun sin ser estas desdeñables. Al revés que luego los árabes, los godos se latinizaron profundamente en España, y sus rasgos ancestrales quedaron reducidos a un cierto estilo, tendencias e instituciones secundarias. También queda muy poco de su arte, pues fue anegado por la invasión árabe, y asolados la mayor parte de sus bibliotecas y edificios. Quedaron algunos de estos menores, pero de valor: quizá dejaron el arco de herradura, que los árabes llevarían a la perfección. De su tradición oral nada resta, aunque seguramente existió; pero la imposición musulmana impidió que alguien la recogiese como hicieron siglos más tarde algunos escritores europeos con diversos leyendas célticas, germánicas o vikingas.
Más relevancia tiene su herencia política. Como hemos visto, los visigodos, originados probablemente en la actual Suecia, peregrinaron durante siglos por el este y sur de Europa hasta afincarse en Hispania. Durante un tiempo permanecieron aquí como grupo social separado, que habría podido seguir emigrando, por ejemplo al norte de África, adonde habían marchado vándalos y alanos y habían querido ir los mismos godos. Pero desde Leovigildo su identificación con el país donde vivían no hizo más que crecer, hasta terminar disueltos en la población hispanorromana. No sabemos cómo ello se produjo, ni si al comenzar la reconquista permanecían núcleos de godos separados, pero el proceso ocurrió sin duda. Más probablemente, la mezcla étnica habría avanzado durante el largo periodo de un siglo y cuarto tras la admisión de los matrimonios mixtos (que incluso existían cuando estaban prohibidos).
Las noticias acerca de la población germánica son muy escasas, y a menudo se habla de ella refiriéndose en realidad a su oligarquía. La masa gótica parece haberse asentado en el valle del Duero, y se ha supuesto que hacia el siglo IX o el X, durante la reconquista, habría sido trasladada a Galicia, para fundirse allí con la población local; pero suena dudoso. Como fuere, la etnia goda pasó a ser un componente de la población hispana, disolviéndose en ella nueve o diez siglos después de haber emprendido su marcha desde Escandinavia.
Asimismo tiene importancia la onomástica. Los nombres de origen germánico proliferaron enormemente desde los comienzos de la Reconquista, llegando a superar a los de origen latino; probablemente ya abundaban antes entre la población, y han seguido siendo muy frecuentes hasta hoy. Y si, como sostienen algunos, los apellidos en –ez tienen origen tervingio (suelen formarse con nombres germánicos), la gran mayoría de los españoles, en todas las provincias, responden a esa influencia. Influencia no étnica, pues la población goda no pasó de un 5 a un 10% de la hispanorromana, probablemente menos, sino debida, de un lado, al prestigio social de su nobleza, y de otro — y sobre todo– a un espíritu de identificación popular con la “España perdida”, la España hispanogoda.
Este fenómeno de identificación mutua apunta al principal y trascendental legado de los godos: el político. Con ellos –y con impulso del episcopado— tomó forma la primera nación política española y probablemente europea, culminando la unificación cultural latina y cristiana; permanecieron así, después de la invasión islámica, sus leyes, tanto entre los mozárabes como en los reinos cristianos, y numerosas reminiscencias, en parte legendarias pero con un sustrato histórico sólido y emocionalmente motivador. De no ser por ese sustrato e identificación popular, el legado hispano-godo se habría sepultado para siempre cuando los árabes conquistaron la península. Entonces pudo consolidarse definitivamente Al Ándalus, un país musulmán, arabizado y africano, y desaparecer España, país cristiano, latino y europeo, tal como desaparecieron las sociedades cristianas y latinizadas del norte de África.
No es arbitrario afirmar que si España siguió un derrotero histórico distinto del norteafricano se debió a la herencia política hispano-tervingia. Sin ella, como ha expuesto convincentemente el historiador Luis García Moreno no habría sido posible la Reconquista. Solo esta versión casa con los hechos conocidos. Cosa diferente es que algunos deseen reintegrar la península al ámbito musulmán-magrebí y, por aversión a la España histórica, insistan en borrar de la memoria los hechos que les disgustan.
Así pues, la principal contribución de los godos consistió en completar como unidad política la unidad cultural creada por Roma, formando una nación en sentido preciso, como quedó indicado en el capítulo sobre Leovigildo (dejo aparte la discusión eterna y a mi juicio falsa sobre la nación “moderna”, como si se tratase de una ruptura radical con la nación “medieval” y no, más bien, de una evolución de esta). Con todos sus desaciertos y desmanes, inevitables en toda obra humana, los reyes y al menos parte de la nobleza goda, en colaboración con los representantes hispanorromanos, impulsaron la idea y la concreción de la nación y estado de Spania. Y por ello el súbito hundimiento del estado no lo fue por completo: la resistencia al Islam, tras escasos años de desconcierto, se organizó sobre la base de las leyes de Recesvinto y Chindasvinto, sobre una concepción muy distinta de la musulmana acerca del poder religioso y el político, y una idea de la libertad personal, de una monarquía no despótica y de un esbozo de representatividad que no surgieron de la nada durante la Reconquista. No menos crucial, la noción y el recuerdo de la “pérdida de España” se hicieron una motivación poderosa en el imaginario colectivo. Sin ella, insistamos, no sería comprensible la historia posterior.
Por qué cayó la nación hispanogoda
El relato, demasiado breve y demasiado trivial, con que J. Pérez despacha la caída del reino hispanogodo merece no obstante atención, porque resume una multitud de tópicos tan extendidos como ilógicos o tendenciosos. Pérez hace una digresión sobre árabes y bereberes, destacando que estos últimos formaban la mayoría de los invasores y olvidando que los primeros constituían el elemento dominante, y “explica” la invasión del modo más favorable a los musulmanes. Estos “derrumbaron rápida y fácilmente la superestructura política y social de la monarquía visigoda” “Parece probable que, en muchos casos, la población primitiva no hiciera nada para ayudar a los visigodos; incluso debieron de producirse en varios casos sublevaciones contra la nobleza y los terratenientes a los que probablemente consideraban opresores, sin hablar de los judíos, quienes, víctimas del odio de los últimos monarcas visigodos, acogieron a los moros como libertadores y les facilitaron la toma de varias ciudades (…) Los nuevos dueños de la tierra exigían impuestos moderados en comparación con los (…) visigodos”. Además, recoge la suposición de que los impuestos en la época española eran muy superiores a los de la época andalusí, argumento clave para “explicar” materialistamente los hechos. Como si dijéramos que los historiadores escriben de un modo u otro según la ganancia económica que esperen obtener de sus libros (cosa cierta en más de un caso, pero que no conviene generalizar).
“Parece probable”, “probablemente”, “consideraban opresores”… ¿Qué le parece al señor Pérez esta descripción de la muchísimo más rápida conquista de Francia por Alemania en la II Guerra Mundial? “Los alemanes derrumbaron con extraordinaria facilidad la superestructura política y social de la III República francesa. La población francesa no hizo nada por ayudar al gobierno y al ejército en derrota, a los que miraba como opresores y explotadores, que la sometían a impuestos excesivos cuyo fruto no percibían. Los socialistas venían propugnando de años atrás el desarme de Francia y los comunistas, resentidos con las represiones e intentos de marginarlos que habían sufrido, recibieron como libertadores a los alemanes y sabotearon los esfuerzos del ejército y las autoridades de la III República. Posteriormente, los nazis encontraron en Francia un grado muy alto de colaboración, de manera que no habrían sido expulsados de no ser por el ejército useño”. Sin duda es una descripción muy tendenciosa, pero desde luego más veraz y atenida a los hechos que los “parece” y “probablemente” con que nos ilustran tantos historiadores banales sobre las causas de la caída del reino godo.
En Nueva historia de España he recordado algunos datos que omite Joseph Pérez, y que no son baladíes:
“La “pérdida de España” dio lugar en su tiempo a especulaciones moralizantes, achacándolo a pecados y maldades que habrían socavado las bases del estado. Sentada la tesis, bastaba abundar en ella, exagerando o inventando todos los pecados precisos. En nuestra época se ha querido explicar el suceso por causas económicas o “sociales”, suponiendo un reino carcomido cuando llegaron los moros; o se ha dicho que no existió invasión, sino “implantación”, ocurrencia pueril, si bien no más que tantas hoy en boga. La tesis más extendida desde Sánchez Albornoz habla de “protofeudalización”, es decir, decaimiento de la monarquía y disgregación en territorios semiindependientes bajo poder efectivo de los magnates, tendencia acentuada a partir de Wamba. A la feudalización o protofeudalización se uniría la decadencia intelectual y moral del clero, una desmoralización popular ligada a una presión fiscal excesiva, e incluso un deseo de la población de “librarse” de una dominación oprimente.
A mi juicio, estas teorías recuerdan a las especulaciones moralistas: puesto que el reino se hundió con aparente facilidad, “tenía que” estar ya maduro para el naufragio por una masiva corrosión interna. Pero desastres semejantes no escasean a lo largo de los tiempos. Países al borde de la descomposición se han rehecho en momentos críticos frente a enemigos poderosos; y otros relativamente florecientes han sucumbido de forma inesperada. Así, en nuestro tiempo, Francia y otros países cayeron ante el empuje nacionalsocialista no en cuestión de años, sino de semanas, obteniendo los vencedores amplia colaboración entre franceses, belgas, holandeses, etc.; pero nadie sugiere que esos pueblos vivieran en regímenes carcomidos, estuviesen hartos de su democracia e independencia o deseasen que los alemanes les librasen de impuestos…
El éxito musulmán no resulta impensable: pocos años antes, los pequeños ejércitos árabes brotados del desierto habían rematado al Imperio sasánida, ocho o diez veces más extenso que España, y habían arrebatado enormes extensiones a otra superpotencia, el Imperio bizantino. En solo nueve meses habían conquistado Mesopotamia, y en la decisiva batalla de Ualaya la proporción recuerda a la del Guadalete: 15.000 muslimes vencieron a 45.000 persas, sin la fortuna, para los vencedores, de una traición a la witizana. Lo mismo cabe decir de la batalla de Kadisia o Qadisiya, donde quebró el imperio sasánida, o la todavía más desproporcionada de Nijauand. Contra la tosca idea de que la superioridad material decide las guerras y cambios históricos, la derrota del más fuerte dista de ser un suceso excepcional. La caída de España, así, no debiera chocar tanto como se pretende.
Las noticias del último período hispano- tervingio son demasiado escasas para sacar conclusiones definitivas, pero los indicios de la supuesta protofeudalización suenan poco convincentes, pues, para empezar, existieron durante todo el reino de Toledo: son factores disgregadores presentes en toda sociedad, que en la Galia — pero no en España– prevalecieron sobre los integradores. Las leyes de Wamba o Ervigio para forzar a los nobles a acudir con sus mesnadas ante cualquier peligro público sugieren una creciente independencia y desinterés oligárquico por empresas de carácter general. Pero siempre, no solo a partir de Wamba, dependieron los reyes de las aportaciones de los nobles, y con seguridad nunca faltaron roces y defecciones en esa colaboración. Tampoco hay constancia de que Wamba o los reyes sucesivos, incluido Rodrigo, encontrasen mayor escollo para reunir los ejércitos precisos ante conflictos internos o externos. Aquellas leyes, como las relativas a la traición, podrían servir de pretexto a los monarcas para perseguir a los potentados desafectos, a lo que replicaron la nobleza y el alto clero con el habeas corpus, innovación jurídica ejemplar e indicio de vitalidad, no de declive.
Durante todo el reino de Toledo persistió una pugna, a menudo sangrienta, entre los reyes y sectores de la oligarquía; pero esa pugna, causa mayor de inestabilidad, pudo haber sido más suave en la última época, y no parece agravada desde Wamba. Motivo permanente de conflicto era el nombramiento de los reyes: estos procuraban ser sucedidos por sus hijos, quitando así un poder esencial a los oligarcas, que preferían un sistema electivo que les permitiera condicionar al trono. En principio triunfaron los oligarcas ya en 633, pues el IV Concilio de Toledo estableció por ley la elección, pero solo tres de los once reyes posteriores, Chíntila, Wamba y Rodrigo, subieron al trono según esa ley. Ello podría indicar una victoria de hecho de los reyes, pero tampoco sucedió así: los demás subieron por golpe o por una herencia que nunca pasó de la segunda generación. No llegó a haber un vencedor claro en esta cambiante lucha, salvo el pasajero de Chindasvinto asentado en una carnicería de nobles.
Otro factor de putrefacción del sistema, el morbo gótico, es decir, la costumbre de matar a los reyes, descendió notablemente durante la etapa hispano-tervingia. De los catorce monarcas anteriores a Leovigildo, nueve murieron asesinados, dos en batalla y tres en paz. De los dieciocho a partir de Leovigildo solo dos fueron asesinados, Liuva II y Witerico, y justamente al principio y no al final del período, con sospechas sobre otros dos, Recaredo II y Witiza. Tres más fueron derrocados sin homicidio (Suíntila, Tulga y Wamba). La duración media de los reinados, otro dato relacionable con la estabilidad, no disminuye, sino que aumenta desde Wamba: nueve años, si excluimos a Rodrigo, que casi no tuvo tiempo de reinar, frente a siete y pico en el período anterior. Aumenta asimismo la frecuencia de los concilios en la última etapa: uno cada cuatro y pico años de promedio, en comparación con la media anterior de uno cada diez. Estos datos sugieren consolidación institucional, no tambaleo, pues los concilios suponían tanto un principio de poder representativo como un factor de nacionalización. Todo lo cual no apunta a una especial “protofeudalización”, sino más bien a lo contrario.
En cuanto a la corrupción de la jerarquía eclesiástica al compás de su creciente peso político, se aprecia en ella una considerable germanización (hasta un 40% de los cargos), posiblemente acompañada de descenso del nivel moral e intelectual (si bien documentos como Institutionum Disciplinae indican un panorama nobiliario muy distinto de la barbarie originaria). Los cánones de los últimos concilios también indican tirantez entre la oligarquía y los obispos. Los cánones condenaban la sodomía y otros vicios del clero, lo cual puede significar mucho o poco: tales vicios habían existido siempre en algún grado, y no sabemos si aumentaban o si solo se reparaba en ellos, o se los utilizaba por algún motivo político. Respecto al declive intelectual, Julián de Toledo murió en fecha tan avanzada como 690, y nunca sabremos si la posterior falta de figuras relevantes reflejaba decadencia o solo un bache pasajero.
Pero mucha más realidad tienen sucesos como las hambrunas y las pestes. El país parece haber entrado en un ciclo de sequías, que entonces significaban miseria, enfermedades y hambre masivas. Hubo, además, plagas de langosta no menos desastrosas. Según la crónica árabe Ajbar Machmúa, el hambre de 708-9, muy próxima a la invasión musulmana, redujo a la mitad la población de España, dato probablemente exagerado, pero indicativo de una grave catástrofe demográfica. Poco antes una peste importada de Bizancio casi había despoblado la Narbonense y afectado al resto. El horror impotente por estos males queda documentado en las homilías: “He aquí, hermanos nuestros, que nos heló de espanto la funesta noticia traída por los mensajeros de que los confines de nuestra tierra están ya infestados por la peste y se nos avecina una cruel muerte”. Las rogativas clamaban a Dios: “¡Aparta ya la calamidad de nuestros confines!; que el azote inhumano de la peste se alivie en aquellos que ya lo padecen y, gracias a tu favor, no llegue hasta nosotros”. No hay modo de comprobarlo, pero la población pudo bajar a menos de cuatro millones de habitantes bajo las desastrosas condiciones de la caída del Imperio romano, y no crecería mucho luego. Sí está claro que en vísperas de la invasión árabe no pudo haberse repuesto de unas catástrofes mucho más aniquiladoras que las guerras. Por esos hechos cabe explicar a su vez fenómenos como la huida, frecuente y quizá masiva, de siervos o esclavos del campo, o la “epidemia” de suicidios causados por la desesperación, referida en los cánones conciliares. A su vez se haría muy difícil la recogida de impuestos y el descontento por ellos, pese a alguna amnistía fiscal, con el consiguiente debilitamiento del estado.
Otro factor de debilidad estaría en los judíos. Las primeras disposiciones contra ellos trataban de impedirles una posición social de superioridad sobre cristianos, y hubo resistencia a medidas extremas deseadas por algún papa, pero las leyes persecutorias empeoraron con el tiempo. El XVII Concilio, en 694, solo diecisiete años antes del final del reino, aprobó las medidas más graves, exigidas por el rey Égica, molesto por el poco celo de los obispos en la persecución. Argüía el monarca la existencia de una conspiración judaica para derrocar la monarquía, informes de conversos sobre planes para destruir el cristianismo, y pretendidas rebeliones en curso en algunos países. Quizá se sabía que las comunidades hebreas de Oriente Próximo habían actuado como quinta columna de los sasánidas contra los bizantinos y luego de los árabes contra los sasánidas (en este último caso también habían obrado así las comunidades cristianas de Persia). Égica también acusó a los conversos de practicar clandestinamente su vieja fe. En consecuencia pedía reducir a todos a la esclavitud e impedirles practicar su religión, bajo penas severísimas. El concilio aceptó, de mala gana las propuestas-imposiciones regias. Estas persecuciones, si buscaban neutralizar una posible amenaza interna, exacerbaban al mismo tiempo la deslealtad de ese grupo social.
Los judíos componían una exigua minoría que habitaba barrios aparte de las grandes ciudades béticas y algunas del interior y de levante, por lo que choca la obsesión del poder hacia ellos y sus supuestas conjuras. Parte de esa aversión nacía de la riqueza de la oligarquía hebrea, que proporcionaba a esta un poder subterráneo y suscitaba envidias. Además se le consideraba el pueblo deicida, por la frase atribuida a la multitud en el juicio de Cristo: “¡Caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos!”. La persistencia en su fe se miraba como una ofensa a la verdadera religión, prueba de una maldad porfiada y del deseo de vivir al margen de los demás, cuando los mismos godos arrianos habían dejado sus creencias para integrarse en las mayoritarias. A su vez, la autoconsideración hebrea como pueblo elegido, junto con la permanente repulsa y frecuente persecución sufridas, creaban un comportamiento cerrado, ya atacado por el moralista latino Juvenal: “Desprecian las leyes de Roma, estudian, observan y temen el Testamento judaico que Moisés les otorgó en un documento secreto. Sólo se confían a los de su misma religión, es decir, sólo ayudan a los que, como ellos, son circuncisos”.
¿En qué medida se aplicaron las leyes antisemitas? Las leyes, en general, no debieron de aplicarse muy estrictamente — salvo para mantener la unidad del estado– como se aprecia en las referentes a la elección de los monarcas. El grado de cumplimiento de las normas antijudías hubo de ser especialmente bajo, como revela su reiteración a lo largo de decenios. En los mismos tiempos de Égica, ya hacia el final del reino, ni siquiera se habían cumplido los primeros decretos del III Concilio prohibiendo a los judíos tener esclavos cristianos. Aun así, los decretos se aplicarían en alguna medida, y su mera existencia pesaba como una temible amenaza sobre sus destinatarios.
En fin, todos los daños mencionados, y más que pudieran aducirse, solo explicarían la caída del reino si hubieran impedido la concentración de un ejército suficiente para afrontar a Tárik, lo cual no ocurrió. Las crónicas y los historiadores están conformes en la superioridad material del ejército hispano-godo sobre el moro, y la causa determinante del desastre no fue una especial corrupción del poder o la traición hebrea, sino la de un sector de la nobleza. Aunque la ley prohibía la alianza con poderes foráneos para alcanzar el poder, este tipo de traición se dio con cierta frecuencia: un grupo visigodo buscó en 552 la ayuda de los bizantinos, los cuales aprovecharon para adueñarse de una considerable porción de la península; y la utilización de francos y de rebeldes vascones en las pugnas internas había sucedido varias veces. Por otra parte, las consecuencias decisivas de Guadalete, con la pérdida del grueso del ejército y la dificultad posterior de organizar la resistencia, apoya la idea de un estado bastante centralizado, como indica el historiador García Moreno, y no tan “protofeudalizado” como suele afirmarse.
No tienen más sentido las comparaciones con la invasión romana, cuando poblaciones independientes entre sí — e incapaces de unir sus fuerzas–, armadas y acostumbradas a la guerra, ofrecieron una resistencia a menudo heroica. La larga pax romana había desarmado y desacostumbrado a la gente de las prácticas guerreras, como se había mostrado cuando las invasiones germánicas. Añádase la influencia del clero, pacifista y conformista con el poder, obstáculo a un espíritu de lucha en la primera etapa de desconcierto. Isidoro había definido una doctrina contradictoria, pues si por una parte rechazaba al tirano (“Serás rey si obras con justicia, en otro caso no lo serás”), por otra definía el poder como enviado por Dios y desaconsejaba la resistencia incluso a la tiranía. Y el poder se estaba trasladando a los musulmanes.
Hablar de una preferencia de la población por los invasores, como hacen algunos, no resulta más adecuado que hablar de una “preferencia” de los franceses por el dominio alemán. La magnificencia que alcanzarían más tarde el emirato y el califato de Córdoba ha creado el espejismo de que los musulmanes llegaban con una civilización superior, cuando se trataba de guerreros del desierto y de las montañas del Atlas, tan bárbaros o más que los suevos, vándalos y alanos de unos siglos antes. La exigüidad de su número, y las disputas entre ellos, les forzaron a cierta tolerancia religiosa y política inicial, pero el poder musulmán había significado en muchos lugares una hecatombe para la civilización. Pasaría algún tiempo hasta que el poder árabe adaptase logros y formas culturales de los pueblos vencidos más civilizados, fueran el persa, el bizantino o el español. Pues España –con Italia– era posiblemente el país más civilizado de Europa occidental, con tradición ya muy larga y profunda. La invasión solo pudo haber sido vista como una nueva plaga por una población que llevaba tiempo soportando muchas”.
En consecuencia, la caída de España se explica mejor por el debilitamiento del reino causada por las sequías y pestes de la época, al que se añadió el debilitamiento de la monarquía debido al problema sucesorio. La invasión llegó en el momento más propicio para los invasores y estos supieron verlo. El que un ejército inferior en número venza a otro superior no es caso raro en la historia, y los musulmanes, precisamente, lo habían logrado en muchas ocasiones. En el de España, ello vino favorecido al máximo por la traición de un sector del ejército hispano.
Los prodigios de al Ándalus
Creo que tiene razón Joseph Pérez cuando critica a numerosos historiadores y arabistas, algunos tan importantes como Menéndez Pidal o Sánchez Albornoz, “que minimizan la aportación árabe, haciendo hincapié en la debilidad numérica de los invasores, la tibieza de su fe, el mestizaje con mujeres indígenas…, y acaban concluyendo que los vencidos asimilaron culturalmente a los vencedores: las estructuras administrativas, lingüísticas, culturales e incluso económicas de la monarquía visigoda se mantuvieron casi intactas después de la conquista. La civilización de Al-Ándalus debió muy poco a los árabes y casi todo a los elementos hispanorromanos anteriores”.
Como Pérez señala esas tesis resultan “muy exageradas y carecen de verosimilitud”. Los vencidos no asimilaron a los vencedores, aunque les transmitieran algunas influencias secundarias. Quienes se asimilaron a España fueron justamente los visigodos, mientras que en Al Ándalus, recuerda Pérez, ocurrió al revés: “el elemento árabe impuso una religión, una organización política y una lengua”. Eso entre otras cosas fundamentales: añadamos unas formas de derecho, nuevas costumbres que se extendían desde la culinaria a la familia y el matrimonio, etc. “Es decir, una civilización completamente distinta de la anterior”. Distinta y radicalmente opuesta, pues luchaba por imponerse completamente, como en el norte de África. Esto es tan evidente que el llamativo error de Menéndez Pidal y sobre todo de Sánchez Albornoz responde claramente a cierto prurito de hacer españoles a todos los que han habitado en la Península Ibérica, dotándolos de rasgos “temperamentales” un tanto especulativos y difusos, considerados definitorios por encima de los rasgos culturales claramente discernibles.
Hace después J. Pérez un cántico a las maravillas culturales del mundo islámico antes del siglo XI: “En contraste con el resto de Europa, Al Ándalus se distinguía por la importancia y riqueza de sus ciudades: Toledo, Almería, Granada, Zaragoza, Málaga, Valencia, y sobre todo Córdoba, ciudad espléndida con cientos de mezquitas, baños y hoteles, tiendas…” Y por otra parte, El árabe era la lengua de los vencedores y de la administración (…) No lo olvidemos, era también la lengua del progreso, de la ciencia, de la cultura (o sea, lo que dicen hoy del inglés) y es lógico que fuera adoptado en todo el territorio de Al Ándalus”. Hay bastante de cierto en todo ello, pero tal como lo presenta el autor, podría pensarse que si toda la península y Europa se hubieran islamizado, habría sido para ellas un “un buen negocio”, en palabras de Alejo Vidal-Quadras. Pero un historiador debe preguntarse por qué, pese a ocupar Al Ándalus la gran mayoría de la península, y justamente las partes más pobladas y ricas ya desde antes de la invasión musulmana, fue retrocediendo, a veces con gran rapidez, y sufriendo derrotas muy sensibles a manos de los más pobres y mucho menos numerosos españoles del norte. Así, un historiador debe señalar también otros rasgos menos brillantes del emirato y del califato: con respecto a los estados del norte, sufría un grado mucho más alto de despotismo y de arbitrariedad del poder, una extensión mucho mayor de la esclavitud (el propio ejército llegó a componerse en gran medida de esclavos), una situación de la mujer muy inferior y una guerra civil prácticamente permanente, entre otras taras que minaban a aquel régimen.
Si exponemos las diferencias solo en un sentido, como hace el señor Pérez, no solo escribimos una historia mutilada, sino que nos impedimos la comprensión de la evolución histórica.
Dicho de otro modo: aunque el régimen cordobés se conformó como un estado independiente, nunca llegó a ser una nación como sí lo fue la España visigoda. En primer lugar, la minoría árabe nunca se asimiló a la población y cultura preexistentes, como hicieron los godos, sino que permaneció siempre como una oligarquía privilegiada, autoconsiderada racialmente superior y ajena no solo a la masa de población que permaneció cristiana, sino también a la que se convirtió al Islam y a los beréberes, siendo esta una de las causas de las continuas crisis y revueltas internas, hasta la implosión final en las taifas. Es más, la minoría dominante desconfiaba hasta tal punto de sus súbditos que siempre trató de mantenerlos atemorizados y alejados, incluso físicamente, por fuerzas traídas del exterior o esclavas. A pesar de sus éxitos asimiladores en religión, lengua, derecho, costumbres, etc., el estado omeya permaneció siempre como un cuerpo extraño, despótico y desconfiado de sus propios súbditos. Todo ello lo he tratado con mucha más extensión en Nueva historia de España (más tarde en La Reconquista y España), a la que remito al lector interesado. Dejo para un próximo artículo la interpretación, realmente pintoresca, que hace el señor Pérez de los inicios de la Reconquista.
¿Cómo empezó la Reconquista?
Al-Andalus nunca coincidió con toda la Península Ibérica, bien porque los invasores decidieron retirarse de algunas zonas aisladas e inhóspitas, bien porque encontraron en la población una resistencia más fuerte que en otras partes. Esto es lo que ocurrió en las montañas de Asturias y los altos valles de los Pirineos, regiones marginales que los romanos habían ocupado de forma tardía y superficial y en las que fue débil la cristianización. En aquellas comarcas, la resistencia a los moros se entiende dentro de aquella tradición de rechazo al extranjero, quienquiera que sea, por parte de hombres reacios a todo poder procedente del exterior. Es posible que se unieran a la población local algunos nobles visigodos, cuyo jefe pudiera haber sido Don Pelayo. A este se le atribuye la victoria de Covadonga de la que se sabe poca cosa, ni siquiera la fecha exacta. Del mismo modo, los altos valles del Pirineo ofrecieron una oposición tenaz. En toda aquella zona, de oeste a este, empezó la que, andando el tiempo, acabó llamándose Reconquista.
(…) Los hombres que, a partir del siglo VIII, iniciaron una lucha que iba a ser multisecular contra Al-Andalus se vieron a sí mismos como cristianos; no querían ser moros. Así se los consideraba desde fuera, desde más allá de los Pirineos. Dos centurias después –en el siglo X—se les va a llamar y se van a llamar a sí mismos españoles, usando un vocablo que, por cierto, no es castellano, sino que vendría del latín hispaniolu(m). A los que antes eran hispanos, los extranjeros empiezan a llamarles españoles. En el año 1100, en los territorios que quedaban fuera de Al-Andalus, vivían gallegos, leoneses, castellanos, aragoneses, catalanes, etc.; estos, poco a poco, fueron adquiriendo el hábito de llamarse españoles, palabra que no tarda en generalizarse.
La idea que se transmite, de forma algo confusa, es la de que no existe un esencial lazo de cultura desde Roma y político desde el reino de Toledo, sino que la invasión árabe rompe decisivamente esa continuidad, la idea de Reconquista fue un concepto tardío, como el mismo nombre de españoles, la resistencia de Asturias y los montes pirenaicos entra en el mismo nivel que la opuesta a Roma y a los godos, y que los nuevos reinos son solo “cristianos”, y aparte de eso, los cristianos son solo gallegos, no “habituándose” a llamarse “españoles” hasta el siglo X, en que se extiende la denominación, quizá desde Cataluña (la cual no existía entonces como tal). Y sugiere que la temprana retirada de los musulmanes de algunas zonas se debería simplemente al carácter inhóspito de ellas. De esta manera, siguiendo a Américo Castro, España va haciéndose a trompicones en esa época sin relación fundamental con Roma y con Toledo. Es difícil entender esta manía, cuando lo más evidente con respecto a la nación española es la continuidad cultural y una esencial continuidad política, aunque quebrada durante unos pocos años. Verdaderamente, las ideas de Castro combinadas con las marxistas pedestres al estilo del embrollo de Barbero y Vigil, no son una buena orientación.
La especulación sobre la palabra “españoles” y sus orígenes, tan cara a Américo Castro, simplemente carece de relevancia. Fuera cual fuere su origen, es una derivación del latín hispanus, que es como se llamaban antes los españoles. Suponer alguna clase de ruptura, es como pretender que hay una ruptura entre el español actual y el castellano de tiempos del Cid porque este nos resulta difícil de entender hoy. En cuanto a la autoconsideración como cristianos por oposición al Islam, está clara su gran importancia, pero no lo está menos que también contaba la consideración de hispanos. Reinos cristianos había muchos por toda Europa, y la denominación de “cristianos” haría imposible distinguir a unos de otros. Y no bastaría para diferenciar a los que iban formándose en España con la idea explícita de recobrar el país. Tampoco tiene excesiva importancia cuándo apareció –por escrito— el término Reconquista. El hecho es que, por todo lo que sabemos, fue un proceso intencional desde muy pronto, y probablemente desde el primer momento. Cierto que hay cierta oscuridad sobre el origen mismo de la Reconquista, pero lo que se sabe basta, creo, para volver muy improbables especulaciones como las que recoge Pérez. Hubo una resistencia que empezó en una parte de Asturias y que se extendió casi inmediatamente hacia el oeste, hacia el este y hacia el sur, y que los árabes no pudieron impedir, pese a sus mucha mayor fuerza material y a sus constantes ofensivas. Por imperativo de las circunstancias, la Reconquista empezó en una de las zonas menos romanizada y menos cristianizadas, pero, por lo que revela la evolución de los acontecimientos, lo bastante romanizada y cristianizada como para servir de base a la lucha por recobrar la perdida España.
De Nueva historia de España:
“Parece que en las montañas del norte se habían refugiado algunos nobles godos y romanos, entre ellos Pelayo (…) La región, aún débilmente dominada por los mahometanos, había sido rebelde a los godos, pero debió de haber acuerdo entre los refugiados y grupos astures opuestos al Islam (…) El fondo real de los viejos relatos admite poca duda: en Covadonga saltó la chispa de una rebelión muy distinta de las viejas y oscuras revueltas tribales de montañeses, y de ella salió un reino independiente en la cercana Cangas de Onís, que pronto se amplió a Galicia, Cantabria y Vasconia. Este reino tomaría, inmediatamente o muy pronto, carácter cristiano y político como recobro de la España perdida contra los “moros”. La victoria de Pelayo, en una región débilmente romanizada y cristianizada, hubo de contar con una masa local que llegó a compartir el proyecto político y religioso de la Reconquista, pese a su antigua oposición a los godos.
(…) Las crónicas árabes conocidas, muy posteriores a las cristianas, desdeñan la acción y la explican como una derrota rebelde incompleta: “La situación de los musulmanes se hizo penosa, y al cabo despreciaron [a los de Pelayo] diciendo: “Treinta asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos?” Pero, admite melancólicamente el Ajbar Machmua, aquel desprecio les saldría caro, pues los insurgentes “se convertirían en un grave problema”. Pelayo expulsó el poder árabe de gran parte de Asturias con su ciudad más importante, la portuaria Gijón; y se atrajo la colaboración de grupos cántabros, vascones y gallegos. El nuevo reino también atrajo a numerosos cristianos que vivían bajo poder árabe (…) Pronto el foco de Asturias se había convertido en un peligro lo bastante grave para que los mahometanos abandonasen sus empresas ultrapirenaicas y concentraran sus energías dentro de la península, lo cual salvó a Francia y al resto de Europa de nuevas embestidas (después de la derrota de Poitiers)
Es realmente muy forzada la hipótesis de que habría habido un corte entre el reino de Toledo y los comienzos de la Reconquista, pero, especulando sobre la escasez de la documentación que ha quedado de la época, a diversos historiadores les gusta jugar con tan improbable idea, de tal modo que España y los españoles empezarían en el siglo X o algo por el estilo. Todos los datos y la lógica, excepto el deseo, según parece ardiente, de negar la continuidad de España, militan contra semejante hipótesis.