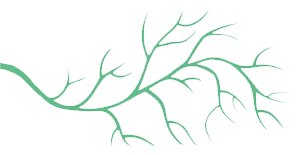Lost in Tabarca
Compartir
El naturalista Rafael Escrig ha realizado un trabajo de campo en el islote de Tabarca, situada en el Mediterráneo frente a la costa de Santa Pola y Elche. Ha estudiado y clasificado la flora de ese islote ralo y singular. El artículo que publicamos es una breve relación de la experiencia, no un resumen científico, que deja para más adelante. El título es una humorada del autor, porque en Tabarca es imposible perderse.
I
Salimos puntuales a las 7:15 de la mañana. El autobús va prácticamente lleno. Voy en el asiento 34, pasillo. La ventanilla la ocupa una mujer joven con buen aspecto (estoy salvado) -es lo que pienso cuando mi compañero de asiento en el bus ocupa un asiento y medio, o no es de mi agrado-, parece extranjera, aunque de momento sólo he intercambiado el saludo de buenos días.
El autobús está queriendo salir de la ciudad, todo el mundo dormita, son las 8:00. Hemos tardado todo este tiempo en dejar el intenso tráfico de la primera hora. Luces blancas y luces rojas en una larga procesión van por delante y por detrás del autobús y nos acompañan hasta llegar a la autopista donde todo se calma.
La oscuridad es casi total hasta que poco a poco va apareciendo algo de luz por las ventanillas de la izquierda, vamos hacia el Sur, concretamente a Alicante. A mi derecha permanecen las sombras oscuras de los campos de naranjo, espesos, compactos. Al otro lado aparece el naciente espectáculo de un cielo rojo con viento de poniente sobre el mar completamente en calma. Nubes desgarradas con tonos rosa, fucsia y rojo, dan paso al mágico dorado de un sol que ya se despierta. Yo también he cerrado los ojos media hora.
Estoy en un autobús políglota: escucho árabe, inglés, francés y español. Mi compañera de asiento continua con los ojos cerrados, me dijo que tenía sueño porque no había tomado el café.
Hace un rato que dejamos atrás esos hermosos valles de la Safor. Pronto veremos el Montgó y después Benidorm, donde el autobús hace una parada técnica. Benidorm, la ciudad de las altas torres. Docenas de grúas por todas partes muestran que no ha dejado de crecer. La ciudad está más viva que nunca y sigue compitiendo por las alturas. Los edificios parece que quieran ocultar al Toro de Osborne, que mira desde la carretera con su eterno perfil negro. Quién sabe lo que pensará el pobre animal.
La compañera de asiento ya se despertó al llegar a Benidorm; se puso a hablar por el móvil y resulta que es alemana, es decir, una hija del Reich.
He tenido que ir al váter del autobús. Una experiencia como otra pues, así uno conoce esas cosas que los ingenieros son capaces de hacer en lugares tan minúsculos. Lo de los transistores no tiene tanto mérito como hacer un váter entre la escalerilla de acceso central del autobús y el respaldo de los asientos 29 y 30.
Llegamos a Alicante. Paramos en la estación y desde allí saco el billete para ir a Santa Pola. Cargar con la mochila grande no es fácil. He de esperar media hora para la salida. El trayecto lo hace otra compañía, pero el autobús es igual de grande y cómodo. Se tarda algo menos de una hora. En la primera parte del trayecto, corremos paralelamente a la playa con extensas dunas de arena. Una playa casi virgen con muy difícil acceso. La segunda parte es en zona poblada, atravesamos varios núcleos y urbanizaciones: el Arenal, el Altet, Los Limoneros, Gran Alacant Llegamos a Santa Pola. El autobús me deja en la estación. Desde allí al embarcadero me dicen que no hay mucho, pero yo tengo que cargar con una mochila enorme que debe pesar veinte kilos, o eso parece, y otra más pequeña. Es eso o esperar el interurbano que tardará quince minutos. No vale la pena, cargo con todo y llego al embarcadero algo maltrecho, pero llego. Desde el primer puesto de venta de billetes me llaman con las manos como si el barco ya fuera a salir, así que tengo que acelerar un poco y saco el billete. Pero el barco parece que no quiere salir hasta que no esté lleno. Lo de las prisas son artimañas de las compañías para que entremos al barco sin pensárnoslo. Así que he corrido para tener que esperar veinte minutos dentro del barco.

II
Por fin llego a Tabarca, son las doce y media. Me presento al policía que encuentro por la calle para decirle que voy a quedarme unos días y él me dice que si necesito algo estará a mi servicio. Voy al “hotel” una forma de hablar, en realidad es una habitación. Lo dejo todo sobre la cama y me voy a comer. No sé qué pedir. Todo es carne o pescado bastante caro. Pido una ensalada y un bocadillo vegetal. Es decir otra ensalada pero enun entre pan, que me he dejado más de la mitad. Una cerveza y un café. Me he equivocado, por supuesto. En cuanto al café, lo pido que sea corto, expreso y bien hecho, y claro está, me sirven un café malo y largo. Digo claro está, porque suele ocurrir así. Los camareros o no saben o no quieren entretenerse en hacerlo bien. Se trata de una lucha para que le sirvan a uno un café bien hecho en las que normalmente tengo las de perder. En una ocasión lo devolví dos veces.
Por la tarde, tras descansar un rato en la cama, me voy a recorrer la parte del pueblo y la zona llamada de la cantera. En el paseo comienzo a herborizar las nuevas especies que voy viendo.

El dueño del bar es un tipo amigable, parece simpático, pero esconde un fondo de mala idea, algo avieso, o eso me parece a mí. Me fío de él y al mismo tiempo, no me fío. Está contento, canta y es chistoso cuando las cinco mesas que tiene en la terraza, se llenan de turistas a los que intenta vender el cava y el atún fresco del día. Pero cuando baja la faena, se le pasa el buen humor y discute con su mujer que es la cocinera y la llama gritando por su nombre ¡Rafaela!
En la comida he entablado relación con un matrimonio de allí, aunque suelen vivir en Novelda y en la isla tienen una pequeña tasca como negocio. Una pareja muy peculiar. Nos hemos dado los números de teléfono. Mañana saldré pronto.
Me he levantado a las 7 y a las 8 estaba en la calle. La isla duerme profundamente. Una brisa fresca golpea contra sus murallas al compás de las olas que van carcomiendo las piedras poco a poco. Los únicos habitantes despiertos a estas horas son las gaviotas que andan por la calle con total normalidad. Otras vuelan por encima de las casas y gritan como lamentándose por algo. Otras parlotean. La isla es su hábitat y anidan en los acantilados.
A las 11:30 los barcos comenzarán a traer a los turistas, las mercancías, el pan, los pescados frescos, las toallas y los manteles limpios para poner las mesas. Me he sentado a escribir en la terraza dormida de un bar, donde cruzan las palomas, andan tranquilas las gaviotas y pasean los gatos. Al mediodía se acercarán a las mesas donde comen los turistas y levantarán la cabeza como preguntando si hay algo para ellos.

III
Recorro el camino que lleva al Faro y más adelante al Cementerio. Voy mirando cada hierba, cada piedra, cada arbusto espinoso, tomo notas, consulto, guardo una muestra y sigo andando. En el camino, junto al acantilado, hay una especie de mirador con un bloque de piedra que hace las veces de banco donde me siento y escribo. Cierro los ojos y dejo que la brisa marina me acaricie. Ante mí hay un vasto horizonte por donde la vista se escampa. Me acompaña el sonido de las olas rompiendo contra el acantilado y las voces de las gaviotas. Durante unos minutos saboreo esta paz que parece estar hecha para mí. Siento una soledad dichosa y doy gracias por poder disfrutar estos momentos.
Las jóvenes matas de la Sosa se abanican. Algunos cormoranes vigilan la superficie del agua desde sos puestos en la roca. Quietos, como manchas negras, espigados, cuellilargos. Uno de ellos abre las alas como su fuera a volar; las seca y las orea al viento. Se cargan de energía que el Sol reparte esta mañana.
Las matas de Sosa y de Cambrón de este páramo tan llano y tan extenso, crecen peinadas por el viento y toman esa forma redondeada como medias esferas dejadas caer sobre la tierra, como si a la Tierra le hubieran crecidos unos enormes pechos lactescentes.
En los acantilados más expuestos, las rocas muestran sus filos verticales que el agua va comiendo sin piedad alguna. Por debajo del nivel del agua se ve la roca que continua desigual, que emerge, que se hunde, que se aleja. Es una lucha desigual en la que acabará ganado el agua. Está previsto que la erosión y la crecida del nivel del mar acaben engullendo este tesoro.
He vuelto al poblado después de estar andando toda la mañana. Necesito un descanso y me siento en la terraza de un bar que están disponiendo para las comida.
Una caña de cerveza y tres boquerones fritos como tapa ayudan a reponerme. Me quedaré a comer aquí. Me volví a equivocar, mucha comida y mucho dinero. Mañana cambiaré otra vez.
El dueño de la tasca y su mujer son una pareja peculiar, jubilados, hippies o bohemios pasados de años. Ella, arrugada, con largas greñas a la cara, ojos claros, ropa algo descuidada. Él, grande, 107 kilos, llegó a pesar 170, barba blanca patriarcal, hasta el vientre. Estuvo en las Olimpiadas de México, en lanzamiento de martillo. Tiene el hombro izquierdo operado por culpa de los lanzamientos y luce en él una cicatriz vertical de 20 centímetros. Ha sido enfermero y cocinero en un barco mercante y bucea a menudo en la isla. La tasca es su refugio, ella del llama el zulo. Por la tarde ponen música clásica y se sientan en la entrada.

IV
Todo el suelo de la isla está sembrado de piedras sin pulir, como salidas de la cantera; las playas son de cantos rodados y restos de Posidonia. Es difícil andar si sales del camino, como es mi caso. He visto por el páramo algunos restos ya muertos de Opuntia, entre el torreón y el Faro. Son los restos donde hace años se ensayaron algunos cultivos pero que no tuvieron éxito, demasiado salitroso el aire y demasiado nitroso el suelo.
El torreón llamado de San José es de base cuadrada y se levanta como un tronco de cono. Está al servicio de la Guardia Civil, aunque hace tiempo que no tiene uso alguno y últimamente está rodeado por una cerca para evitar daños por desprendimientos, una pena que no se rehabilite y se le de alguna función. De cara al turismo, bien podría albergar un centro de interpretación y un museo histórico para los visitantes.
Al parecer, hay un encargado en la isla que tiene llave y repone la bandera cuando se rompe la que hay puesta.

El maestro jubilado vive en Santa Pola, pero tiene una casita en la isla donde pasa largas temporadas. Nada todos los días una hora larga. Es un nadador empedernido que ha hecho varias veces la travesía hasta el Cabo de Santa Pola. También es un hablador incansable. Le gusta la fotografía. Precisamente hemos coincidido fotografiando la puesta de sol. Esta vez ha venido solo. Su mujer se ha quedado en Santa Pola y aquí, en esta soledad, es cuando él disfruta de verdad (Supongo que su mujer disfrutará también de la tranquilidad que le brindan las escapadas de su marido). Se queja del estado de la isla. Los turistas la van a perder, puede que tenga razón, pero son los que dan vida y recursos a la población. Durante la pandemia, me dice, la isla era un verdadero paraíso. Mirabas esta plaza y estaba llena de gaviotas, como en la película de Hitchcock.
Realmente gaviotas es lo que más hay, con o sin pandemia. Es muy curioso ver las terrazas a la hora de comer: los gatos, tranquilos, lentos, sentados delante de una mesa miran a los comensales, las palomas, nerviosas van de aquí para allá entre las mesas, revolotean y se suben a una mesa cuando se desocupa para comer los restos, pelean entre ellas por una patata frita y los valientes gorriones intentan el botín metidos entre las patas de una docena de palomas, luchando a brazo partido.
Esta tarde hace bastante viento; es fresco y húmedo. Estoy en el extremo Este de la isla y miro hacia el interminable mar, como si fuera el capitán Ahab en la proa del Pequod. El Sol, está bajando hacia Santa Pola. Las gaviotas entonan un coro de despedida. Este mediodía le di a una un trozo de mero frito y se lo tragó sin dar las gracias. Aquí no hay cafeterías ni franquicias como Panaria, ni nada de eso. Aquí la gente no merienda café con leche y cruasán. Aquí cuando se va el último barco de turistas, se cierra Tabarca hasta las once del día siguiente.
En la isla sólo hay algunos vehículos municipales de mantenimiento con matrícula especial y uno eléctrico muy pequeño que usa el policía. No hay motos ni bicis. Sólo un triciclo que usa el repartidor que es al mismo tiempo lotero y recadero ¿quiere usted algo de Santa Pola? No, nada, gracias. Aquí los gatos son los reyes y nadie les molesta. Están gordos y van a su aire todo el día. No se dejan tocar pero tampoco rehuyen a la gente. Una asociación local se encarga de ellos: los castran, los alimentan y tienen repartidas por la isla varias casitas hechas adrede para ellos.
V
Hoy me he vuelto a sentar en uno de esos bloques de piedra que hace las veces de banco sin respaldo. Tengo el Sol a mi espalda. Aquí dicen que el viento viene de lebeche. Es el viento que en esta zona de Alicante sopla del suroeste. Estoy en la parte más oriental de la isla, donde la tierra se estrecha tanto que se convierte en una estrecha cinta apuntando hacia Italia, hacia Grecia, hacia Siria, hacia el otro confín de este viejo Mediterráneo. En mi lado derecho las olas rompen contra las rocas cuando éstas le plantan cara. A mi izquierda el mar es como un lago en calma donde algunas gaviotas asean sus plumas subidas a los múltiples salientes rocosos. A veces, a lo lejos, el agua rompe contra un escollo que apenas emerge y crea una mancha de espuma blanca en mitad del mar. Es como si por allí pasara una ballena resoplando.
Hago cientos y cientos de fotografías porque me gustaría llevarme conmigo la isla entera. Soledad, naturaleza virgen, belleza. Parece que no hay nada en el páramo y si te acercas puedes encontrar multitud de formas de vida en un metro cuadrado: pequeñas hierbas, coleópteros, diminutos saltamontes que saltan por todas partes a nuestro paso, caracoles…
Observo a un cormorán que nada entre las rocas como un experto Michael Phelps, avanza, sumerge la cabeza, bucea unos segundos y vuelve a avanzar. Está practicando la pesca a pico. Vuelve el cormorán nadando impertérrito, paseándose ufano por delante de una gaviota estática que se moja las patas sobre un escollo bajo. De repente el cormorán se sumerge y desaparece.

La mujer rubia entrada en años, viste con ropa y zapatos de marcas caras. Se nota bien cuidada. Vive allí unos meses y después se va a Alicante o a Valencia. Parece que tiene casa en todas partes. Es viuda. Me cuenta que en Valencia vive en la zona de la Gran Vía. En Tabarca tiene dos casas de alquiler de habitaciones y la que vive ella. Saluda a todos y conoce la vida y milagros de cada uno. Ahora ha cerrado la casa de la calle de la Soledad, la que tiene la buganvilla roja cayendo por la tapia. Me dice al despedirse, con sus ojos claros y cansados, que cuando quiera puedo ir por allí, por la casa de la calle Soledad, donde ella vive a temporadas.

Hoy es el último día. Son las 7:30. he puesto el móvil a cargar. Me voy. Prepararé el equipaje y desayunaré en la habitación un brik de leche con cacao y dos valencianas, como los otros días. Quiero coger el barco de las 12: 30 El resto es igual que cuando llegué: barco a Santa Pola, autobús a Alicante, bocadillo en la estación, autobús hasta Valencia y taxi hasta casa.