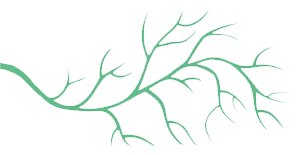Renau. Ingreso en la clase media urbana. Capítulo 2
Compartir
Primera parte. Del Paraíso al Purgatorio
Ecos bélicos en una ciudad próspera
La familia estuvo en el Cabañal entre cinco y seis años. Cuando Pepito llegó al piso de la Travesía de la Iglesia aún no había cumplido los siete, y sabemos (por Juan) que la mudanza a Valencia se produjo en el verano de 1919, de modo que el futuro cartelista tendría ya doce años.
Don José vio crecer a sus hijos en aquel paraíso de inocencia y asueto sin límites. Hasta el momento en el que se planteó cómo podría orientarlos hacia un futuro más próspero.
Un buen día convocó al dichoso trío y les hizo una prueba de dibujo, con objeto de analizar las disposiciones innatas de sus vástagos. Cuenta Alejandro:
Nos puso a los tres hermanos a dibujar una pataqueta o pan casero. Como era profesor acostumbrado a calificar, al terminar me puso la mano en el pecho y me apartó diciendo: Eso que has dibujado «pareix un cacau» (parece un cacahuete), y me dejó fuera. En aquel momento ya supe que ese no era mi camino. Yo admiraba mucho a mi hermano Pepe que ya empezaba a destacar y era muy hábil. Éramos muy iguales en edad y tamaño, y nuestra comunicación muy cordial y de su parte, más comprensiva. Con Juanino, al haber más diferencia de edad, no coincidíamos tanto.
El examen doméstico se debió realizar quizá en 1918, el año anterior a la mudanza, porque Alejandro lo incluye en la etapa de sus memorias correspondientes al Cabañal. La consecuencia de la prueba fue el descubrimiento de la habilidad de Pepito para el dibujo.
El fotomontador se refirió varias veces a esa etapa nueva que se abría en su vida. La describió muy sucintamente en Notas al margen de Nueva Cultura, una introducción escrita en 1976 a la edición facsímil de esta revista dirigida y financiada por él cuarenta años antes. Renau cuenta lo siguiente:
A los ocho o nueve años, mi padre me sacó de la escuela parroquial. Con toda buena fe, cometió el error – excusable por corriente en aquellos tiempos – de creer que la cultura intelectual destruía la intuición y perturbaba la pureza retiniana con que el pintor tenía que enfrentarse con ‘el natural’.
Casi usa las mismas palabras para contar la anécdota en 1977. Forma parte de una larga grabación (doce cintas) que el galerista y amigo de Renau, Manfred Schmidt, realizó en el domicilio del pintor de Kastanienallee en Berlín.
A los ocho años me sacó mi padre de la escuela elemental. Como pintor tenía una mentalidad postimpresionista. Entonces se creía mucho en la intuición y el sentimiento. Se creía que la cultura intelectual perturbaba la pureza retinal. En la escuela llegué a aprender aritmética.
En una cinta posterior de la misma serie grabada por Schmidt hay una nueva referencia, esta vez rebajando la edad:
Mi padre era pintor también, y era profesor de Dibujo en Bellas Artes. Era un hombre que sabía mucha técnica, conocía los materiales, y un hombre muy disciplinado, muy trabajador, que me enseñó a mí justamente eso, a trabajar y a conocer los colores, las telas, la madera, los materiales. Como pintor no era bueno, y él lo sabía. Por eso nunca me dejó verle cómo pintaba. De oficio no era malo, pero era muy académico, y con sus cinco hijos… Yo, a los seis o siete años, mi padre me sacó de la escuela primaria. Aun no sabía casi multiplicar. Entonces se creía, era una tendencia del postimpresionismo, que la cultura intelectual perjudicaba la intuición visual, la pureza de retina… Yo era un perfecto analfabeto.
La pureza retiniana o retinal es una abstracción que evoca al buen salvaje y a las teorías de Juan Jacobo Rousseau. El sentido práctico del que don José padre dio muestras a lo largo de su vida nos induce a dudar de la exactitud de esta información, que el fotomontador elabora en la vejez.
Por otro lado, ni Alejando ni Juan mencionan que su padre retirara a Pepito de la escuela parroquial. El hecho no es de los que se olvidan o pasan inadvertidos. Todos aquellos que conocieron a Renau y con quienes he podido hablar, aseguran que tenía una irresistible inclinación a recrear episodios de su vida. Cuando le preguntaban sobre su pasado, no perdía la oportunidad de soltar un gazapo.
Acaso Renau estuviera burlándose de los que se interesaban por él después de casi cuarenta años de ignorarle. De hecho, los textos sobre sí mismo escritos antes de 1976, el año de su lanzamiento internacional gracias a la Bienal de Venecia, son bastante mesurados y verosímiles. Es como si hubiera reaccionado con ironía a una fama que nunca buscó, es más, que rehuyó.
Nada de esto termina de explicar la insistencia de Renau en el mito o realidad de su exclusión de la escuela elemental en la niñez. O era cierto (lo que a mi entender es menos probable) o bien se había extraviado algún hecho semejante en su memoria, o bien fabulaba con un propósito. Lo más cabal es que Renau necesitaba un hecho para justificar otro de sus argumentos más insistentes: que él fue pintor por casualidad y debido a las circunstancias, que si hubiera nacido en una familia de músicos le habrían dedicado al piano o a la composición. Quizá forme esto parte del determinismo marxista, según lo entendía Renau.
Esto se contradice con otro episodio de su infancia que él mismo relata con algún detalle en un artículo publicado en Alemania en noviembre de 1968, y reeditado diez años después en el “Suplemento de las Artes y las Ciencias” del diario «Informaciones» de Madrid. Lo tituló “La lección decisiva de John Heartfield”.
En el marco de la vida apacible de Valencia, mi ciudad natal, y paralelamente a la educación artística que recibía de mi padre, a la edad en que mis compañeros de escuela jugaban al trompo, yo me ocupaba seriamente de recortar fotos de la guerra en revistas gráficas españolas e inglesas clasificándolas por materias e iniciándome así en el juego de la analogías y antítesis propio de toda práctica sistemática en la confrontación de imágenes visuales impresas…Los contrasentidos visuales me impresionaron mucho más intensamente que las analogías y armonías formales.
Un día de mayo de 1917, en que yo cumplía mis 10 años, mi tío me regaló una colección de carpetas de archivo mucho mejores que las que yo tenía. En esta ocasión, reclasificando la carpeta R (reyes), me encontré con dos fotos del rey Jorge V de Inglaterra, en una de las cuales se representaba al monarca con majestuosa prestancia en un monumental busto de mármol, mientras que en la otra, el mismo personaje aparecía en actitud nada airosa, mínimo, canijo y encorvado bajo la lluvia, pasando revista a un batallón de reclutas embarcando hacia el frente de batalla. Este acervo contraste entre la realidad y el arte me impresionó muy vivamente y despertó en mí una actitud crítica hacia el arte en general que no me ha abandonado nunca más.
(…) Mucho antes de que los ecos del Dadá llegaran a las latitudes españolas, yo me entretenía en el juego espontáneo y fortuito de juntar imágenes de signo contrapuesto… un paisaje polar al lado de un grupo de negritos congelados, desnudos; unos senos de mujer junto a un engranaje mecánico, etc… Mi juego iconográfico quedaba reducido a la simple contraposición de imágenes separadas, pues no encontré la forma propiamente dicha del fotomontaje –montar varias imágenes para formar una ‘sola’- hasta mucho mas tarde, 1929, cuando vi la primera experiencia de Hausmann, Moholy-Nagy y otros pioneros del nuevo arte.
Un testimonio de la precocidad de Pepito en el archivo lo dio él mismo a Manfred Schmidt en las cintas que acabamos de citar. Dice el ya anciano fotomontador:
Es curioso que las primeras fotos que recogí yo en mi archivo fueron de la guerra europea, 1915, más o menos. Cuando vivíamos cerca del mar, vivía un capitán de marina mercante retirado que recibía revistas inglesas y luego las tiraba. Yo las agarraba de la basura y las recortaba. En España las revistas ilustradas eran raras y muy caras entonces, para la burguesía. Y ahí empecé yo.
Debe de tratarse de aquel Míster May, antiguo marino, vejete y atildado que cita Juan en su evocación autobiográfica.
Sea como fuere, el caso es que el verano de 1918, con once años, ya estaba haciendo ejercicios de dibujo en un cuaderno que se cierra en agosto de 1919, coincidiendo con la mudanza a la ciudad de Valencia.
Mi criterio es que ningún padre en sus cabales retira a su hijo de una escuela de primeras letras para conservar su inocencia artística, y le matricula a continuación en un colegio de prestigio donde la instrucción está dirigida a convertir la inocencia del alumno en provechoso conocimiento.
De momento, a sus once años, le vemos dibujando manos, pies, cabezas, desnudos y objetos de ajuar doméstico, con instrucciones precisas de su padre y maestro.
Marta Hofmann, alumna de Renau en Berlín, y que convivió con él los últimos once años de su vida, recuerda que el artista evocaba aquellos primeros ejercicios. Le contaba que su padre le premiaba en metálico, una perra gorda (moneda de 10 céntimos) hemos de imaginar, porque la economía doméstica no daba para más
Su hermano Juan recuerda que el padre le obligaba a servir de modelo para Pepito, y que también inducía a éste a hacer bocetos de naturalezas muertas (las frutas del postre cotidiano), y de los paisajes agrícolas que rodeaba al Cabañal, salpicado de barracas y de huertos de cebollas, alcachofas y otras verduras.
Algún tipo de atractivo debía sentir Pepito por las artes visuales. De otra forma no se explica que de un modo espontáneo empezara a recortar fotografías y a clasificarlas. Si la plástica le hubiera resultado indiferente o si su interés fuera forzado por el padre, no habría durado más allá de la adolescencia o la juventud, cuando se hubiera encontrado con fuerzas para oponerse a la voluntad paterna. Es lo que ocurrió con Juan Renau, obligado por don José a matricularse en Derecho, pero que abandonó la carrera para entrar en Bellas Artes, su verdadera vocación.
El fotomontador declaró con insistencia que sus primeros pasos en el territorio de la creación artística no tuvieron que ver mucho con la vocación o una predisposición inusitada hacia la pintura. En varias entrevistas realizadas en los años 70 del siglo pasado, quitó importancia a su habilidad. Sostuvo que su relación con el dibujo y la pintura fue directa y sencilla, familiar, doméstica.
Subrayaba que no fue asaltado por ninguna fuerza reveladora. No necesitó descubrir que había nacido para el arte. Simplemente, le pusieron a trabajar. Una vez que su padre comprobó su buena disposición para el dibujo, se dedicó a instruirle. Pepito veía un día sí y otro también a don José metido entre pinceles, óleos, trementina, pigmentos, paletas y lienzos. Es posible que, como todo niño, alguna vez intentara imitar a su padre. Que le invitaran a ello le debió parecer la cosa más natural del mundo. Lo que no le gustó un pelo es que aquel juego se convirtiera en una obligación, porque le privaba de vagabundear con sus hermanos por las calles.
A Manuel García, un estudioso de la historia del arte valenciano, en especial del exilio, que trató mucho con Renau entre 1976 y su muerte, le dio esta explicación sobre su instinto plástico:
Si al nacer hubiera encontrado en casa un piano o un violín, habría sido músico. Pero me encontré una paleta de pintor. Estaba ya condicionado por la profesión de mi padre desde mi nacimiento. Yo me he dedicado a resolver los problemas que tenía a mi alrededor. No hay nada a partir de cero. Realmente soy un artesano. Cuando no he podido trabajar con el lápiz, he utilizado la pluma y si no, la pintura. Realmente he sido un aprendiz de todo y un maestro de nada.
En 1914 Europa marchaba con una exaltación sin precedentes hacia la peor guerra consignada en la historia de la Humanidad hasta entonces. En cinco años, el optimismo que iluminaba a la sociedad se rompió en mil pedazos. La juventud artística sobreviviente empleó su confusión y su rabia en cambiar la base moral y estética del arte. Cuando Renau empezó a entender de estilos pictóricos, la suerte del arte futuro estaba ya echada por esa vanguardia ruidosa, minoritaria y furiosa. Renau se encontró en sus años de aprendizaje con un marco diferente al que existía antes de 1914.
A Valencia llegaban los ecos de la contienda europea a través de los periódicos, y de los marinos que desembarcaban en el puerto. También sus consecuencias, en forma de la carestía, se hicieron pronto evidentes. Son años en los que la especulación y el acaparamiento contribuyen a la prosperidad exagerada de unos pocos y a las penalidades de la mayoría ciudadana. No pasa un día sin que los diarios locales de la época proclamen las acciones de la Junta de Abastos, interviniendo a almacenistas codiciosos, y reclamen mano dura contra ellos.
Dice Juan:
Yo no entendía una palabra de aquella guerra tan grande con nombres tan raros de países como Montenegro, Sarajevo, Servia, Dantzig, etc. Mi padre leía los titulares de los periódicos durante la sobremesa. Citaba las grandes batallas y los miles de muertos y heridos. Mi madre sacaba el pañuelo y se enjugaba las lágrimas.
Con diez o veinte céntimos comprábamos hojas grandotas de cartulina llenas de soldados recortables y de todos los ejércitos que peleaban en la guerra. Los poníamos formados unos contra otros, con sus banderas, caballos, cañones y ametralladoras. Cogíamos unos canutos de caña y con huesos de cereza soplábamos por el canuto e íbamos tumbando soldados, caballos y banderas. Nos pasábamos las horas muertas jugando a nuestra guerra de mentiras.
También es la época de las primeras huelgas políticas o revolucionarias. Juan y Alejandro dan cuenta del ambiente de inquietud y casi de revuelta que a veces se extiende hasta el idílico barrio del Cabañal, muy próximo al puerto.
Juan utiliza a su narrador, un niño, para construir una historia folletinesca. Se refiere al Moreno, el director de la Escuela Laica. Obviamente, se trata de un recurso literario.
Algunas noches se reunía en casa de un anarquista. Llegaban otros, mirando a todos lados con mucho misterio. Silbaban por una ventana o repiqueteaban con el aldabón, con golpes chiquitos, y les abrían con mucho ruido de cerrojos y desatrancando la puerta. Una vez dentro, empezaban a beber vasos de vino tinto, casi sin respirar. Entre trago y trago se ponían a blasfemar y a insultar al gobernador, al alcalde, a los patronos y a la guardia civil. Después se callaban sacaban botes de hojalata, pólvora y mechas que cortaban a trozos con unas tijeras. Con todo eso, hacían bombas para las huelgas.
Los adultos amantes del orden interpretarían estas escenas de guardias civiles contra trabajadores portuarios o de los pequeños astilleros, sin preocuparse mucho de la presencia de los niños, o quizá emitiendo en voz alta deliberadamente lecciones para ellos. En la imaginación infantil, tan bien evocada por Juan, los hechos interpretados por sus padres deberían adquirir una dimensión melodramática.
Los días que los obreros del puerto no querían trabajar, de tan nerviosos que estaban, armaban mucho jaleo, iban a tiros con los guardias civiles y ponían bombas de aquellas en las tiendas, en los ultramarinos y en los muelles. Las ponían porque sí, porque les daba la gana ponerlas para ver cómo estallaban y hacían migas los escaparates y algunas personas buenas que pasaban por allí cerca.
Entonces, la guardia civil entraba en las casas de los anarquistas rompiendo las puertas a culatazos. Nunca estaban allí y les buscaban por otras casas y hasta por la huerta. Cuando les agarraban, les llevaban amarrados con las manos atrás y en reatas, como si fueran burros. Les metían en el cuartel y les molían los huesos para que cantaran todo lo que sabían sobre el jaleo y sobre las bombas. A los más testarudos les entraban a empellones y a bofetadas en el coche celular.
Y termina el relato con una pincelada de emoción retórica.
Siempre que pasaba el coche celular, la gente se quedaba mirando con mucha lástima y mucho miedo. Unas veces metían a los presos en la Cárcel Modelo y otras en San Miguel de los Reyes. En el penal de San Miguel de los Reyes, que era muy bonito desde fuera con sus filas de palmeras, estaban los peores criminales y muchos gitanos.

Resulta curioso que ni Juan ni Alejandro hagan la más mínima mención a la Revolución Bolchevique en relación con su infancia. En esto, reflejan la ingenuidad supina de su propia generación y la de sus padres, al producirse aquel acontecimiento que cambiaría el mundo y en especial la vida de Pepito.
Súbitamente, una tarde del verano de 1919, les anuncian que al día siguiente la familia se muda a Valencia. No tuvieron tiempo ni de despedirse de los amigos. Es posible que los padres lo proyectaran así para evitar berrinches, porque Pepito, Alejando y Juan eran niños, pero no bobos, y deberían ser conscientes de que su vida iba a pegar un vuelco. Se acababan sus años de Paraíso.
Un dato lleno de significado es que visten a los chicos con los únicos trajes que poseían, y a las niñas, con los vestidos de fiesta. Han de entrar en la Valencia burguesa ataviados de domingo, porque vivir en la ciudad impone obligaciones que en aquel tiempo de apariencias formaban parte inseparable del decoro.
¿Qué había sucedido para que la familia adoptara la drástica decisión de la mudanza?
Simplemente que los planes de convertir a sus hijos en hombres y mujeres de provecho habían entrado en una nueva etapa. Don José estaba a punto de obtener el nombramiento de profesor interino en la Escuela de Bellas Artes, es muy probable que su clientela de restaurador estuviera aumentando, y vivir a varios kilómetros de la ciudad se había convertido en un problema.
Del pluriempleo de este hombre de carácter ha quedado alguna constancia. Por ejemplo, un cartel para la Semana Santa y Pascua de Resurrección de Murcia del año 1917. Fue impreso en la litografía Ortega de Valencia y muestra a una especie de fauno soplando un cuerno y a una mujer que debe simbolizar la prosperidad o algo así, subida en la máquina de un tren, todo en unos tonos rojos casi cárdenos. El dibujo y la composición de este cartel prueban la maestría de don José, a la altura de la de los mejores cartelistas de su época. Otro trabajo suyo anuncia un concurso internacional de fuegos de artificio en la apertura de la famosa Exposición Regional de Valencia, en mayo de 1909. Es decir, los esfuerzos por hacerse un hueco en el mercado de los artistas valencianos, estaban rindiendo frutos, lo cual le incitaba a aspirar a mejorar la posición y la vivienda.
Pero sobre todo, los niños habían llegado a una edad que precisaba de una escolarización rigurosa, cosa que en aquel momento sólo garantizaban los colegios religiosos y los institutos de Bachillerato. Y estos se encontraban en Valencia.
Por un lado, las perspectivas económicas del cabeza de familia habían mejorado. Por otro, era necesario que los niños acudieran a un colegio de verdad.
A los chicos les sentó como una dosis masiva de aceite de hígado de bacalao. Pero se portaron como lo que eran, muchachos acostumbrados a aceptar la disciplina paterna y, en el fondo, vagamente conscientes de que la vida salvaje en el Cabañal no podía ofrecerles el mismo futuro que la de un estudiante, esta vez sí, señorito de verdad.
La nueva casa estaba en un segundo piso de la calle Baja del popular barrio del Carmen de Valencia, a un tiro de piedra de la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Era mucho más amplia que la del Cabañal, tenía un rudimentario cuarto de baño, agua corriente y luz. Y también legiones de chinches que en verano descendían por las paredes como plaga sobre los cuerpos de los inquilinos.
Los gastos de la economía doméstica se multiplicaron. Los ingresos, no tanto. Hubo que vestir a los chicos y a las niñas, comprarles trajes adecuados a la urbe, y que les situaran a la altura de sus compañeros y compañeras de colegio, el de los Hermanos Maristas, en el caso de los varones. La factura del sastre se disparó como los cohetes de una mascletà y provocó escenas de zarzuela, como enseguida veremos.
Carmen Ferrés, una contemporánea de Matilde Renau, la más pequeña de los hermanos, vivía en 1919 en la calle Baja de Valencia, a cuatro portales de la nueva vivienda de los Renau, en un edificio conocido como “Casa Insa”. Según me relataba en el año 2005, la familia del profesor y restaurador llevaba un tren de vida de clase media. El punto de vista de los Insa era el de la clase media consolidada, dueños de un negocio entonces muy próspero de disfraces y trajes históricos y tradicionales.
Carmen Ferrés me decía que “el padre era un señor bajito y fuerte. Era profesor de San Carlos. Doña Matilde era una señora siempre de negro, con mantilla. En esa época las señoras de clase media cuando salían de casa llevaban mantilla; las elegantes, sombrero; la clase baja, pañuelo”.
Doña Matilde Berenguer no podía permitirse ser elegante, pero adaptaba su indumentaria a la de la clase en la que su marido luchaba por instalarse. La clase media, mantilla.

Recordaba la señora Ferrés que el barrio estaba lleno de talleres artesanos, carpinteros, ebanistas, silleros, doradores…
Juan se deleita en Pasos y Sombras retratando figuras de artesanos de su nuevo barrio. En realidad, el barrio del Carmen tenía en aquella época una zona noble y otra popular. La noble se situaba a ambos lados de la calle Caballeros, de indicativo nombre. La popular, la sitúa Juan fuera de la antigua muralla árabe, cuyo testimonio más evidente es el llamado Portal de Valldigna, un delicioso rincón del vetusto barrio.
El barrio del Carmen se hizo famoso en la España de los ochenta del siglo XX por su jarana nocturna incesante, pero en la segunda década del mismo siglo era un barrio de orden: los aristócratas, al costado de La Lonja, las clases populares, a la otra parte de la calle Caballeros.
El electricista, el carpintero, el escultor, el peluquero, la planchadora, el ebanista, el vaciador, el dueño del ultramarinos, etc., formaban con nosotros una gran familia, campechana y sin tapujos. Nos pasábamos la vida fiándonos dinero unos a otros: nunca se sabía quién debía a quién. Se trabajaba a todas horas y se dejaba la faena cuando a uno le daba la santísima gana de descansar, sentándose en una silla sobre la acera, a la puerta del taller o del zaguán.
Al lado de la casa de los Renau vivía un tallista. Al otro lado del portal, había una tienda de aceites y vinos.
En la otra manzana se oía el runruneo metálico de la serrería. Carros tirados por caballos percherones descargaban montañas de troncos enormes…
Junto a la serrería, el señor Insa tenía un inmenso almacén de ropa antigua y moderna. Allí se podía encontrar desde un peplo o una pretexta romana, hasta pelucas empolvadas y chisteras de prestidigitador perfectamente alineadas en armarios altísimos llenos de bolas de alcanfor. En uno de los patios estaban los gigantones de cartón piedra que se alquilaban para las procesiones del Corpus. Mi padre había pintado las caras del gigante y la giganta…
En cuanto al territorio noble, Juan cuenta un episodio lleno de resonancias. Por un lado, nos revela los apuros económicos de don José. Por otro, muestra la mezquindad de la supuesta aristocracia, que utilizaba el respeto que le dispensaban de buen o de mal grado el artesanado y los profesionales liberales, para vivir a todo trapo y a sus costas.
Un día, don José envió a Juanino a cobrar un trabajo de restauración al barón de Vallvert. La elección hay que interpretarla. No enviaba a Pepito, quizá en aquellos años ya matriculado en la escuela de Bellas Artes. Había elegido a Juanino porque era un niño, y a un niño ni se le debe engañar, ni es del todo consciente del papel que está jugando, intermediario entre el costoso trabajo efectuado por su padre y el honor del cliente aristócrata, que no podía ser puesto en entredicho por un vulgar artesano acreedor.
El barón de Vallvert puede que fuera aristócrata de sangre, pero también debía ser un caradura de tomo y lomo, según la narración de Juan Renau. Y eso que era “tan simpático y corriente, que no parecía un aristócrata”.
La servidumbre recibe a Juanino con la displicencia que merecen los plebeyos, le hacen subir por una oscura escalera sin pasamanos, propia de la prisión del Conde de Montecristo. Desemboca en una cocina habitada por un regimiento de cocineras, que evoca a Alicia en el País de las Maravillas. El ama de llaves se lleva el recibo o factura que porta el niño y al cabo de una hora reaparece en la cocina sorprendiéndose de encontrar todavía en ella a Juanino. Le pregunta qué hace allí. Juanino le recuerda el cobro del recibo, y ella le asegura que el barón no está en Valencia y le despacha sin contemplaciones.
Al salir, Juanino se tropieza con el barón en el zaguán, a punto de salir en su coche de caballos. Vuelve a casa perplejo.
La factura era de 25 duros, que don José esperaba como agua de mayo. Entre otras cosas, porque el sastre, el señor Rueda, hacía antecámara en la sencilla casa del pintor.
Se puso furioso conmigo y con todos los aristócratas habidos y por haber.
—¿Pero no te das cuenta de que sin el recibo es como si te hubiesen pagado, imbécil? Si no fuese por lo que pudieran pensar, te mandaba otra vez a recogerlo.
Se calmó algo y, saliendo al recibidor, dio excusas al sastre que no se atrevía a levantar la mirada del suelo. Le prometió diez duros para dentro de unos días…
El sastre se marchó resignado.
Después, mi padre escribió algo en una tarjeta y me mandó a casa del tío Pepe. Mi tío estaba de muy buen humor. Leyó la tarjeta, sacó la cartera abultada y me largó dos billetes de cincuenta pesetas.
Casi todos los meses ocurría lo mismo. Cuando mi tío no vendía bastante algodón o las cosas no le iban bien del todo, nos daba la mitad de lo que pedía mi padre. Luego, la tercera parte y con el tiempo, nada. Ya no podíamos recurrir ni a él ni a nadie.
Merece la pena subrayar el comentario de don José al sufrir la frustración de su factura impagada: “Si no fuese por lo que pudieran pensar, te mandaba otra vez a recogerlo”.
¡Lo que pudieran pensar!
Don José y multitud de pequeños burgueses como él, dependían tanto de sus ingresos económicos como de lo que pudieran pensar de ellos los demás.
Pronto veremos que la economía familiar se estabilizó e incluso prosperó. Que los chicos y las chicas crecieron, se educaron y se colocaron ya desahogadamente en la clase media ansiada. Pero los vericuetos morales por los que pasaron hasta llegar allí, los episodios de sentirse explotados (con razón o sin ella), las humillaciones ejercidas por aristócratas como el barón de Vallvert se depositan en las conciencias de estos muchachos y muchachas educados en colegios religiosos y con una conciencia mucho más despierta a las injusticias que la de un hijo de obrero.
El sedimento no es inocuo. Va formando en silencio una amarga rebeldía ante la vida. De súbito, una crisis social violenta hace cristalizar el poso en una ideología política nada acomodaticia, en el caso de José y Juan Renau, el marxismo leninismo.
Es necesario tener en cuenta la importancia de estos hechos aparentemente anecdóticos para comprender la desconcertante reacción de José Renau en 1928, cuando la buena sociedad madrileña ser rinda ante su obra expuesta en Madrid.
Cuenta Alejandro que ingresaron en el colegio de los Hermanos Maristas, de la plaza de Mirasol, hoy desaparecida, aunque el colegio subsiste frente al Palau de la Música de Valencia. Allí Pepe y Juan empezaron pronto a destacar. “El director tomó mucho afecto por Pepe, y lo distinguía mucho, ya intuían en él un fuera de serie”.
Alejandro duró sólo uno o dos cursos en la institución. Tenía íntimas razones para huir de ella, como a continuación veremos. Aunque la causa oficial de su fracaso escolar fue su impermeabilidad hacia la Historia, la Geografía y otras asignaturas semejantes. Era bueno, eso sí, en aritmética, capacidad que dos décadas después aprovechará para hacer una pequeña fortuna en Méjico, junto a otra todavía más básica, su resistencia física, su afición a la práctica del deporte.
Por su parte, Juan dedica varios capítulos de sus memorias para describir con pluma afilada y fuerza insuperable a profesores y compañeros, el ambiente clasista del colegio, los variados paisajes urbanos, y otros detalles pintorescos.
Por ejemplo, que se levantaban con el alba y al canto del gallo. Según recuerda Juan, el barrio del Carmen estaba lleno de corrales con gallinas y conejos, sabia despensa de artesanos forzados a dar crédito a tanto aristócrata maula.
Asimismo subraya Juan la impresión que le produjeron algunos compañeros de clase de buena familia, a quienes traía y llevaba un coche de caballos, según una tradición novelesca pero real.
A mí me daban mucha lástima, pues no podían ir solos por las calles ni dar patadas a los botes de hojalata. A veces se cruzaba un coche. El chico que iba dentro se asomaba un poco mirándonos muerto de envidia, con su cara sonrosada, su melena terminada en bucles y su traje de terciopelo azul marino con cuello de encajes.
Triste condición la del niño rico, frente a la íntima felicidad del niño pobre.
Admite Juan que para los profesores, todos los alumnos eran iguales, al margen de su origen social y de la prosperidad de sus padres.
Juan pronto se convertirá en un alumno destacado, y al empezar el Bachillerato, en uno de los tres primeros de la clase.
Las menciones a Pepito en Pasos y Sombras, como alumno de los Maristas son muy limitadas. Casi tan pocas como las que hace a Alejandro.
Éste, como se ha dicho, dejó el colegio pronto. ¿Es lícito suponer que con Pepito ocurrió otro tanto, y que tal es la razón de su ausencia en las memorias de Juan?
La mayor duda es si aguantó todo el curso 1919-1920 o abandonó antes. Albert Forment ha certificado que José Renau fue matriculado por su padre en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia en septiembre de 1920. Pero en las Notas al margen de Nueva Cultura escritas por el fotomontador en 1977, dice:
Mi padre era pintor, profesor de dibujo y restaurador de pintados, en cuyo prolijo y delicado oficio pasé a ser su único ayudante, y él, mi primer y único maestro. Unos años después, como al parecer mi vocación no colmaba las ilusiones que había puesto en mí, decidió darme una preparación preventiva como perito mercantil, primero en los Hermanos Maristas y luego en una escuela vespertina de los Jesuitas, con estudios a medio tiempo y muy esporádicos, pues su precaria situación económica –mi madre y cinco hijos, el mayor, yo – no le permitía prescindir de mi ayuda material.
Pepito asistió durante el curso 1919-1920 al colegio de los Maristas. El horario era de ocho a doce y de dos a cinco. Poco tiempo tenía para hacer sus deberes y entretenerse, echar una mano a don José en sus trabajos, y encima acudir a una escuela nocturna de comercio.
Cabe pensar, eso sí, que don José le forzaba a familiarizarse con el dibujo, con el propósito de prepararle para el examen de ingreso en la Escuela de San Carlos. La lógica de todo pequeño comerciante, industrial y artesano es dejar el negocio al hijo más adecuado, por lo general, el primogénito.
En distintas ocasiones Renau reconoció que su dominio técnico y su conocimiento de la pintura española se debían en gran parte a que en su infancia tuvo en sus manos auténticos goyas, grecos y zurbaranes. Los que esperaban en el taller de su padre el turno para la restauración, procedentes de bienes eclesiásticos o de casas nobles. Pero esto, en buena lógica, ocurrió cuando ya estaba estudiando Bellas Artes.
¿De dónde viene, pues, ese paso por una escuela de comercio?
Muy posiblemente del temor de don José a que Pepito le saliera una calamidad. Recordemos las palabras del fotomontador: “como al parecer mi vocación no colmaba las ilusiones que había puesto en mí…” José Renau, lo hemos anticipado, insistió en que nunca fue un pintor vocacional. Es decir, no era su falta de vocación lo que desasosegaba al padre. Sólo podía ser una cosa: su rebeldía, su resistencia.
Todos los que le conocieron coinciden en que uno de los rasgos de la personalidad de José Renau fue su testarudez, en especial si estaba convencido de que llevaba razón, lo cual ocurría con frecuencia. Adviértase, en descargo del artista, que sus observadores próximos no hablan de orgullo, sino de testarudez, de cabezonería. Renau era un cabut, siempre lo fue. Y los niños pueden llegar al colmo de la obstinación.
Aventuremos que el terco don José se encontró con la horma de su zapato en su primogénito. Siendo hombre práctico y lúcido, preparó una segunda salida para que Pepito echara los cimientos de su futura prosperidad.
Desencaminado no iba el recelo de don José, porque en el segundo o tercer curso de Bellas Artes, Pepito montó un número en clase que estuvo a punto de costarle la expulsión. Pero no adelantemos acontecimientos.
Dirijamos la vista ahora a cierto episodio traumático que sucedió en el colegio de los Hermanos Maristas. Concedamos la palabra a su protagonista, el pequeño Alejandro.
Tendría aproximadamente unos once años. Para mi edad, era uno de los mejor dotados físicamente de la clase… Tenía como uno de mis profesores a un hermano marista joven que me distinguía bastante y me calificaba bien. En una ocasión, terminada la clase, con pretexto de explicarme en la pizarra un problema, me hizo quedar un rato. En un principio no noté nada anormal, hasta que empezó a manosearme. Y aunque quedé confuso por la impresión, reaccioné y salí de clase.
Llegando a la casa, mi padre notó mi nerviosismo y me preguntó qué me pasaba, si me había peleado con alguien. Ante su insistencia le expliqué en detalle lo que me había sucedido. Y como respuesta, sin averiguación alguna, me largó una bofetada que rodé por los suelos. ¡Nunca me había pegado con esa violencia! Provocó en mí un impacto de rencor que me traumatizó. (Debo aclarar que en esa época mi padre era de un fanatismo religioso grande.)

No cuesta ponerse en la piel de Alejandro y sentir una amargura y un rencor infinitos. Es obvio que don José no estaba castigando al hijo mancillado, sino al mensajero de una noticia que no podía aceptar como católico a carta cabal que era.
No obstante, la cosa no quedó en una explosión de ira. Algo debió averiguar el atribulado y enérgico padre, que produjo una marea de fondo en el colegio. Se descubrió que había otros dos hermanos pederastas más, se reunió a los padres, y se consiguió tapar el escándalo. Los culpables fueron enviados al colegio de Barcelona, es de confiar que debidamente aleccionados.
Pero yo me quedé con mi formidable bofetada. Y en mi interior reproché a mi padre que no tuvo el valor de darme una explicación que me habría hecho mucho bien. Con seguridad, también debió sufrir mucho por no sincerarse conmigo.
El daño causado era casi irreparable, como se ve en la reacción de Alejandro.
Este trauma, que tanto me marcó, hasta el punto que después, cuando veía en la Alameda pasar las largas filas de seminaristas, tan jóvenes todos, yo me los imaginaba iguales a mi profesor. Con el tiempo y con mi madurez fui comprendiendo mi error. Pero me costó mucho esfuerzo comprenderlo.
Juan se hace eco de un episodio de abuso sexual en su Pasos y Sombras. Pero no incluye a su hermano Alejandro como uno de los protagonistas pasivos. El manoseador es el hermano Andrés y la víctima un chico llamado López Tarruella, que “llevaba pantalones muy cortos y enseñaba los muslos redondos y sonrosados, como de niña”. El tocamiento fue público y se organizó una especie de motín en la clase.
Por su parte, el propio Pepito, ya Josep Renau, contaba en 1982 a Emili Marín, sacerdote y director de la revista valenciana “Saó”, lo siguiente:
Mi familia, como te acabo de decir, era profundamente religiosa. Mi padre era anticlerical, pero católico. Me eduqué – es un decir – en los maristas, donde me tenía que preparar para perito mercantil […] El caso es que entré en el CEM [Centro Escolar y Mercantil] que ya entonces era vanguardia del catolicismo, para convertirme en un prohombre de la religión. De todas formas no sé lo que verían en mí, porque en todos los casos de moral que se planteaban en debate público yo actuaba siempre de abogado del diablo. Y así he continuado desde entonces. Pero un hecho que creo que me marcó decisivamente fue que cierto personaje religioso pretendiera realizar conmigo prácticas homosexuales. Eso me hizo romper definitivamente con la Iglesia.
Una vez más resulta desconcertante que ni Alejandro ni Juan, sobre todo éste último, no hagan la más mínima mención al incidente que sufrió Pepito. Resulta raro que no se enteraran. La impresión que da es que Alejandro, el Renau menos mediatizado por los prismas y los filtros intelectuales, está contando un trauma que sufrió personalmente. Juan evidentemente no lo padeció, pues lo habría contado, igual que cuenta otros episodios picantes, salaces o morbosos de carácter sexual en los que él es protagonista. ¿Y José? Nos cabe la duda de que se apropiaba del asunto para apoyar en un argumento material su rechazo de la religión.
Ahora, sumemos esta experiencia traumática de Alejandro a la morosidad en los pagos por los trabajos de restauración efectuados por don José, y a los comentarios que éste no ahorraba sobre la tacañería del clero.
Aunque el resto de la vida académica de los niños fuera normal, y aunque al final don José acabara cobrando la mayoría de sus encargos, no pueden borrarse de la conciencia dolorida las impresiones más negras.
El fotomontador me comentó en 1976 lo siguiente, en relación con esta acumulación de amargos sentimientos:
El anticlericalismo de mi padre no era un contrasentido. Trabajaba él, con el entusiasmo y el desprendimiento con el que trabajan los valencianos, en la restauración de frescos de las capillas de Valencia, y yo tenía que ir a pedir el sueldo a los canónigos. ¿Sabe usted con qué me pagaban? Con el dinero que sacaban de los cepillos. Y era frecuente que me dijeran: “Mire, diga a su padre que hoy no ha dejado nada la gente en los cepillos de la iglesia, venga usted mañana”. “Pero es que en casa somos siete, y si no me da usted nada, no comemos mañana”. ¡Y me daban un duro!
Desde luego, si el argumento que daban los eclesiásticos al hijo de su acreedor era exactamente el que Renau aduce, le estaban arrancando de cuajo la confianza y la fe.
Estamos intentando comprender el deslizamiento de unas personalidades concretas, las de José Renau y sus hermanos, hacia el radicalismo. Para explicárnoslo mejor, son necesarias razones y pruebas.
Vamos a consignar las últimas, ofrecidas por Juan en sus memorias.
Evoca las visitas a la abuela María, madre de don José, que vivía con su hija Gloria, esposa del industrial Monforte. Recordemos que el abuelo Renau fue ebanista, pero antes pasó una temporada en un seminario, quizá el de Moncada, a unos kilómetros de Valencia. Según la leyenda familiar, vio desde una ventana a la joven María, quedó prendado de ella y se escapó de la clausura. Aunque la cosa fuera menos melodramática, ocurrió. Dice Juan sobre las visitas a la abuela.
Apenas llamábamos a la puerta del piso, cuando nos reconocía por las voces. Nos hacía entrar, nos daba diez céntimos a cada uno cerrándonos luego el puño con la moneda dentro y decía:
—Cuando vayáis a misa y pasen la bandeja para recoger limosnas, no soltéis ni una perra chica, pues todo ese dineral que reúnen los curas se lo gastan con sus querindongas.
El segundo episodio lleno de significación hace referencia a las visitas de la tía Amparito a casa de los Renau algunos domingos. La tía Amparito Berenguer era hermana de Matilde, la madre. El irónico Juan la describe como una señora metomentodo, criticona, besucona e impertinente.
Don José no debía tenerle mucho aprecio, y se vengaba con una chunga muy renaudiana. Una mañana de domingo, llegaba Amparito de la iglesia echando flores a las virtudes del padre Berlanga, un popular predicador de la época. El profesor de Bellas Artes se arrimó a la solterona y empezó a pellizcarla.
—¿Sabes, Amparo? Lo que te falta es un tío que te alegre la vida.
Mi madre, descompuesta, se metió en la cocina dando un portazo y fulminándole con la mirada. La tía Carmen [hermana también de Matilde] se reía como un carabinero viendo los apuros de su hermana para soltarse de los brazos forzudos de mi padre…
—¡Pepe, por Dios, que están los chicos delante!
Mi padre, enardecido, se embaló y comenzó a despotricar contra el curita de marras.
—¿De modo, Amparito, que te gusta el padre Berlanga, eh?
—¡Aah, aah! Eres el mismísimo demonio, Pepe. Siempre tomas el rábano por las hojas…
—¡Buen pájaro está hecho ese prójimo! […] Pues el tal curita es un juerguista de marca mayor. Cada noche, al terminar el sermón, cuelga a toda prisa la sotana, se viste de señorito y se larga de orgía con unas cuantas fulanas y amigotes, a una de las fincas que tiene, el pobrecito, en las afueras de la capital. Allí se organizan unas cuchipandas que dan gusto,… y se hacen otras cositas, Amparo… ¡Otras cositas que yo me sé, hasta que sale el sol!… Luego, el caradura, se embute la sotana, se echa polvos de arroz para disimular las ojeras, y os encandila a todas con sus trinos… ¡Sois unas bobaliconas y no sabéis de la misa la mitad!
Es evidente que Juan reconstruye. El don José que nos presenta aquí es un católico poco sensato, algo que choca con el don José que el propio Juan nos ha descrito páginas atrás, reaccionando con furia cuando los alumnos de la Escuela Laica pronunciaban maledicencias y sacrilegios.
Es posible que Juan oyera algo parecido, sin estar presente. Y también es posible que el predicador Berlanga mereciera esa fama de sicalíptico. Lo verosímil es que don José, harto de las impertinencias de su cuñada Amparo, que según recuerda el fotomontador, era la más beata de la familia, la provocara para que se fuera, antes que echarla él mismo. Es de temer que más de un disgusto le costaría con su mujer Matilde esta vehemencia. Una vehemencia que heredó su primogénito, según irá viéndose.
Sea como fuera, lo que parece evidente es que la educación indirecta de los Renau, las observaciones que hacen del comportamiento de sus padres y las paradojas de las que son testigos, van acumulándose en su conciencia y, llegado el momento de diferenciar su personalidad, adoptan una postura anticlerical que para ellos es consecuente y saludable.
Pero la formación, el poso cristiano, la visión ética de la vida, permanecerá. Y llegado el momento, aflorará, aunque sea disfrazada con las barbas y los bigotes de don Carlos Marx.
Uno de los pocos recuerdos de infancia consignados por el propio Renau lo publicó en el dominical de Berlín Este Sonntag, en enero de 1974, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Lenin.
El nombre de Lenin me sonaba, naturalmente. Pero la primera vez que lo escuché fue en torno al 1924, en la iglesia de la Compañía de Jesús de Valencia, mi ciudad natal. Hacía tiempo que no asistía a las ceremonias religiosas, y tuve que acompañar a mi madre a escuchar un sermón. El fogoso predicador nos informó que Elías Calles, el presidente de Méjico [donde acababa de producirse una revolución de forma y naturaleza muy anticlericales], era el Anticristo, y Lenin su acólito principal, es decir, el demonio en persona. La prueba de esta afirmación, dijo, la había aportado su mejor amigo, Trotski. Según el bueno del clérigo, con ocasión de un mitin bolchevique, “mientras Lenin peroraba, Trotski le metió la mano en un bolsillo del pantalón buscando un cigarrillo. Y, ¿sabéis con qué se encontró? Con la cola peluda enrollada de un demonio. Aterrorizado, Trotski decidió romper para siempre con su amigo”. En el nivel social en el que yo me había criado, el contexto valenciano de la época no desmerecía gran cosa de este disparate grotesco, de manera que la desinformación sobre la Revolución de Octubre era peor que total.
Hacía tiempo que asistía a la escuela vespertina de los jesuitas, el Centro Escolar y Mercantil, los profesores del cual escogieron a dos alumnos y a mí también como polemistas más aptos para sostener las tesis católicas contra los ateos, racionalistas y anarquistas del Ateneo Científico, institución liberal que ofrecía una tribuna de libre discusión a cualquiera. Pasado un tiempo, la argumentación de los racionalistas me convenció, dejé de ir a la escuela jesuita y empecé a leer con avidez a los clásicos del ateísmo y del anarquismo, que constituyeron para mí un universo de ideas completamente nuevas.
En 1924, cuando Renau tenía 17 años, llevaba tres matriculado en Bellas Artes, y según vemos, compaginaba esta formación con la del Centro Escolar y Mercantil. El problema, para nosotros, es que en la entrevista publicada en «Saó» antes reseñada, parece atribuir a los Maristas la dirección del CEM. De modo que probablemente haya calculado mal las fechas de ese sermón en la iglesia de los Jesuitas.
Antes de centrarnos en esa etapa del aprendizaje intelectual y artístico del futuro muralista, vamos a evocar la figura de don José Monforte, el solícito cuñado de don José Renau, que tantas veces les sacó de apuros y a cuya indiscutible generosidad debió la familia su establecimiento en la ansiada clase media.
Alejandro hace mención de todo esto en sus valiosas memorias.
Como mi rebeldía hacia la escuela era notoria y mi padre se dio cuenta, un día me razonó con mucha comprensión si me gustaría que me pusiese a trabajar, y sin pensar ni titubear le dije que sí.
Mi padre habló con mi tío Pepe Monforte y decidieron que fuese a trabajar con él. Me recibió con mucho afecto, y para mí fue la gran solución porque esta nueva actividad me satisfacía. Era otro mundo al que me acoplaba mejor. Por otra parte, en mi casa había muchas carencias. A medida que crecíamos, las necesidades también eran mayores… Mis hermanos y hermanas estudiaban con éxito, pero mis padres sufrían para lograr esto.
La mucha comprensión de don José al razonar con Alejandro se debía a algo nada baladí. Para un padre justo, sensato y previsor, la equidad en el trato de los hijos tiene una importancia extrema. Retirar a uno de ellos del colegio, ponerle a trabajar y sumar su sueldo a la economía familiar es una decisión que rompe esa regla de oro de no perjudicar a ninguno de los vástagos. Sólo puede hacerse con el consentimiento expreso del afectado.
La ventaja fue que Alejandro vio el cielo abierto ante la posibilidad de abandonar el colegio. Sobre todo porque la diferencia del rendimiento escolar de los hermanos era manifiesta: el mayor, un alumno excelente, y el menor, una lumbrera, mientras que él lograba avanzar sólo a costa de un gran esfuerzo.
Alejandro entró a trabajar cuando tenía 13 años, en 1921, como aprendiz y recadero de la tienda de su tío Monforte, «El Gato Negro», en una de las calles comerciales más típicas del centro de Valencia.
Pronto apareció un nuevo primer aprendiz en la tienda. Era el hijo de la portera de la finca. Alejandro advierte que no le trató con la magnanimidad que el inclusero le dispensó a él. Y da las razones. La portera era una especie de Celestina que facilitaba y encubría una aventura erótica del tío Monforte. Una aventura que conocía toda la familia salvo quizá su propia esposa, la hermana de José Renau, según cuenta Juan en Pasos y Sombras.
La carrera de Alejandro en «El Gato Negro» fue acelerada, gracias a sus virtudes. Al cabo de poco tiempo, pasó a vender hilo de algodón y géneros de punto por los alrededores de Valencia, por la Huerta, donde “existen los más grandes filósofos del mundo”, los labradores. Luego, por la provincia, y las aledañas. Después, por Murcia y Andalucía. Y finalmente por el territorio nacional. En todas las etapas, la intervención de José Monforte y de su socio Enrique Peris está siempre entreverada de complicaciones melodramáticas, desde un accidente de coche que le acaba costando a Alejandro el trabajo, hasta las trapisondas eróticas de los socios.
La descripción del tío Monforte que por su parte hace Juan tiene rasgos de novela de género. La impresión que se obtiene de las muchas páginas que dedica a su tío es que era un hombre pródigo, improvisador, fanfarrón y mujeriego. Como siempre, tenemos que abstraernos de la urdimbre literaria de Juan, y situar la realidad en un bastidor menos estético.
Los negocios del tío Monforte, tanto El Gato Negro como la fábrica de Alcira, prosperaron año tras año, entre otras cosas gracias al ingenio y constancia de Alejandro, su segundo mejor vendedor. Si los socios hubieran sido unos manirrotos y unos promiscuos sin remedio, las finanzas habrían quebrado con toda seguridad.
Lo que sí debía ser el tío Monforte es un hombre con un sentido de la vitalidad que rozaba el descaro. Y también un optimista a prueba de bombas. Además de una persona sagaz.
¿Qué influencia tuvo la personalidad de su tío en la formación emocional de los hermanos? Mucha, porque se nos reitera el contacto constante de las familias y la dependencia que los Renau tenían de los Monforte.
Un día de Navidad, entre 1919 y 1921, a juzgar por las referencias de Juan, las dos familias habían celebrado la festividad con una comida en el piso de los ricos.
La casa de mis tíos olía a colonia, a esencias finas y a jabón Heno de Pravia. La nuestra, a pestuza de aguarrás y barniz. Nos lavábamos con jabón de fregar. El jabón de olor era para señoritos, como mis primos…
Tenía la impresión de que nos invitaban por lástima. No me encontraba allí muy a gusto. Me sentía como uno de aquellos chicos rapados y tristes, con su guardapolvo gris oscuro hasta media pierna, que vivían de la limosna en la Beneficencia porque no tenían padres.
Amparo, la criada estaba poniendo la mesa y ordenando montones de cajas de turrón, mazapanes, pasas, etc. Mi prima Glorín tecleaba torpemente las primeras notas de la Marcha Turca de Mozart… Mi tío Pepe, muy repeinado y trajinero, con las guías de los bigotes tiesas y duras a fuerza de gomina, entraba y salía del comedor a la cocina dando consejos sobre el asado de pavo. De vez en cuando se detenía y soltaba un do de pecho, abombando el tórax…
A ésta sigue una escena de Juanino entrando en la habitación de la tía, que pretende besarle en la boca, la resistencia del niño y el sonido de cascabeles de las pulseras de doña Gloria en su lucha por vencerle. Luego, la descripción del menú y el servicio de la mesa. La sobremesa, entre turrones, mazapanes, castañas pilongas, nueces y licores de los que no se privaron los niños. Y por fin, los cuñados fumando dos vegueros de categoría, la canalla en fila india, y el tío Pepe dejando en sus manos las estrenas, el aguinaldo.
A las cinco de la tarde el salón y toda la casa parecían un manicomio. “Mis padres se sentaron juntos en un rincón del salón. Se pasaron casi toda la tarde sin decir esta boca es mía”.
En determinado momento, el tío Pepe se arranca con «Amapola», interpretada al piano por una de las visitas.
En las notas altas o agudas, se metía los dedos cortos entre el cuello duro de la camisa y las venas hinchadas, para aliviar el resuello. Como no podía aguantar más dijo, interrumpiendo el canto:
—Con el permiso de ustedes… ¡Todo sea por el Arte! – y de un tirón se quitó el cuello postizo y la corbata de mariposa. Después siguió berreando a sus anchas hasta terminar la romanza.
Hubo más aplausos cerrados, nuevos abrazos y otros brindis.
Mi padre estaba muy incómodo. Miraba la lámpara de lágrimas de cristal que colgaba del centro del techo. Le daba codazos disimulados a mi madre y se revolvía en su butaca, como si tuviera hormigas en el trasero y no pudiera rascarse.
Las estampas de Juan representando esta Navidad en casa de sus tíos son fascinantes. Lo que aparece en ellas sin disimulo es la vergüenza y la humillación de los Renau por depender económicamente de aquel individuo que, como hemos advertido, no debía ser tan insoportable como se retrata aquí. Fuera un servicio de pleitesía, una devolución cortés pero a regañadientes de las retribuciones mensuales del tío Pepe, o la típica reunión familiar que termina en un delirio, lo obvio es que había mar de fondo.
A pesar de que haya que descontar la envoltura literaria del texto, el sentimiento de sordo rencor hacia la prodigalidad del tío rico no puede achacarse al género esperpéntico con el que juega el autor, sino tomarlo por auténtico.
Los amantes de la literatura expresionista encontrarán en estas páginas de Luces y Sombras las pinceladas más atrevidas y geniales. Aparece un gigante forzudo llamado Manolín, escrofuloso y anémico. También Anita Giner, una artista de cine de piel aceitunada, desenfadada y de buen palmito. Un tal don Luis, que se hacía pasar por ingeniero y sableaba al cándido Monforte. Un carnicero intelectual, don Paco, y su hija Amparín, el primero de los cuales interrumpía la venta para leer en voz alta textos filosóficos a las clientas.
Y para acabar, una referencia a los toros.
Juan revela que entre su padre y su tío se organizaban de vez en cuando discusiones tremebundas. No parece que estuvieran ocasionadas por el sentimiento de inferioridad de uno o por el de superioridad del otro. Pero sí es posible que por debajo se agitaran sordamente estas emociones. También es verdad que en ningún momento afirma Juan que su tío se quisiera cobrar su generosidad, aunque lo deja implícito.
Uno de los temas de divergencia eran los toros. José Renau era enemigo de la fiesta de toros. Su cuñado, un taurófilo empedernido. Con frecuencia las discrepancias encendidas sobre temas fútiles disimulan pequeños o grandes resentimientos.
En la biblioteca del pintor restaurador había una revista de Eugenio Noel, célebre polemista radical de aquella época, “que echaba pestes contra las corridas”.
Por el contrario, el taurófilo no se perdía ni una, acompañado de una recua de gorrones cobistas, que iban a su costa a los toros.
Mi tío y mi padre armaban unas peloteras espantosas, gritándose e insultándose. A veces llegaban casi a las manos de tan nerviosos y enfadados que estaban. Mi padre decía que los toros eran una fiesta bárbara y salvaje, de país atrasado. Mi tío replicaba, fuera de sí y chillando, que las corridas, los toreros, las manolas eran la sal y la pimienta de España y que mi padre no era castizo, español ni nada.
Cuando se acababa la bronca, mi padre sacaba un libro con reproducciones de cuadros de Zuloaga. Había algunas con toreros canijos y tuberculosos. Se les veían las piernas de alambre y la cara chupada, de pirulí, como “Pepillo” y “El Corcito”.
La taurofilia o la taurofobia han sido siempre una falsa medida simbólica de la España castiza y de la España moderna. Cuando en 1934, el ya famoso cartelista José Renau edite la revista Nueva Cultura, dejará meridianamente claro en el primer número que uno de los propósitos de la publicación es modernizar la cultura española. No cabe la menor duda de que aquel posicionamiento antitaurino de su padre arraigó en él.
Pero no siempre había sido así. No sabemos si es producto del espíritu burlón de Renau hacia su pasado. Se trata de sus propias palabras grabadas en las cintas de Manfred Schmidt en 1977.
Yo tenía más influencia intelectual de mi tío que de mi padre, mi tío era medio anarquista, medio republicano, medio liberal, mi padre era muy conservador. Mi tío me educó bastante. Todos los domingos me iba con mi tío, a pasear, a los toros, al teatro.
Así que a Pepito le gustaban los toros. No cabe confusión porque en otra de las cintas de Schmidt, Renau habla de una polémica que mantuvo en 1937, en la playa de Valencia, con Ernest Hemingway, y para apoyar su autoridad personal en dos materias, dice que él sabe de lo que habla:
Yo discutí con Hemingway contra eso, el anarquismo y los toros. Le dije: “Yo he sido fanático de los toros y del anarquismo, así que entiendo de eso.”
El Renau adulto fue tan enemigo de los toros como del anarquismo, una enemistad que no pasó del mero posicionamiento ideológico. Fue un comunista que mantuvo lazos de amistad con antiguos amigos anarquistas. Bien es verdad que no se sabe que tuviera también amigos toreros, como Picasso, que también fue, nominalmente, comunista.
Renau, después de confesar a Schmidt que su tío Monforte tuvo más influencia intelectual en él que su propio padre, cuenta una historia que fue decisiva, es decir, que pudo haber cambiado su vida, de modo que hoy en lugar de estar hablando de un artista quizá contáramos las aventuras de un valiente marino. Porque Renau le tuvo una afición muy intensa al mar durante toda su existencia.
Yo le dije [al tío Monoforte] que quería ser marino, pero que mi padre quería que fuera pintor. Y me regaló un libro el día que cumplí 15 años, el viaje de Darwin alrededor del mundo. Eso me produjo una gran impresión. Yo ya me había leído a Julio Verne y a Salgari enteros. Pero ese libro no era una novela, era verdad. Yo soñaba en el Beagle, en el barco donde viajaba Darwin, y yo me imaginaba dibujando las conchas, los animales, los vegetales nuevos, eso me volvía loco. Mi tío y yo nos conchabamos, hicimos un complot secreto. Él me apuntó a la Marina, porque a la Marina se tenía uno que apuntar a los 15 años, y sólo podían apuntarse los que habían nacido en puerto de mar. Y a pesar de eso, la armada española era tan pobre y tan vieja… que casi no había barcos, y el 70 por ciento de los que se apuntaban salían libres por sorteo. Sólo había plazas para un cinco por ciento de los que se apuntaban… Un día, mi padre no sé cómo se enteró y me pegó una paliza, riñó con mi tío, se disgustaron mucho. Pero ya no tenía remedio, ya no podía borrarme. Y claro, llegó el sorteo, en la Comandancia de Marina, en el mismo puerto, lleno de jóvenes, esperando que se les nombrara por esos altavoces de cartón. Total, que yo salí libre. Y la inmensa mayoría de los que quedaban libres empezaron a comprar vino y a celebrarlo, y de juerga, y yo estaba triste y me fui solo a pasear por el puerto, por la zona donde había veleros con mascarones de proa. Tenía ganas de morirme. Por otro lado, mi padre que tenía muchas amistades como restaurador, con la aristocracia valenciana, y uno de los aristócratas, el barón de Sanpetrillo era el jefe naval de Levante, era almirante. Y en vista de que no podía borrarme, le hablo para que, caso de que yo saliera, que me admitiera en la marina de guerra, en el crucero Blas de Leza, el más grande de la Armada. Yo me había hecho ya la ilusión. Y salí libre. Y para acabarlo de arreglar, al año justo de cuando yo salí libre, empezó el conflicto de China con los países europeos, y este crucero salió para China, Filipinas, Corea, Indonesia. Y yo estaba deprimido. Se había frustrado la ilusión de ver mundo, de ver mar.
Esto debió de producirse cuando el artista tenía 18 ó 19 años, es decir en 1925 ó 1926.