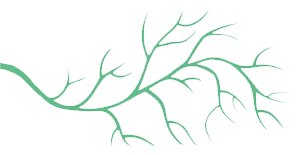Retratos paralelos de ayer y de hoy (Baroja, la novela y yo, 5)
Compartir
Una serie de Fernando Bellón
Dieciocho
Refresco mis limitados conocimientos literarios con relecturas de libros, pesca de artículos y documentos en Internet, y estudios nuevos para mí sobre el asunto Baroja. Uno de los primeros es el libro de Julio Caro, el antropólogo, Los Baroja. Julio parece un calco de don Pío en su visión de la vida y la naturaleza. Es una lectura valiosa porque Julio Caro conoció al hombre, el tío, antes que a la celebridad, y tuvo tiempo de conciliar ambas visiones, y de transmitirnos una estampa bastante completa.
La “memoria” agazapada durante casi setenta años ha saltado como una pantera hambrienta al escenario presente. Ha sido estimulada por un individuo rencoroso, el expresidente Rodríguez Zapatero, reforzada luego y esgrimida como un sable por políticos como él, y por advenedizos no movidos por el rencor sino por la ambición, la recua de sicofantes académicos y mediáticos.
La memoria siempre es histórica, pero la historia nunca es memoria, sino estudio contrastado que se vale de fuentes diversas y del concepto filosófico de cada historiador.
Hay miles de memorias personales publicadas sobre la Guerra Civil española similares a Los Perdedores de Vicente Fillol, citado en el capítulo anterior. Casi todas son valiosas. El libro De un tiempo, de un país, de Pío Moa pertenece a este género.
En La Transición de cristal, Moa analiza con instrumentos quirúrgicos de historiador fehaciente esa etapa decisiva en nuestra prosperidad actual, y señala con precisión los defectos, larvados entonces, sobre todo en la Constitución, que ponen en riesgo la estabilidad política en España.
En el único punto que discrepo de él es en la importancia de la intervención exterior en el proceso. Para Moa “fue un proceso eminentemente interno, a partir del desarrollo y las fuerzas políticas españolas”, lo cual es cierto, pero monitorizado desde Norteamérica y Alemania, siendo esta última modelo e intermediaria entre los intereses yanquis y UCD, primero, y el PSOE y UP-PP después. Del mismo modo debe interpretarse la deriva de la URSS en una Rusia debilitada, fomentada por la OTAN, hasta que ha llegado Putin y ha restablecido la iniciativa rusa, guste o no a la población y a los intereses antirrusos.
Relatos ficcionados también los hay, demasiado próximos a los hechos como para resultar convincentes, porque los hechos están impregnados de la suciedad de los intereses en juego.
Es como si Baroja se hubiera encontrado en una biblioteca recóndita, los veintidós tomos de Las memorias de un hombre de acción escritas y firmadas por Aviraneta y por Leguía. Imaginemos que los malabarismos literarios que hace Baroja con su supuesta tía Úrsula y con Leguía, el heredero de Aviraneta, responden a unos hechos ciertos y literales. Pura memoria. Como testimonio histórico valdrían poco.
Sin embargo, al ser Las memorias de un hombre de acción una ficción “basada en hechos reales” escrita muchas décadas después, un siglo en las primeras, lo que más vale no es la verdad de las batallas y de los conflictos que aparecen o se describen. Están bañados en realidad, como un bizcocho cubierto de chocolate: la masa, la materia prima, sostiene al chocolate, que es lo que más se saborea. Las novelas revelan la realidad de su tiempo mejor que los libros de historia. Otra cosa es que la historia que cuentan sea cierta o fiel a los hechos. La Guerra Civil de los novelistas republicanos no es la misma que la de los nacionales, la de los “rojos” es diferente a la de los “fascistas”, ambos apellidos mal medidos.
A mí como a la mayoría de los españoles la Transición me cogió por sorpresa. A la muerte de Franco no sucedieron los desórdenes temidos y pronosticados. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Nos decíamos los rojeras. Las masas obreras no se lanzaron a la calle. Los dogmáticos tardamos en comprender que ni había masas obreras radicalizadas ni la ciudadanía guardaba rencores a presión.
La acción del Grapo y de la ETA se basaba en un supuesto erróneo. Es posible que tuvieran el convencimiento de ser capaces de instigar una revuelta popular. Vivían en un delirio, porque era evidente que no se iba a producir, no había muestras ni nadie manifestaba ganas. Franco no sólo había ganado la guerra sino a la propia historia de miseria, degradación, explotación y caldero de odio en estado de ebullición. Luego se ha sabido, entre otras cosas porque lo han contado quienes lo vivieron, que los servicios de inteligencia soviéticos y de la República Democrática Alemana tenían contactos y puede que hasta entregaran fondos al GRAPO-PCR. Nunca fueron prochinos, pero pasaron a ser prosoviéticos de un modo súbito y sospechoso.
Pasar de la Ley a la Ley es algo que siempre ha irritado a los que hoy desentierran la memoria. El Grapo y ETA erraron en el cálculo de provocar al ejército. Sus acciones terroristas iban dirigidas básicamente contra la policía y los militares. Suponían que se alzarían de nuevo, asaltarían el poder, volveríamos al franquismo, y los grupos organizados de la izquierda leninista, la vanguardia del proletariado, encabezarían una rebelión que en si misma era imposible. No contaban con la potencia formidable de los intereses internacionales dominantes. Sin la CIA, los sindicatos alemanes y otros voluntarios intencionados, la Transición habría sido otra, quizá más sencilla, quizá más violenta.
Leer hoy panfletos y dictámenes políticos de la época muestra el delirio de los salvajes. A muchos nos costó llamarles asesinos. Pero los hechos se imponen sobre la manipulación y la mentira. ¿Por qué hemos sido tantos los demócratas rojeras que nos hemos hecho conservadores? Porque es preciso conservar para seguir edificando sobre lo existente. El extraviado juicio de la nueva progresía mantenida sostiene que una persona de izquierdas que con el paso del tiempo se ha vuelto de derechas no ha evolucionado, ha entrado en una franca decadencia. El problema es que la izquierda y la derecha son denominaciones que han perdido su sello y su origen. Pero nos estamos desviando de Baroja.
Diecinueve
Flores Arroyuelo coloca una trilogía llamada La Selva Oscura entre las novelas puramente históricas de Baroja Es una de las que yo no había leído, y lo termino de hacer para escribir mis impresiones.
La selva oscura comprende el tránsito de la monarquía a la república. Y lo hace, a la moda barojiana, plasmando hechos ciertos a través de personajes sin celebridad y sin autoridad. Empieza con La familia de Errotacho, franco española, de la que emergen algunos individuos rebeldes y estrafalarios que se verán envueltos en un asalto al territorio español a través de Vera de Bidasoa, para hacer que estalle la revolución, no para imponer una república, durante la dictadura de Primo de Rivera, en noviembre de 1925.
Baroja conoce el terreno y se documenta mediante conversaciones con personas que intervinieron o que presenciaron los hechos, y también con informes impresos, porque da los nombres y alias de los invasores y de los represores.
Los revolucionarios son sindicalistas anarquistas residentes en Francia, cincuenta o sesenta hombres reclutados en París y en San Juan de Luz, dirigidos por tres que luego serán condenados a muerte, y otros que se retiraron a tiempo. Uno de los narradores-recopiladores es un médico nacionalista vasco. Aparecen militares, carabineros, ciudadanos liberales, gente del pueblo.
Un personaje excepcional es el de Margot, hija de la mujer que vive en Errotacho (“el molino viejo”, en vascuence), y que al contrario que la mayoría de sus hermanos no es persona desquiciada por la vida o por la biología, se hace enfermera y acaba trabajando de asistente sanitaria en Madrid al servicio de una familia arstócrata.
“Había en ella como una personalidad dormida, que prometía ser avasalladora; cierta inocencia como del cuerpo, quizá más peligrosa para sí misma y para los demás que la malicia corriente de las muchachas de su edad”, la describe el médico Arizmendi, que la hace ayudante en sus intervenciones quirúrgicas, y está enamorado de ella sin atreverse a manifestarlo. Margot progresa, rechaza varios novios y amantes, y espera una oportunidad que llegará al final de la novela siguiente.
Los daguerrotipos barojianos se suceden: los preparativos de la invasión, el paso de la frontera y los tiroteos insensatos de los atacantes, la descomposición de los distintos grupos invasores al no sentirse apoyados por un levantamiento, la intervención de la guardia civil y los carabineros que los va cazando como conejos, y acaban con los dos procesos que sufren los cabecillas y su ejecución.
Esto último es lo que parece aberrante a los personajes literarios intermediadores, que recogen los testimonios de los protagonistas. No puedo asegurar que las descripciones y los descalificativos que hace Baroja en La selva oscura de los militares y de los políticos, del rey Alfonso XIII y su parentela sean las más feroces de su novelística. Pero lo que resulta evidente es que el autor no deja títere con cabeza. Luego estuvo a punto de costarle eso, la cabeza.
El cabo de las tormentas se centra en el fallido golpe de estado de los militares Fermín Galán y García Hernández en Jaca en diciembre de 1930. Como en la novela anterior no se narran los hechos en sí, pero a través de testigos directos e indirectos. Tres personajes de la primera novela, La familia de Errotacho, se desplazan a la ciudad oscense para averiguar si uno de los hermanos aventureros de Margot está implicado en el pronunciamiento. El viaje real a Jaca lo hizo Baroja en 1931, constituida ya la República. Tomó apuntes al natural y habló con personas que habían vivido el acontecimiento.
El novelista compara los dos sucesos, y ensalza el de Vera por su carácter anárquico, que considera un ejemplo para el drama literario, mientras que el golpe militar fracasado es una acción cuartelera sin valor ni literario ni político. Ángel Martínez de Salazar, en su El señor de Itzea asegura que el anarquismo es patológico, pero literario y pintoresco.
La última parte de la novela describe la instauración de la República, cuando “Madrid tomó un aire carnavalesco”. Los personajes que antes fueron a Jaca y algunos más están en Madrid, observan y comentan lo que sucede en la calle. Las palabras de Baroja son despiadadas.
“En los autos y camiones venía una multitud sudorosa, con el rostro inyectado. Iban chiquillos de voz gatuna, viejas gordas con aire de ballenato, entre obreros y supuestos trabajadores que parecían chulos”. “Toda la multitud harapienta de los barrios bajos y del extrarradio invadía las calles céntricas y las proximidades de Palacio”. “Unos neófitos de la Juventud Comunista, con la cabeza descubierta y un aire sentimental, cantaban himnos tristes con voz lánguida. Unas chiquillas, con voz agria y pronunciación madrileña, decían en su canción: somos los hijos de Lenin”.
Los personajes pasivos de El cabo de las tormentas, se extrañan de que no se produzcan asaltos y algaradas sangrientas, dado el dominio del populacho. Pero todavía no ha pasado un mes del tránsito, y empiezan a arder conventos y colegios religiosos en Madrid.
Este episodio real y cierto me lo contó mi tía y confirmó mi padre, que no hablaba nunca de su experiencia infantil y juvenil en esos años violentos: en la calle Bravo Murillo, entraron las hordas en el colegio de los salesianos, donde él estudiaba, tiraron los libros por la ventana y los prendieron fuego en mitad de la calzada. El chaval Antonio Bellón rescató unos cuantos, que conservó en su biblioteca, un viejo libro de recetas de cocina francés y otros que no puedo precisar. Mi padre fue siempre un hombre cabal, amante del orden y de derechas. Recibió lecciones históricas contundentes.
Fue aquella de mayo del 31 una proclama fracasada de revolución que costó vidas y patrimonio. Hubo un momento en que se esperaba la aparición de un aviador célebre en la Puerta del Sol (¿Ramón Franco, hermano del general?) para instituir otro cambio de régimen, el anarquismo o el bolchevismo. No pasó nada, salvo los incendios salvajes.
Se preguntan en una tertulia los de El cabo de las tormentas quién va a gobernar, y alguien responde: “¡Qué sé yo! Se ve que quieren crear una seudoaristocracia republicana que se dedique a la oratoria y a la pedantería”. Y luego, “Para mí, con el tiempo, la solución la dará una dictadura de gentes inteligentes que intenten equilibrar con justicia las fuerzas del país y avanzar un poco en el bienestar general”. Reflexiones anticipatorias de Baroja.
Acaba la novela con la boda de Margot con un antiguo novio de juventud, que vuelve de California a Guipúzcoa. Ambos viajan a Nueva York convencidos de que en tres años podrán regresar a su casa.
La tercera parte es Los visionarios, y no tiene centro ni argumento, es una sucesión de reportajes. Son estampas principalmente de Andalucía, por donde circulan los personajes de las novelas anteriores para observar el desarrollo de la República al sur de Sierra Morena. El único trazo visible es el viaje de los peregrinos en busca de la revolución en marcha.
Conversan al principio de la narración sobre la evolución de la política. Uno de ellos es un marqués de poca monta, que atribuye la pérdida de la monarquía a la debilidad del rey. Se retrata a Alfonso XIII como un tipo miserable, cobarde y petulante. La prensa extranjera le valora, “Pero eso, ¿qué valor tiene? Son las mismas gentes que creen que las españolas llevan la navaja en la liga y que los grandes de España son toreros”.
Luego el grupo se va de viaje en automóvil hacia Talavera, duermen en Trujillo y al día siguiente entran en Sevilla donde permanecen algún tiempo, con algún viaje a cierto latifundio y a Córdoba.
En todas partes recaban información, visitan a personajes implicados en la rebeldía, casas del pueblo, albergues anarquistas, un médico comunista y utópico, un latifundista salvaje y su oscuro sirviente, uno de los hijos de la familia de Errotacho. A través de ellos Baroja nos pone al corriente, con soberbia técnica de reportaje, de lo que se vivía en el campo y en la ciudad, una multitud inconexa de visionarios de todas las ideologías, y el latifundista cruel, que en la novela aparece con una visión muy capitalista y rentable de sus inversiones, con un ingeniero agrónomo dirigiendo los cultivos. Su comportamiento es tópico, chulesco, abusivo, pero su figura no es la del absentista. España estaba cambiando sin que sus contemporáneos se dieran cuenta.
La cantidad y calidad de los datos que el escritor nos proporciona es abrumadora. Yo no había oído hablar de estas novelas que definen muy bien el espíritu de ese tiempo turbulento. Es como si las escondieran por pudor. El resumen que hace de ellas el estudio de José Carlos Mainer es muy completo, pero se nota que le molesta el apresuramiento con que las escribió el novelista, y quizá también su fobia republicana. Ángel Martínez Salazar, otro de los glosadores de Baroja, pone las mismas objeciones a su trabajo. No puede decirse que sean un ejemplo de relato refinado, pero si uno se pone a juzgar a Cervantes o a Calderón, encontrará defectos solemnes. Lo importante de un escritor es el conjunto de su obra o de cada una de sus obras. Los análisis bajo la óptica de la teoría literaria, del academicismo, no sirven más que para los doctorandos. Salvo el de Flores Arroyuelo, que es excepcional.
Yo he disfrutado de la lectura de La selva oscura lo mismo que en las tertulias de mi juventud en mi familia, con tíos de varias ideologías, cuando cada uno contaba lo que había vivido, sufrido y observado. Salvo mi padre, que intervenía poco.
A Baroja su trabajo documental estuvo a punto de costarle un disgusto. Cuando estalló la sublevación militar en África, grupos de asesinos populares, por llamarles de algún modo, fueron a buscarlo a su casa en el barrio de Argüelles, pero se encontraba en Vera. Allí una banda de requetés, los cafres del otro bando, le detuvo y lo trasladó a una mazmorra. Hay varias versiones sobre su liberación, incluida la de Baroja; esto es algo que proporciona empaque literario a la aventura. Según la más célebre, si no interviene un militar con sentido común le fusilan. Le recomendó que pasara cuanto antes a Francia. ¿Se habría convertido Baroja, que abominaba de la República y del Frente Popular, en un segundo García Lorca? Otro miembro de su generación, Ramiro de Maeztu fue detenido en Madrid y fusilado por el delito de pensar lo contrario de quienes le apresaron, y no arrepentirse.
“La actitud de Pío Baroja ante la guerra civil española” es un artículo con datos interesantes. Lo firma Eutimio Marín, de la Université Aix-en-Provence, Revista Cahiers du monde Hispanique. 1975. Hace sin embargo una afirmación sectaria: “el peso de sus prejuicios y su aplastante cultura política le inhabilitan a Baroja para hablar de la Guerra Civil con conocimiento de causa”. Progresismo dixit.
Julio Caro, en Los Baroja, dice: “Para un hombre atento a la realidad, como mi tío Pío, lo que ocurrió desde 1930 a 1936 estaba lleno de interés, aunque también viera los peligros. No había episodio por pequeño que fuera que no le produjera curiosidad. Sobre todo, lo que ocurría en la calle era lo que más le preocupaba. Su desprecio por la actividad de los políticos en las Cortes, mítines, etc., contrastaba con la atención que ponía en saber lo que hacían los grupos de jóvenes, banderizados en sus luchas de barrio.”
Veinte
La República y la Guerra Civil españolas las viví en el cuarto de estar de mi casa o en las de mis tíos, que lucharon en bandos contrarios. Los relatos y las discusiones eran apasionantes para mí, es espectador, y para los contertulios. Podía haber discrepancia entre ellos, pero no enfrentamiento. Eso sí era memoria histórica. Algo parecido a lo que el Baroja niño escuchó de las Guerra Carlistas.
La Transición del 76 al 79 la viví como un tiempo turbio, desasosegante. Una imagen grabada en mi memoria es un epítome de la época. Acudí con mi entonces mujer a cierta manifestación (supongo que autorizada) en la calle Bravo Murillo a la altura de Tetuán. Éramos bastantes, y creo que el lema era contra los Pactos de la Moncloa. No sé cómo iría yo vestido, pero me parecía que los congregados éramos una masa de desharrapados, avanzando por una avenida polvorienta sin aceras, y entre edificios de fachadas en sucio abandono. Yo había traído a mi mujer de Alemania, y ella había encontrado un trabajo estupendo como secretaria del presidente de cierto banco. La pobre estaba hecha un lío, es decir, yo le hacía un lío, porque estaba arrepentido de haber vuelto de Alemania a aquel país sin futuro, y me había empeñado en largarme de él. Hasta que no lo conseguí, con destino a Australia, no descansé. Salimos para Sydney con nuestra hija en febrero de 1982, un año después del golpe de Tejero, que para mí fue la evidencia absoluta del destino de mi patria, de la que quería borrarme.
Algunos de los relatos que escribí en aquellos años tenían que ver con los escenarios no oficiales de la Transición. Hay uno, sin embargo, que me falta por hacer. Se trata de un hecho cierto que me comentó un chavalito de las Juventudes Comunistas a quien conocía a través de antiguos camaradas.
Les había tocado acudir a Arganda de Rey, ciudad muy cercana a Madrid, con un montón de carteles del Partido Comunista recién legalizado. O sea que debía de ser en abril de 1977. Fueron de noche para no provocar emociones entre los “nacionales” residentes. No tuvieron problemas. Además, iban acompañados de algunos tíos cachas por si acaso. En cierto instante, uno de los guardaespaldas les señaló a un viejo que les seguía desde hacía rato. Dejaron que se acercara y les hablara. Resultó ser un antiguo comunista del pueblo, que les entregó una lista con los nombres de “los que hay que detener y fusilar”. Mi amigo el chavalito se quedó lívido. Luego me contaba riendo la atrocidad.
De mis dos colecciones de cuentos, la primera, Harbour Bridge contiene algunos relatos de la Transición que he citado: “Bienestar, Sexo y Cariño y “La sombra de una mirada”. La segunda, Callejón sin salida, se refiere a la época que se supone cerró la Transición, y algunos llamaron “El desencanto”. Cuando las reviso veo en ellas pocos rasgos barojianos. Sólo el empeño de no colocar protagonistas de relevancia política o económica, sino pueblo llano, individuos como yo, despistados, frustrados, incapaces de medrar en un escenario en el que todo eso está permitido y premiado. Todavía no he colgado Callejón sin salida en Perinquiets-Libros, pero no tardaré en hacerlo.
Veintiuno
Uno de los rasgos más dañinos de la Transición fue la contraposición de las obligaciones políticas con la rutina familiar. Todos los viejos amigos rojeras casados o con pareja, muchos de los cuales se decantaron por la rosa después de octubre del 82, se separaron, sin excepciones. Ellos y ellas. También fue la época del ascenso de la mujer al protagonismo político, lo que dio lugar a rupturas impensables.
Lo más gracioso de esto es que durante los años de la Transición, el trabajo político no estuvo gratificado ni pagado. Tardó en llegar el momento en el que algunos pudieron abandonar sus empleos o escapar de ellos por motivos sindicales. Así que durante largos meses los rojeras trabajaban las horas contratadas y luego otras tantas en sus obligaciones políticas. A esto no estaban acostumbradas las mujeres que, además, también eran rojeras, y participaban en la lucha o en la acción política legal. Con frecuencia eran ellas las que rompían y se quedaban con las criaturas. Y se daba el chusco caso de que unos y otras se liaban con las y los ajenos, encerrados en un callejón sin salida, tapada por ellos mismos.
Este efecto tremendo de las separaciones lo he reflejado en algunos de mis relatos, en especial los todavía no publicados, que pertenecen a otra época, pero que tienen su causa raíz en la famosa y destartalada Transición. Yo también me separé, aunque mucho después, porque llevo a la familia cosida con bramante.
Al preparar mi biografía Renau. La abrumadora responsabilidad del arte, descubrí que los efectos de la política como bomba de fragmentación no era nuevo. Lo reflejé en el capítulo VI, “El jardín feraz del moderno progresismo español”, en referencia a los intelectuales y cofrades de la pluma y del arte (els sabuts de tota mena) que se reunieron en el Congreso en Defensa de la Cultura de Valencia en 1937. Han dado buena cuenta de él Gonzalo Santonja (flamante consejero de Cultura de Castilla y León por VOX, en el momento de escribir estas líneas) y Andrés Trapiello entre otros. Cabe decir que la bibliografía más frondosa se debe a los herederos presentes de aquellos sabuts.
Al evocar a mi yo progre de antaño, me refiero a mi juventud, me veo un calco, un clon (o clown) de los sabios de todas las categorías que vivieron a sus anchas en el viejo Hotel Palace de Valencia, y en otros, a sueldo del gobierno republicano.
Veintidós
Salí huyendo de España y de su transición, según he anticipado más arriba, en febrero de 1982. Entre mi regreso de Alemania y esta salida intempestiva me acomodé a lo que muchos rojeras hicimos entonces, “buscar faena” donde la hubiere. Primero trabajé en el diario “El Alcázar” de confeccionador o maquetador, porque hasta 1985, más o menos, la forma de editar un periódico era meter los textos en una maqueta previa dibujada a medida, que se convertía en una rama (un cuadro bien apretado) de plomo y luego en una serie de recortes de colunas de texto impresas a la inversa que se montaban sobre una horma de papel y de ahí se llevaban a la rotativa o la rotoplana.
Creo que por aquel entonces me había afiliado a UGT. Una de las razones de este salto fue pragmática. Cuando se fundó “El País”, me presenté como tantos jóvenes periodistas a la redacción en ciernes. El que me entrevistó fue Martín Prieto que, con Juan Luis Cebrián, habían hecho pinitos democráticos en el diario vespertino “Informaciones”. Rafael Gómez Parra, personaje curioso que merece una novela, fue quien me lo indicó. Y yo fui tan ingenuo que le dije a Martín Prieto de parte de quién venía. Gómez Parra era maquetador de “Informaciones”, y yo aspiraba a lo mismo en “El País”, porque le tenía pavor a la selva de los reporteros de aquella época, casi todos compañeros míos en la EOP, que se batían el cobre con audacia, tenacidad y con frecuencia con malas artes. Pero Gómez Parra, además de maquetador era una especie de agente del PCE (r), que empezaba a significarse en ese momento. Martín Prieto me identificó a mí con Gómez Parra, y ni me llamó para decirme que no había tenido suerte. Había que agarrarse a un clavo ardiendo.
Gómez Parra es el autor de una historia del Grapo, El Grapo, los hijos de Mao, en la que detalla su origen y desarrollo. No me he parado a compararla con el libro de Pío Moa De un tiempo, de un país; valga saber que Moa no siente ningún aprecio por Gómez Parra que, hasta la última noticia que tengo de él, era un filoetarra ideológicamente hablando
Trabajar en “El Alcázar” era un estigma. Pero hacerlo de maquetista lo perdonaba. A mí me hacía gracia esta paradoja, y a veces confesaba mi empleo a alguien que me conocía, y le dejaba lívido. ¿Me había vuelto facha de golpe? En cierta forma me había convertido en un burgués tópico: mi mujer, secretaria de un banquero, yo en un diario franquista, y con una hija. Afiliarme a UGT tuvo su rentabilidad. Llegué a trabajar para la Unión Provincial de Madrid con motivo de las primeras o las segundas elecciones sindicales libres. Coincidí con otro personaje de novela, en este caso de novela histórica. Se trata de Rafael Jiménez Claudín, un periodista eficaz y serio, legal, como se dice ahora, y buen amigo. Era sobrino de Fernando Claudín. Y tenía gran entusiasmo por el PSOE, más bien de su ala izquierda, no porque fuera muy de izquierda, sino porque consideraba que allí se encontraba la honradez, y no el oportunismo.
En una visita que hice a un edificio de las federaciones de UGT en la Avenida de los Toreros, trabajando ya en “El Alcázar”, Rafael me presentó a Jesús Montesinos, periodista valenciano que se disponía a marchar a Valencia para ser redactor jefe de “Diario de Valencia”, una iniciativa de otro periodista excéntrico, J.J. (Juanito) Pérez Benlloch y algunos capitalistas liberales y de filia catalanista de Valencia. Me ofreció contratarme como maquetista. Acepté, y me marché a Valencia.
Es algo que carece de importancia, pero de lo que presumo de vez en cuando. Varias veces visité aquel centro de UGT para hablar con Montesinos, que era el encargado de prensa del sindicato de Enseñanza. La secretaria general era Carmen Romero, la mujer de Felipe González, todavía en la oposición. Y Montesinos me la presentó, a ella y a sus hijos, de diez o doce años calculo.
Aquellas experiencias me sirvieron para escribir luego dos relatos de los no publicados, “Callejón sin salida” y “Desafío”: un sindicalista agobiado por su triste destino, y un intelectualillo que se encumbra y se hunde durante un viaje en autobús. Ya he dicho que son relatos entre el dadaísmo y el surrealismo. Y otro que está incluido en Harbour Bridge, “Encuentros fortuitos en el jardín”, que incluye evocaciones de la guerra de Yugoslavia y uno de los atentados de ETA en la capital de España, es decir, posterior a esa época.
Pasé casi un año en “Diario de Valencia”, lo necesario para preparar los papeles para ir con la familia a Australia.
Tengo dos anécdotas soberbias de ese año.
La primera es que una semana después de llegar a la redacción se produjo el golpe de Tejero y Milans del Bosch llenó Valencia de tanques.
La noticia cayó como una bomba en la redacción. Nos dedicamos a destruir pruebas de nuestra causa o afiliación. Yo rompí el carnet de UGT en cachitos y los fui tirando a varias papeleras. Telefoneé a mi mujer a Madrid y prácticamente me despedí de ella, me veía encerrado en la plaza de toros de Valencia. Mi hija estaba con sus abuelos en un pueblo cercano a Valencia. Mi suegro, que había sido militar franquista durante la guerra, dijo algo así como “Qué se le va a hacer”. Estaba lejos de confraternizar con los sublevados, pero le parecía algo natural de la civilización española organizar golpes de vez en cuando.
Se presentó en la redacción un teniente acompañado de un cabo. Preguntaron dónde se podían instalar. Se veía que estaban incómodos, y querían distanciarse de la sala de redacción. Les metieron en una especie de sala de espera, y allí se estuvieron hasta el repliegue de los tanques que Milans del Bosch había sacado a pasear.
J.J. Pérez Benlloch dijo algo así a la redacción acollonada. “Volvemos atrás. Tirad a la papelera todo lo que estáis preparando de política, y vamos a hacer un diario como los de Franco”. Nadie se sublevó, aunque hubo murmullos de disgusto. Era una decisión sensata y pragmática.
De madrugada, después del discurso del rey, un compañero de deportes y yo nos fuimos a la calle con mi coche, un R-4 amarillo, a ver qué pasaba. Los tanques se retiraban. También el del ayuntamiento y el del gobierno civil, que estuvieron enfilando los cañones a la fachada. Había dos nidos de ametralladoras instaladas a ambos extremos del puente de Ademuz, y vimos cómo las desmontaban.
Hay un libro en el que se nos pidió a varios periodistas y a algún político, creo, que escribieran su recuerdo del 23 F. Es bastante divertido, aunque de una sinceridad suavizada. Y también susceptible de fallos de memoria. En mi relato inicial yo incluía a una compañera periodista que ni siquiera trabajaba en el diario. No sé cómo se coló en mi cabeza. Menos mal que le di a leer el manuscrito y pude corregirlo.
La segunda anécdota tiene que ver con Pío Moa. En 1981 estaba Pío recorriendo el camino hacia el conservadurismo y el orgullo de ser español. Me suena en la memoria que tenía una buena relación con Gonzalo Fernández de la Mora y con Ricardo de la Cierva. Ignoro por qué caminos había llegado a ellos. El caso es que me telefoneó a la redacción con una propuesta muy periodística. Si podía publicar en “Diario de Valencia” una entrevista con él. Venía a ser eso un scoop, una primicia. Pío quería asegurarse determinadas declaraciones en la entrevista, y me preguntó si me importaba que él la trajera hecha. Siendo algo vital para su “reintegración” me pareció que no podía negarme. Quedó en venir a Valencia a entregármela personalmente. No le importaba que yo la firmara, pero a mí sí, y me inventé un seudónimo cualquiera.
Es el caso que llevé la entrevista a Jesús, que entonces había sustituido a J.J. en la dirección del diario, le interesó y la dejó sobre su mesa a la espera de un momento adecuado.
Pasaron los días, las semanas, y la entrevista no salía. Pío me llamaba, quería saber qué pasaba, si había algún problema, porque el asunto era importante para su rehabilitación. Pregunté a Montesinos por qué no la publicaba, y me dijo que había desaparecido de su mesa. En otras palabras. Alguien había entrado, la había visto y la había quitado de en medio. No tardé en saber quién había sido, y fue por mi prurito vanidoso. Por fortuna conservaba yo una fotocopia de la entrevista. La busqué y me la llevé a la redacción. Con ella en la mano, me dirigí al despacho de Montesinos. En el camino me crucé con cierto periodista joven y audaz, al que enseñé los papeles para darle envidia por el scoop. El tipo los miró y no pudo evitar murmurar “Eso es mío”. Yo seguí andando, caviloso. Me costó admitir la sucia verdad. Este tipo se hizo corresponsal de guerra en el Líbano, luego formó parte de la redacción de “El País”. Y ha terminado dirigiendo una revista joven y audaz como él, que se identifica con la quintaesencia del periodismo ético y progresista. No me duelen prendas, y le considero un buen profesional. Le encontré en Jerusalén en cierto viaje mío como enviado de Canal 9. Él formaba parte de los periodistas bragados en acciones de guerra y otras desventuras humanas. Seguía siendo un pretencioso, un cretino, y se burlaba de los recién llegados como yo a esos escenarios en los que ellos tenían la exclusiva. Menudo pájaro.
He sufrido el “supremacismo” moral y profesional de antiguos compañeros. En cierta ocasión siendo yo informador deportivo de Canal 9 en Madrid (no entraré en ello porque esto requiere otra novela), me encontré en no sé qué acto (no deportivo, desde luego) a Joaquín Estefanía, otra eminencia del periodismo y antiguo compañero de la E.O.P. Le dije cual era mi cometido en aquel momento y me soltó que menuda sorpresa, que él me tenía por un líder, un hombre con madera de periodista duro, supongo que refiriéndose a mi etapa de delegado de curso. Me figuro que fue un alivio para él verme “degradado”, porque eso es la prueba que necesitan los alacranes para sentirse especiales, elegidos, resistentes, valientes.
Menudos pájaros.
Veintitrés
Yo me fui a Australia con la idea de olvidarme de España, hacerme australiano, aprender bien inglés y escribir mis novelas en ese idioma. Las circunstancias no me fueron favorables, más que nada porque yo no las facilitaba. Nada más llegar con mi familia, el gobierno conservador perdió un poder que mantenía desde 1975, tras la destitución de Gough Whitlam, un laborista épico que retiró a su país de Vietnam, construyó el estado del bienestar y convirtió a Australia en un edén socialdemócrata.
Ganó las elecciones Bob Hawke, un laborista con aspecto de gallo de pelea.
La experiencia de aquellos años en España y Australia se refleja en mi novela Edad de ruinas, está colgada en Perinquiets-Libros. Utilicé mis propias experiencias, un emigrado común y corriente, elevadas a la categoría de un compañero de la EOP que dejó la escuela, marchó a Inglaterra y se casó con una británica. Se puso a trabajar en un banco, aprendió a manejarse en el mercado de monedas, y terminó en Singapur, trabajando a lo bestia y ganando mucho dinero. Me puse en su piel, y conté mi propia vida. Edad de ruinas es el título de un capítulo de A Short History of Australia, del profesor Manning Clark, autor de una edición en varios tomos.
Siendo un español atípico en las Antípodas, puse en funcionamiento mi reserva periodística, conocí a cientos de personas de todos los ámbitos, muchos de ellos y ellas magníficos hombres y mujeres australianos, casi todos de origen irlandés, y recopilé cantidades ingentes de material. Lo utilicé en Edad de Ruinas, una década después, ya en España, y en bastantes narraciones que escribí allí y aquí. Harbour Bridge, el puente monumental de la ría de Sydney es uno de los cuentos que contiene esa primera colección mía. Muy posteriormente escribí al alimón con mi segunda mujer, la dramaturga Antonia Bueno, Walzing Tirisiti, una obra de teatro en la que vierto sentimientos y experiencias, esta vez en el cuerpo de una española que llega a Australia con su familia; su padre vuelve a España y su madre prospera en las Antípodas y se casa con un parlamentario aborigen.
El teatro es otro de los géneros que he probado, gracias a los conocimientos y recomendaciones de Antonia. Algunas de las piezas que he hecho las considero buenas, pero dudo que alguien más de la caterva de los modernos críticos y autores dramáticos esté de acuerdo. Mi técnica es regular, y aunque los trazos dadaístas y surrealistas siguen presentes, es una narrativa contenida, realista, sin retorcimientos, vómitos ni sadomasoquismo.
De todo esto se deduce que no olvidé España, sino todo lo contrario, no me hice australiano, no llegué a aprender el inglés necesario para ser literato, y empecé a recapacitar sobre mi país, la literatura, la política y yo. Baroja fue uno de mis pilares. Me llevé cuatro tomos de sus obras completas y los utilicé como terapia.
Algo chusco. El compañero de la EOP con experiencia financiera de cuya experiencia me serví para Edad de ruinas, regresó a España con su familia multiétnica. Se buscó con habilidad la vida en el PSOE, donde debió de asesorar sobre finanzas, y aprovechó para asesorar a su propio bolsillo. Debió hacerlo a lo bruto, y acabó en prisión, una de las corruptelas poco conocidas del partido de la honradez.