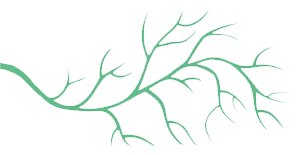La formación del novelista (Baroja, la novela y yo, 2)
Compartir
Una serie de Fernando Bellón
Cuatro
Mi salto de Azorín a Baroja fue traumático. En viejos papeles de mi adolescencia compruebo que mi estilo fue azoriniano hasta los 17 años.
Es posible que el tránsito me lo facilitara un disgusto en la primavera de 1967. Recién muerto Azorín, tuve la desafiante idea de redactar una carta con retórica estereotipada y doliente, que pasé por el aula de primero de Comunes de Filosofía y Letras para obtener firmas. Dice el ABC del viernes 19 de mayo de aquel año, que “acompañan el texto más de cien firmas”. Recuerdo lo mal que lo pasé con el papelito en la mano, autor de algo que no tenía que ver ni con la guerra de Vietnam, ni con la democratización del Régimen, ni con los problemas que se vivían en aquel entonces y a los que se hacía frente con abajofirmantes. Casi todas estaban cocinadas por grupos clandestinos (poco clandestinos, la verdad) o interesados. La mía era un producto de la espontaneidad, el fervor y la inocencia.
Compré el ABC durante varios días hasta que vi la carta: “Firmas mozas en homenaje al maestro Azorín”. La única firma que recogía el diario era de I. Dorado Nieto. Nunca supe quién era, uno de los que firmaron más cerca del texto. Si lo hubiera conocido, le habría buscado y le habría abroncado, a sabiendas de que la culpa de mi anonimato era de mi ingenuidad.
Yo quería haber utilizado la carta con mi firma para exhibirla donde pudiera hacer efecto, y me tuve que guardar el recorte, hoy amarillento, pegado en un cartón.
Copia literal de un manuscrito a estilográfica, con letra pequeñita y legible, fechado el 26-5-66, cuando yo estudiaba Preuniversitario en un colegio de curas. Se titula “El Mar”.
Estoy sentado en el asa de un botijo. Del pitorro sale agua porque yo le aprieto el techo. Debajo de mí hay una mujer duchándose. El agua sale fresca y clara.
Lejos, una casa con una chimenea negra coronada de un filete blanco. Yo, en un acantilado, sobre la agarradera roja de un botijo que rezuma.
Miro hacia abajo y no me da vértigo. De la pared brotan unas rocas cubiertas de verde. Hay unas chumberas en el recuesto con pintitas negras. La palas de los nopales son traidoras. Pienso que las toco; en mis manos noto calambre y dolor. Retuerzo y sobo las manos. Las veo llenas de miedo y extrañeza. Las hojas gruesas están lejos y yo durmiendo en el asa roja no puedo doblar los dedos. Tengo muchas hormiguitas invisibles que muerden con sus mandíbulas mis palmas.
Me río, me río a carcajadas. Me hace gracia el mar absurdo que no deja de hacer espuma blanca sobre su lomo.
Es la primera de cincuenta cuartillas manuscritas con estilográfica. Piezas cortas con títulos azorinianos: “Kant”, “Deseo (Anhelo pasajero)”, “Una gitana (Sueño lúcido)”, “Los viejos (Un paseo)”, “El tren”, “Los mosquitos”; estos tres últimos más largos.
Una nota muy corta posterior indica que estaba leyendo Los Orígenes del Español, de don Ramón Menéndez Pidal. Dice: “Aún no lo entiendo”.
También encuentro una poesía a Azorín que termina así:
Su estilo es miel sabrosa,
Azorín es poeta de la prosa.
Al revisar estas composiciones advierto que están bien escritas. Pero además cuentan con un cimiento literario e imaginativo sólido, con huellas surrealistas, algo propio del joven Martínez Ruiz. Yo entonces tenía 16 años.
El zambullirme en los papeles manuscritos en mi juventud he encontrado unos quince cuadernos escolares, y en los años de madurez llegué a llenar otros siete u ocho. También he encontrado unas cuarenta carpetas con decenas de folios y holandesas, muchos de ellos a máquina. Desde 1985, en que compré mi primer ordenador, debo de tener almacenadas cientos de páginas de procesador de textos.
Esto no lo digo por pavonearme, sino porque la profesión se alcanza con la práctica. Y todo este material escrito es el fondo del que han ido saliendo las novelas y los relatos colgados en la revista digital Perinquiets-Libros, de los que tengo por colgar y de los que están saliendo todavía de mi mano.
Cinco
En mi primera novela, escrita en Australia en 1983, un experimento que me aportó confianza en mi capacidad literaria, empiezo un capítulo con estas palabras: “No hay maestros. En la vida no hay maestros, no hay doctrina, no hay método”.
La huella barojiana es incuestionable. También evidencian una preocupación que me embargó durante décadas. Yo no tuve ningún maestro vivo, presencial diríamos ahora. Y como he dicho, cada vez que intentaba encontrarlo me llevaba una decepción o me sentía un imbécil. Una de esas ocasiones me pasó en la cárcel de Carabanchel, como preso político (estuve un mes, nada en comparación con los que llevaban años) en 1974. Se me ocurrió enseñarle unas poesías amatorias y sociales a Marcos Ana, el poeta del Partido Comunista. Las leyó y me dijo que eran tópicas, que es lo que escribían muchos poetas aficionados en prisión, en especial los jóvenes. Me puse rojo de vergüenza.
No era un maestro y pretendía serlo, y sus poemas son el colmo del estereotipo. Sinn embargo es posible que Marcos Ana tuviera razón.
Durante mis estudios de periodismo tuvimos un profesor valenciano de Literatura que escribía versos y novelas, Alfonso Albalat. Organizó una tertulia con algunos alumnos. En las reuniones destacaba un compañero rengo de una pierna por un accidente de automóvil, que después tomó fama en Prisa. Era su verbo navajero, cruel su astucia, su ingenio sarcástico, mala su leche, y era de buena familia.
Este chico me cogió una manía especial, aunque en realidad machacaba a todos los que le discutían. Siendo un guerrero invencible en estas batallas, no había forma de oponerse a él sin salir malherido.
Mi reacción fue bastante simple: me hice comunista. El primer paso fue perder la fe católica, tránsito que me facilitó un jesuita, también alumno de la Escuela Oficial de Periodismo, que necesitaba el título para dirigir un opúsculo. Asistí a algunos retiros supongo que apostólicos. Salí de ellos hecho un ateo.
El comunismo fue para mí, además de un sustituto de la fe católica, un espacio de seguridad moral y política, que es lo mismo. Una trinchera frente a la mentira, la vanidad y el medro. Un infeliz como yo lo tomó en serio, y casi lo dejó todo por la causa. El mes que estuve en la cárcel de Carabanchel me sirvió de aviso y correctivo. La teoría o la hipótesis comunista puede parecer loable. Pero la práctica de la política comunista es un camino lleno de trampas. Como la de todas las doctrinas realmente existentes, trampas para los ingenuos. En Roma ingenuus era el que había nacido libre, y había tenido el camino de la vida despejado; mientras que el liberto, también ciudadano, era una segunda categoría. Estaban acostumbrados a la opresión y al engaño, y sabían abrirse paso con más eficacia. Yo era un ingenuo de la clase media española emergente, gracias a la estabilidad y la prosperidad experimentadas durante el franquismo. Es mi memoria histórica, la personal, la única que puede haber.
Todo esto viene a cuento de mi impericia para jugar con mediana habilidad la partida de abrirme un hueco en el territorio de la literatura. Pude haber aprendido, pero es muy posible que no quisiera. Es decir, toda la responsabilidad es mía, sin que esto signifique que ese territorio sea un lugar accesible sin más. La EOP estaba repletita de ingenui (según el significado latino) de las mejores familias, y yo, de una clase media emergente, debía estar entre los más ingenuos (según la acepción de la RAE) de los libertos.
La prueba manifiesta es que, siendo ya un militante del PCE, se nos encomendó la labor de unir a la escuela a una huelga general de estudiantes. En aquellos momentos éramos dos camaradas en la EOP, Pío Moa y yo, si la memoria no me falla; en la Escuela de Periodismo de la Iglesia estudiaba Marcel Camacho, el hijo del sindicalista encarcelado. A mí me habían elegido delegado de curso (menuda imprudencia), y me tocó dar la cara. Carezco de carisma, de retórica y de dotes de organización. No recuerdo cómo enderecé mi discurso, temo que fue confuso. Pero eso no fue el problema, la mayoría de los discursos que se hacían en el medio universitario eran confusos, pero si el que los pronunciaba articulaba bien, el efecto era contundente. Me acuerdo de mi congoja en busca de argumentos. Deseaba salir corriendo de allí. Me retenía el compromiso y la vergüenza.
Entonces se produjo el milagro. Un guardia (un “gris”) se asomó a la puerta trasera del aula, y tras él intentaron entrar varios. Me quedé sin palabras, pero el follón que se organizó alivió mi angustia. Varios compañeros me arrastraron a la puerta que daba al pasillo en la cabecera del aula. Pronto los “grises” ocuparon el espacio, pero sin sacar las porras. Se abalanzaron hacia el grupo que me protegía, pero eran tantos que, si no se abrían paso a golpes, los guardias no tenían nada que hacer. Pudimos escurrirnos hasta la salida del edificio en la calle Capitán Haya, y en las escaleras, una compañera se cogió a mi brazo, y salimos tan tranquilos como dos novietes, anduvimos hasta la esquina y echamos a correr. Es la mayor heroicidad en mi experiencia de agitador. Es la primera vez que escribo sobre ella, que un buen puñado de periodistas venerandos, que entonces velaban sus armas allí, recordarán como un hito más gracioso que eficaz en la lucha contra el Régimen.
Al lado de las durísimas experiencias de otros compañeros míos de la escuela, Pío Moa, Pepe Catalán o Blanco Chivite, mis osadías políticas son de poca monta.
Seis
Al acabar la mili me distancié del PCE. Y fuera de cierto periodo febril durante la Transición en la que creí que era necesario descarrilarla (no me esforcé mucho por hacerlo), me quedé al margen de la política.
Pasé cosa de una década sin escribir, digiriendo mi frustración y reuniendo fuerzas. Tenía ya cuarenta años cumplidos cuando recuperé mi hábito literario.
Hoy ese territorio cultural no tiene un cerco de hierro fundido con la codicia, el enchufismo, la venalidad y otros vicios habituales en toda competición social. Quiero decir que si entras, tendrás que batirte con todo eso, pero se puede llegar al público gracias a la telecomunicación informática, y librarse de escabechinas. Autoexcluido de las redes sociales, la popularidad y el éxito se deben al azar y al trabajo acertado de cada uno.
Compré en una feria del libro de ocasión las obras completas de Baroja, ocho tomos de Biblioteca Nueva de Madrid. He leído tres cuartas partes, pero de un modo aleatorio y sin dedicar atención a las circunstancias de la producción barojiana. Sus trilogías La lucha por la vida, El pasado, La juventud perdida, Las ciudades y El mar, las completé a saltos, ignorante en algunos casos de que formaban trilogías, aunque desconcertado por la aparición de personajes comunes en modo anacrónico. Las memorias de un hombre de acción las he leído una detrás de otra, hasta tres veces alguna de sus novelas. Es una lectura caótica, pero de la que no reniego. Me ha servido para entender que el arte de la novela consiste en escribir como uno quiera y sepa, y en hacerlo lo mejor posible. Por eso hay tantos novelistas.
Los escenarios barojianos de Madrid me resultaban familiares En mi niñez, mis abuelos paternos vivían en la calle Bravo Murillo, y de vez en cuando mi abuelo Fernando nos llevaba a sus nietos por el Canalillo. Lo que queda de él hoy es una acequia bien cuidada, pero entonces era lo que dice su nombre un canal no muy ancho que a veces llevaba el agua sobre cortos acueductos. Era una acequia que regaba los huertos circundantes, que hasta los años 60 fueron muchos. Discurría de norte a sur, al oeste de la calle Bravo Murillo, por el distrito de Tetuán, atravesando la Dehesa de la Villa.
Mi abuelo nos contaba historias parecidas a las de Baroja, pero toleradas, para todos los públicos. Había sido Guardia Civil y vivido tragedias y situaciones cómicas, como el salto de una valla de pedruscos para escapar de un toro en una dehesa, con fusil, trincha y cartucheras.
Los cementerios arruinados que cita Baroja en su trilogía La lucha por la vida ya no existían, pero había muchos y amplios solares poblados de seres parecidos a los personajes de La Busca o Aurora Roja, con merenderos y figones cochambrosos a media distancia, pero limpios en la proximidad. La España de los 60 era muy distinta ya de la del inicio de siglo, aunque los tipos eran semejantes: genio y figura hasta una sepultura que no llegó hasta los años 80 del siglo.
Quizá lo más útil para mí hayan sido los ensayos de Baroja, La caverna del humorismo, El tablado de Arlequín, Juventud, egolatría, y sus artículos, porque en ellos una y otra vez el autor confiesa sus vicios y muestra sus virtudes en estado puro. Y por fin sus memorias, Desde la última vuelta del camino, donde insiste machaconamente en su filtro del mundo. Esta insistencia de Baroja en reiterar sus convicciones no es aburrida; en cada retorno a sus fundamentos añade pinceladas nuevas, diferenciadas, y que no se apartan ni un milímetro de su estilo.
Mi lectura de esas producciones ha sido muy distinta a la que hacen las ediciones críticas de sus obras. Admito y utilizo la erudición ajena, pero no siento el más mínimo atractivo por este uso académico.
Baroja explota personajes en sus trilogías, y los reutiliza con nombres diferentes en escenarios distintos de los primeros. A mí esto no me parece un demérito, además, descubrirlos produce satisfacción, igual que los perfiles de Picasso llenan sus cuadros sin hacerlos monótonos.
El tomo VII de sus obras completas contiene sus memorias y siete novelitas de títulos formidables: Susana y los cazadores de moscas, Los impostores joviales, Yan-Si-Pao o la svástica de oro, etc. Son de los primeros años cuarenta del siglo XX, cuando España (y Baroja también) se recuperaba de una guerra brutal y observaba otra todavía más bestia. El escritor tiene setenta años, y trabaja con una frescura de adolescente. Esto no significa que su estilo fluya como el agua de un manantial. No conozco los protocolos de edición de aquel tiempo, pero da la impresión que Baroja escribe a pulso y no corrige apenas lo plasmado, por pereza o porque no le da la gana enmendarse para dar gusto a los académicos y a los academicistas.
En su estudio, Mainer sitúa a Baroja en el escenario intelectual de posguerra como una rara avis o ave sobreviviente de otra época. Sin duda lo era, y él no lo ignoraba porque no era imbécil. Ver a Baroja desde la actualidad, a ochenta años de la guerra civil española, cuando no tiene ninguna conexión con la España que vivimos, nos presenta a un personaje sin las adherencias ideológicas que debía tener entre 1940 y 1956, cuando murió. Tenemos mucha más libertad para entenderle y juzgarle que los que le conocieron al final de su vida, y los que le estudiaron después. Sobre todo, somos testigos de su permanencia, como de casi todos sus compañeros de la Generación del 98. Lo que escribieron hace más de un siglo aquellos hombres (y alguna mujer, me figuro, aunque mi conocimiento erudito es pobre para identificarla) sigue teniendo vida, la de las obras creativas perdurables y eternas. Las leemos con un interés contemporáneo y redoblado, porque mucho de lo que dicen se repite hoy casi en los mismos términos.
Estas son las lecciones que he aprendido de él, aunque he tenido otros maestros excelentes.
Siete
Las lecturas tempranas, o más bien las primeras lecturas, porque no todos los novelistas se han iniciado en su adolescencia, son la base de la profesión de escritor.
Los clásicos españoles del siglo XVII han sido mi referencia desde la pubertad. Empecé a leerlos gracias a un profesor de literatura de sexto de Bachillerato, que se presentó el primer día de clase, en octubre de 1964, abrió la ventana del aula, esperó un minuto sin decir nada, y recitó: “¡Cuan gritan esos malditos! ¡Pero mal rayo me raje, si en acabando esta clase no pagan caros sus gritos!”
En cierta forma fue mi primer maestro, porque haberlos, haylos, aunque rarísimos. Nos habló bien y con cariño del Arcipreste de Hita, de Mío Cid, de Gonzalo de Berceo, de los grandes cronistas de Castilla y de Indias, de Jorge Manrique y de Garcilaso, los dos poetas soldados, de Fernando de Rojas, de Cervantes, de… Los leí a todos, trabajosamente, con el diccionario en la mesa, algunos en ediciones anotadas, lo que hace la lectura todavía más penosa. Los que más me costaron fueron los culteranos y los conceptistas, que no conseguí distinguir. Todavía repaso El Diablo Cojuelo deteniéndome en las notas, porque el significado de las palabras y expresiones de la época se me han ido borrando.
Tuve compañeros en el colegio de curas que se saltaron estas lecturas, porque les parecían herrumbrosas, viejunas, aburridas. Empezaron a leer autores norteamericanos entonces de moda, superventas, cuyos nombres hoy significan poco. Al hablar de literatura me daban sopas con ondas, porque yo no tenía ninguna referencia de aquello, y si se me ocurría mentar a los clásicos españoles, me tomaban a chacota. Luego, leí a Hemingway, a Dos Passos, a Fitzgerald, Saroyan o Steinbeck, y reconocí su valía, pero lo hice cuando quise, sin dejarme influir por ningún listillo.
Mi amigo Andrés Arenas, que después de los dos cursos de Comunes hizo Filología Inglesa, se entusiasmó con Hemingway, y hasta escribió una biografía suya. Pasó un año en Inglaterra con una beca de estudios, y regresó hablando inglés. Se dedica todavía a traducir autores británicos y yanquis relacionados con Andalucía, aunque él es montañés, pero se ha ganado la vida en Málaga como profesor o catedrático de instituto, no estoy muy seguro. Incidentally, el último ensayo que ha publicado, en colaboración con Enrique Girón, lo dedica a Sir Peter Chalmers-Mitchell, El dandi rojo.
Gracias a él conozco las trapisondas del norteamericano durante la muerte de Baroja, cuyo cuerpo se empeñó en bajar por la escalera de su casa, y casi tira el féretro, quizá porque iba empapado en alcohol. Hemingway fue de los primeros escritores yanquis que apreciaron a Baroja, y parece que aprendió de él.
Un maestro impersonal mío fue Televisión Española. En la década de los sesenta emitía un programa diario llamado “Novela” o algo parecido. Cada semana traducía en guion televisivo una novela española o extranjera. “Silvestre Paradox”, basada en las “Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox”, fue una de ellas. Me fascinó, y compré y leí la novela, que me gustó aún más. Creo que hicieron alguna más de Baroja. Recuerdo también “El malvado Carabel”, de Wenceslao Fernández Flórez. “Estudio 1” producía soberbias piezas del teatro universal y de todos los tiempos, desde la Grecia Clásica al Siglo de Oro español, pasando por los autores europeos, americanos y españoles de siglo XX.
Aquella Televisión Española estaba llena de extraordinarios profesionales que se formaban a la vez que trabajaban. Conocí personalmente a un realizador llamado Gabriel Ibáñez, que solía dirigir espacios dramáticos. Era amigo de mi tío Juan José, hermano mayor de mi padre. Trabajaban ambos en el Instituto Nacional de Previsión, que pronto se convirtió en la Seguridad Social, y eso que Franco era un dictador, no un socialdemócrata.
Mi tío Juan José, Gabriel Ibáñez y Federico Bravo Morata, un escritor muy productivo, habían hecho la guerra juntos en el bando nacional, claro, y eran personas liberales y tolerantes. Ibáñez era uno de los realizadores más reputados en al Paseo de la Habana. Todavía estudiaba yo bachillerato, cuando me llevó a los platós. Aquello me pareció el colmo de la artificiosidad. No me gustó nada. Gabriel Ibáñez me propuso enchufarme de meritorio en TVE. Le agradecí la invitación, y la rechacé. Es un episodio gracioso, porque acabé mi vida laboral en una televisión, algo que seguía sin gustarme. Paradojas de la vida y del carácter.
La novela española contemporánea me hizo menos efecto que, por ejemplo, la norteamericana y la inglesa, que empecé a leer a partir de los treinta años en idioma original.
Sin embargo, la influencia de Cela, fue superior a la de cualquier otro de aquí o de fuera. Me refiero al Cela de los viajes y anterior a su encumbramiento nobiliario. Dickens, una de las preferencias de Baroja, me gustó bastante, aunque leerlo en inglés es tan tortuoso como leer a Daniel Defoe, un siglo más viejo. Me ha servido más John Irving, un narrador fluido y clásico. Algo he leído de Norman Mailer. Me ha dado ideas Don De Lillo. No he sido capaz de leer más de veinte páginas de Thomas Pynchon. Pero sí he dedicado tiempo a la ciencia ficción.
Si me hicieran una entrevista (mis últimas experiencias han sido detestables, el entrevistador quería que respondiera según le convenía para el montaje de su programa, algo común hoy en los medios) diría: “soy un apasionado de la ciencia ficción y de la novela negra”. No llego a tanto, pero me encantan estos géneros. Téngase en cuenta que una de las primeras novelas negras de la historia fue Los hermanos Karamazov una novela eterna, y la ciencia ficción es todavía más vieja, incluso en España, con El Diablo Cojuelo, por ejemplo, o algunas obras de Quevedo, Calderón, y Cyrano de Bergerac en Francia.
Cierro este capítulo con otros autores españoles dignos de mención. Juan Antonio de Zunzunegui es uno de mis favoritos, estupendo alumno de Baroja. También he leído con gusto a Delibes, a Torrente Ballester, a Sánchez Ferlosio y a Fernández Santos. Pocos más me han atraído.
Acabo con dos autores estupendos, Wenceslao Fernández Flórez y Ricardo Fernández de la Reguera. Ambos “de derechas”, que después de la guerra civil española escribieron y publicaron novelas que, si hubieran ido firmadas por otros, la censura las habría intervenido. Cuerpo a Tierra, del segundo, es un tremendo relato de la guerra civil protagonizado por un falangista que se va haciendo agnóstico y escéptico. Y las novelas sobre el mismo asunto del primero son ejemplares, menos doloridas.
Gracias a la documentación que manejo en esta serie me he enterado de que Baroja escribió bastantes páginas dedicadas a la guerra civil. Publicadas en el tomo VIII de las obras completas de Biblioteca Nueva están dos en la serie “Días aciagos”: El hotel del cisne y Los enigmáticos, y una en la serie “Saturnales”: El cantor vagabundo. Esta última contiene Miserias de la guerra, publicada a finales del siglo XX o inicios del XXI, que la censura consideró peligrosa. No las he leído todavía, pero sospecho que si el texto prohibido lo hubiera firmado un novelista de confianza del Régimen, no habría tenido el mismo problema.
Ocho
Mis lecturas de Baroja, como de muchos otros, han sido desordenadas, espontáneas, lo que iba encontrando, como he dicho, hasta dar con sus obras completas. No creo que una lectura sistemática produzca satisfacciones. Ni siquiera cuando se hace con un propósito académico. Para preparar mi biografía de Renau tuve que leer decenas de libros y revisar miles de documentos, entrevistar a un montón de personas, y digerir todo eso. He confesado en otra ocasión que semejante trabajo trastornó mi salud. Debe ser porque no estoy hecho de hierro y hormigón.
El hecho es que me he ido enterado de la vida de Baroja poco a poco. He leído algunas biografías y ensayos literarios del aluvión de libros publicados sobre la materia. Me han bastado para formarme una idea de cómo se hizo escritor. Calculo que hace más de un siglo el mercado editorial, en especial de la novela, estaba más dividido que ahora. Al menos no había casas gigantes con las que es absurdo competir.
Publicar un libro, hoy como antaño, es empresa enfadosa. Es natural que el que arriesga su capital para ganar dinero vendiendo libros establezca sus filtros editoriales. Así que el novelista que no encaje con el patrón diseñado por el editor al que recurre tiene que cambiar de imprenta. Leo en El señor de Itzea, de Ángel Martínez Salazar, que Baroja se pagó o le pagaron la impresión de sus primeras novelas, de las que no se vendieron las suficientes para alimentar al autor. Esto es algo común en el mundo de la ficción, probablemente haya sido lo corriente y mayoritario, y lo siga siendo ahora. El problema es la distribución y la publicidad de la novela en cuestión.
Hace un siglo el número de publicistas, periodistas y novelistas (un batiburrilllo de entre ellos) era limitado, en relación con la montaña de cumbre inalcanzable de esta época. Y como todos queremos publicar nuestra novela, el reconocimiento y el éxito son tan infinitesimales como esperar un premio fuerte comprando sólo una participación de lotería. Y en el raro caso de que el autor no gaste un duro en la edición, la promoción y distribución son escasas, lo que muestra la negligencia y la estupidez del pequeño editor, el grande cuenta con un ejército de servidores de todas las categorías. Posiblemente antes era igual que hoy.
Así que los autores de hace un siglo, hoy célebres, constituyen una fracción de los que aspiraron a la fama, y entre este piélago es muy posible que encontráramos escritores de fuste.
En Las noches del Buen Retiro, el protagonista, Jaime Thierry (una mezcla de Baroja y Maeztu) se pregunta si tiene talento literario, y dice: “yo tengo mis dudas no sólo acerca del oficio en sí, sino también de si vale la pena entregarse a él. ¿Es mejor vivir esa vida del escritor, que comprende muchas cosas, sintiéndose hoy esto y mañana lo otro: rico, golfo, obrero, medio santo o medio asesino, y en el fondo sin ser nada fuerte, o estabilizarse en su casilla y seguir en ella tranquilo? Puede suceder que en la primera vida haya más frutos que exprimir; pero puede suceder también que en la segunda, de pequeño rincón, el fruto que le haya tocado a uno en suerte se exprima de una manera más completa. Una cosa es ser como el agua que corre; la otra como el agua de la alberca”.
Cuando publica Baroja esta novela es ya académico o está a punto de ser nombrado. Ha recorrido el camino del torrente, con remansos de agua de alberca. Y dedica una novela a ese mundo azaroso del publicista en el que sobrevivió en su juventud.
Siempre me ha desconcertado la afición de tantos escritores a nadar en el lago de su oficio. No me imagino a Dostoyevski, a Dickens, a Zorrilla, a Stendhal tejiendo tramas con intelectuales náufragos. Juego con fuego, porque no he leído tanto. Pero en cualquier caso, el novelista tradicional, el de raza, el que se ganaba la vida con su oficio, ofrecía historias de personas especiales o corrientes, pero que no tenían nada que ver con la literatura como profesión.
Desde que la literatura llegó a la cátedra universitaria, la cantidad de novelistas profesores de esto y de aquello se ha multiplicado. Lo curioso es que tales escritores, que tienen más facilidad que otras personas para publicar, no saben de la misa la media, han salido poco de su despacho, de las aulas y de las bibliotecas, se documentan en archivos y en Internet, y su trabajo consiste en recopilar acciones que no conocen ni de lejos. Los demás hacemos lo mismo, pero sin recurrir a negros.
Hay otros escritores que se enfangan en aventuras interiores. No hace mucho acaba de morir uno en España. He intentado leer alguna de sus novelas, pero son de una morosidad, de una dispersión (explosión emocional, implosión emocional), de un esmaltado estilístico, que me resulta insoportable. Las quinientas páginas que emplea el hombre en aburrirse y aburrirnos (este es el fondo de su arte, insistir en lo aburrida que es la vida) podrían reducirse a un quinto, o quedarse en un relato. Me pregunto cuántos libros habrá vendido. Da igual. Es un icono europeo y universal, como Tom Pynchon en USA, ambos autores de voluminosos ladrillos.
También me he preguntado a veces qué habría sido de mí de haber tenido maestros, uno o dos, que me hubieran encarrilado y facilitado el camino del Olimpo de las Letras. Igual me habría pegado un batacazo. Desde bien chiquito he temido a los maestros y me he resistido a ellos. Estas inclinaciones malsanas se transformaron en desprecio y desconfianza. A lo mejor me he quedado sin maestros porque escapaba de ellos.