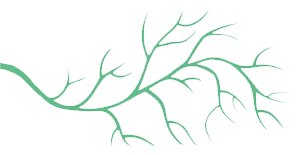París, parque temático (una crónica turística)
Compartir

Una crónica turística de Fernando Bellón
Muchas personas se dejan seducir por la tentación de volar a París para llevar a los niños a Disneylandia, a sabiendas de que Disneylandia es una impostura que no se oculta: ninguno de los animalitos y princesas existe en la realidad viva, y debajo de cada uno de ellos hay un pobre tipo haciendo el ganso por un sueldo. Ninguno somos inmune al consumo pletórico y a la publicidad nada engañosa. Pero utilizando bien la razón se ahorra uno un dineral.
El verdadero parque temático de París es el mismo París. Un caleidoscopio de personas, de razas, de indumentarias, de escaparates, de monumentos. La ciudad es inmensa, y se puede dividir en varios parques realmente existentes, los turísticos, los artísticos, los populares, los barrios de la periferia, los bulevares… Son gratis, salvo el billete de metro o autobús para llegar a ellos. Sólo hay que pasear y gozar del espectáculo de la existencia.
Este artículo es el fruto de una visita relámpago a una ciudad fascinante, pero que los historiadores y los viajeros publicistas han exaltado por encima del escenario real en el que sus ciudadanos comunes y corrientes representan sus afanes domésticos.

Las aceras de París son pasarelas de negocios congelados: los escaparates. Por las aceras transitan individuos de toda laya, raza y condición, pero muy pocos pasean. Flâner es un privilegio olvidado, y era el ejercicio más fácil y barato del turista: se promener sans but, perdre son temps. A ver quién es el guapo que se precia hoy de estar perdiendo el tiempo, aunque sea en Disneylandia. Sólo se practica en las terrazas con calefacción de los cafés, y es muy posible que por presumir de economía saneada, porque los precios en Francia flotan por la estratosfera.

Las paredes de la ciudad están pobladas de “gritos”, según la denominación del cartelista, muralista y fotomontador José Renau. Gritos de espectáculos (los más llamativos), de marcas de teléfonos móviles, de escenarios paradisiacos, ¡de libros! (“¿Y si Dios existiera?”, preguntaba uno).
Pero donde los gritos resultan atronadores es en el Métropolitain subterráneo. Ciudadanos y turistas hormiguean por sus túneles interminables (se gasta más tiempo en andar por las conexiones que en dejarse llevar por el convoy). El Metro es un caleidoscopio de vida en todas sus facetas, en todas sus apariencias, evidencias, transformaciones, ilusiones, idioteces, imposturas. Los trenes circulan a alarmante velocidad y pasan con alarmante frecuencia; alarmante porque uno teme que se vayan a chocar, sobre todo los pocos que no llevan conductor.

La surface à nouveau
Hay largos tramos de bulevares dedicados a temas exclusivos, vienen a ser los parques temáticos del consumo: trajes de boda de ellos y de ellas, verdaderos pastiches con figurines que son testimonio arqueológico de una época pasada, cuando la calle carecía de sofisticación. Depende del barrio y de la localización de la vía, el parque temático puede ser el colmo de la calidad chic (término antiguo, pero que conserva su significado y su prestigio), un escaparate vacío con un par de faldas o de chaquetas rodeados de bosque maravilloso, de cajas de chocolate o de perchas sostenibles, orgánicas, artísticas. Hay galerías de arte que se confunden con joyerías, con travaux publics, obras públicas, o con boutiques tan exclusivas que te venden la ropa con el mobiliario y un cacho de piedra.
¡Y qué decir de las librerías! Antaño París era la meca de los libreros. Hoy los únicos libreros de verdad pasan frío o calor a las orillas del sena, los bouquinistes, con sus feos cajones llenos de libros raros, porque los intéllo franceses no pueden permitirse escribir ni publicar nada sencillito. En el siglo XXI las librerías realmente existentes en París se han llenado de tebeos vulgares, de personajes mitológicos viejos y modernos, de novelas gráficas, y cosas por el estilo. Luego están las librerías gigantescas, otra variedad de parque temático, con más música que literatura, con electrodomésticos sofisticados y morralla intelectual.

Pero el comercio más abundante es la hostelería, por este orden: cafés en todas sus variedades (con pan, con pasteles, con regalos), casas de comidas (bistrots), restaurantes (bistrots), garitos alimentarios, y hoteles. Todo esto en una panoplia de apariencias, de orígenes geográficos y culturales y de calidades (morunas, orientales, galas, americanas).
Y para acabar, las peluquerías y perfumerías, también con denominación de origen magrebí, libanesa, siríaca… A la cola, y en pocos barrios, los negocios de pornografía (se ven muy pocas prostitutas).


Mención aparte merecen los antiguos clochards, los vagabundos o pobres por exclusión social o inmigración posiblemente ilegal. En grupos o en solitario, durmiendo la mona sobre la propia acera y bajo la llovizna, algo que a mí me provocaba más escalofríos que lástima. En esta fracción del género humano desgraciado llaman la atención casos extraordinarios: una señora (con aspecto de señora) sentada en la acera extiende el brazo con un vaso de papel en una mano, y un teléfono móvil en la otra; un desastrado tipo en la misma actitud, con un niño dormido en sus brazos, escena iracunda hacia el desalmado o desesperado adulto, y desgarradora, por la criatura.
Una y otra vez regresaba yo a otro París, el de mis 18 años. Otros sueños, otras pesadillas. Hasta los clochards de antaño eran más dignos. Hoy están tirados por las aceras, como detritus, demoliciones, náufragos del consumo pletórico, aturdidos en su espanto alcohólico.
Y una pregunta que no puede dejar de hacerse uno, con pasaporte Covid o sin él. ¿Cómo se las habrá apañado toda esta variada fauna (que me entiendan los desgraciados y los niños) durante la pandemia, cuando las calles debían de estar semi vacías, y no tenían a nadie a quien servir o a quien pedir limosna? ¿Cuantas personas vivirán de la hostelería callejera y los distintos negocios de fachada urbana? Me marea pensarlo.

En julio de 1968 visité por vez primera París. Al acercarme a la urbe en tren, uno y otro lado de la vía estaban decorados por una sucesión de usinas, de inmensos solares, chantiers, con montañas, dépots, de carbón, barrios decrépitos que me resultaban familiares, porque solían ser escenario de las películas de la nouvelle vague. Olía a contaminación, a industria, y a mí me parecía el olor del progreso y de la libertad. ¡Qué engañados estábamos! Sobre todo los estudiantes universitarios de una exultante generación de clase media que en su juventud fue baja y muy baja, y no pudo acceder a casi nada, salvo por su propio esfuerzo en los años de paz que siguieron a las guerras.
Esta vez la llegada ha sido en avión, y a decenas de kilómetros del centro destacaba el hongo gris de la porquería urbana. Ni siquiera sobrevolando el casco urbano se distinguía la Torre Eiffel con claridad, una aguja pinchada en la mierda medioambiental. No es París una ciudad saludable.
Me figuro que tampoco lo debe ser Disneylandia, que está no lejos de la capital. A pesar del sombrero de contaminación, París bien vale una misa. Al contrario que en numerosas capitales, las iglesias parisinas no piden entrada. Debe ser por eso que están tan vacías, la gente está tan acostumbrada a pagar por ver un monumento que desconfía de un templo gratuito, digo yo.

El interés de ciudadanos y turistas por las iglesias es proporcional al que sienten por los museos. Es de todo punto imposible entrar en el Louvre hoy en día sin una reserva on-line. Pero si cruzas el Sena y te acercas al Musée d´Orsay, no tienes problemas. Como Nôtre Dame está cerrada por obras, hay mucho público en los alrededores del Sacre Coeur, pero apenas entran una docena de curiosos cada rato en ese templo que está abierto día y noche desde hace más de un siglo. Es un inesperado placer recogerse en la soledad de las iglesias parisinas monumentales, perder la mirada entre la tracería y los vitrales, y charlar un rato con Dios, el de cada cual, que siempre es el mismo a fin de cuentas. Además, con el Creador es imposible conectarse on-line (de momento)

Flâner sans cesse
Las calles de París exhiben una mezcla abrumadora de razas y de seres humanos que proceden de todas las partes del planeta, con pocas excepciones: magrebíes jóvenes a mogollón, entendiéndose en su lengua; negros de todos los rincones de África, orientales, euro-asiático-americanos, algún extraterrestre disfrazado, quizá de negro para pasar desapercibido.
La presencia negra es apabullante. Los hombres suelen trabajar en la construcción, en los servicios de todo tipo, también en la policía y el ejército (armado hasta los dientes, porteadores de carga bélica como burros. Les he visto en la Gare du Nord comprar su rancho a las siete de la tarde en una tiendas de bocadillos y bebidas de precios astronómicos). Y unos pocos privilegiados en oficios “nobles”, como azafato de vuelo o de tierra, político, periodista… Las negras se encuentran en la hostelería (recepcionistas, limpiadoras) y en la restauración, es raro ver un blanco por ahí.


Cuando uno llega al hotel a última hora de la tarde y se tira en el lecho frente a la televisión, ve también mucho africano (de origen, quizá hayan nacido en la France), y en los créditos de las películas o de las noticias brotan apellidos de todos los orígenes. Pero el patriotismo francés se manifiesta casi omnipotente, sin que hagan mella en él las raíces más lejanas, al menos en apariencia, porque el alma no se ve, ni siquiera on-line.
Citar las áreas o parques temáticos parisinos llenaría largas y pesadas columnas, y sobre ellas descansa el turismo. Las riadas de peatones el fin de semana, sobre todo si es largo, son pre- pandémicas; si extendiera un mapa sobre la mesa y marcara las calles, dejaría pocas en limpio. Los grandes bulevares y las estrechas rúas adyacentes son senderos de hormigas afanosas con expectativas, intereses y adscripciones distintas, a veces incompatibles: ¿cómo es que no se producen estallidos aquí y allí, conflictos violentos? ¡Admirable! ¡No pasa nada! Salvo los coches de policía a toda virolla, destellando las sirenas.

La place de l´Étoil estaba cerrada en un perímetro que abarcaba dos manzanas. Rodearla costaba media hora larga, unos dos kilómetros. Los turistas y los ciudadanos curiosos y despistados se agrupaban (sin guardar las distancias, y muchos sin mascarilla) frente a las vallas y cordones policiales. Cerca del centro del inmenso círculo, políticos y militares entorchados se entregaban a la ceremonia del orgullo patriótico. Y como se trataba de una guerra de aliados contra boches (alemanes), se juntaban allí autoridades de las principales potencias de antaño y de hogaño. La propia vicepresidenta de los EEUU, Kamala Harris, se hacía notar, no porque se mostrara al descubierto (había polis y militares con fusiles de precisión en casi todos los tejados), sino porque anduvo recorriendo la ciudad en furgonetas negras con banderitas gringas, y el séquito de motoristas causaba el caos en las calles y bulevares, para exasperación de los chóferes, que atronaban el día noble con las bocinas.

Y antes de concluir la crónica, un consejo para los españoles que tengan la obligación o el gusto de trasladarse en avión al extranjero y regresen también en avión. Cárguense de paciencia, porque nuestro bendito gobierno nos impone un trámite kafkiano: además del pasaporte Covid, a la vuelta hay que rellenar un largo y enrevesado formulario en el que juramos no haber estado en contacto con ningún contagiado de Covid ni estar enfermos nosotros. Lo primero es absurdo, porque es imposible saberlo, pero es igual, hay que jurar, aunque sea en vano. A mi mujer y a mí nos tomó una hora larga jurar, y lo hicimos hasta en hebreo. Si no tienes listo el formulario, Air France no te deja subir al avión. El colmo de la estupidez, te obligan a quedarte en Francia, válgame Dios, como emigrante legal, refugiado o así. Que un español no pueda entrar en su patria tiene perendengues. Habría que ver si esto es constitucional. Tantas cosas han dejado de serlo con la maldita pandemia…